|
Las actas del
juicio
n la ciudad de Concepción del Uruguay, a los diez
y siete días del mes de agosto de mil ochocientos setenta y uno,
el señor juez en primera instancia en lo criminal, doctor
Sebastián J. Mendiburu, acompañado de mí el infrascripto
secretario de Actas se constituyó en la Sala Central del Juzgado
Municipal a tomarle declaración como testigo en esta causa al
acusado Robustiano Vega, el que previo el juramento de decir
verdad de todo lo que supiere y le fuere preguntado, lo fue al
tenor siguiente:
Lo que ustedes no saben es que ya estaba muerto
desde antes. Por eso yo quiero contar todo desde el principio,
para que no se piense que ando arrepentido de lo que hice, que
una cosa es la tristeza y otra distinta el arrepentimiento, y lo
que yo hice ya estaba hecho y no fue más que un favor, algo que
sólo se hace para aliviar, algo que no le importa a nadie. Ni al
General.
Porque para nosotros estaba muerto desde antes.
Eso ustedes no lo saben y ahora arman este bochinche y andan
diciendo que en los Bajos de Toledo tuvimos miedo. Que lo
hicimos por miedo. A nosotros decirnos que fue por miedo a
pelear. A nosotros, que lo corrimos a don Juan Manuel y a Oribe
y a Lavalle y al manco Paz. A nosotros que estuvimos, aquella
tarde, en Cepeda, cuando el General nos juntó a todos los del
Quinto en una lomada y el sol le pegaba de frente, iluminándolo,
y dijo que si los porteños eran mil alcanzaba con quinientos.
"Porque con la mitad de mis entrerrianos los espanto", dijo el
General, y el sol le achicaba los ojos.
En aquel tiempo ya teníamos casi diez años de
saber qué cosa es no haber escapado nunca. qué cosa es galopar y
galopar como rebotando y sentir la tierra abajo que retumba y
arremeter a los gritos mientras los otros son una polvareda
chiquita, como si uno los corriera con la parada.
En ese entonces pelear era casi una fiesta y
cuando nos juntábamos era para una fiesta y no para morir. Se
escuchaba un galope tendido a lo lejos que se venía dele
agrandarse, hasta que cruzaba el pueblo sin parar, avisándonos.
Ahí nomás las mujeres empezaban a llorisquear y a veces daba
pena por las cosechas o porque los animales estaban de cría o
uno se acababa de juntar y había que dejarla con ganas, porque
el General decía que para pelear como es debido no hay que tener
a la mujer con uno; porque llevar a la mujer a la rastra no es
de hombre. Él era el único en llevar mujer, pero el General era
distinto y precisaba mujer por la misma razón que nosotros no la
necesitábamos.
Todo Entre Ríos se quedaba pelado, cuando nos
íbamos. Era una cosa de no verse nadie por ningún lado, como si
fuera de noche, que no se ve ni un alma, ni un caballo, nada,
porque todos andábamos peleando. Hubo veces que volvimos con lo
puesto y era fiero rejuntar los animales y a veces el yuyo lo
había tapado todo y era triste de mirar. Por eso mienten los
porteños cuando dicen que cada uno de los soldados de la
Confederación era dueño de una estancia. Mienten, y yo quiero
que usted anote que ellos mienten, para que se sepa. Mienten
porque nosotros somos muchos y Entre Ríos no da tierra para
todos. Por lo menos tierra que sirva, porque la que está en los
bañados nadie la quiere, y la otra, entre la que es del General
y la que el General le regaló a los oficiales, no queda tierra
ni para morirse encima. Pero los porteños vienen mintiendo desde
hace mucho y no tienen ni idea de lo que pasa por aquí. Ellos no
conocen eso que nos daba de juntarnos casi todos los
entrerrianos en dos días para preguntarle al Grito a quién había
que espantar. Eso de ver llegar hombres de todos los sitios, que
para donde uno mira hay caballos, y el General con el poncho
blanco, esperando.
 Por
eso los que hablan que tuvimos miedo no saben nada y seguro son
porteños. No conocen el orgullo que da ser los mejores. No saben
que todo pasó por ese mismo orgullo. Aquella alegría que nos dio
la vez que hicimos las cien leguas que van de Ubajay a Pago
Largo en un solo galope que duró nueve días enteros. Fue cuando
Oribe y hubo que domar potros en el camino porque la mitad se
nos reventó en la galopada aquella, con el sol siempre encima y
uno corría y corría, como para escaparle. Eso nos pareció, que
le disparábamos al sol que se nos metía adentro de la piel, que
nos llenaba la cabeza de polvo y de cansancio y seguro que fue
lo que nos hizo andar tan ligero. Cuando llegamos, el Uruguay
estaba en crecida. Debía estar lloviendo lejos, porque ahí el
cielo lastimaba de tan claro mientras nos amontonábamos en la
orilla y el río estaba tan ancho que no se alcanzaba a divisar
más que la sombra de los sauces del otro lado. Estaba lleno de
troncos y basura que cruzaban saltando, y cuando no había
troncos el agua se quedaba quieta y marrón, parecida a la
tierra. Nos quedamos mirando y mirando, hasta que el sargento
Reyes fue y le dijo al General lo que pensábamos todos. Se
acercó y sin bajarse del caballo, se lo dijo. El General galopó
de una punta a otra y levantaba el sombrero en la mano, como
agradeciendo. El agua empujaba que metía miedo y había que
afirmarse despacio y era jodido nadar llevando el caballo del
maneador, y el agua estaba tibia y de galope cortaba de tan fría
y cada tanto alguno daba un grito y una voltereta y aparecían
las patas del caballo y la panza y era que se lo llevaba la
correntada y ése no salía más, por lo menos hasta el Salado.
Cuentan que el río estaba gris porque nosotros lo cubríamos;
tantos éramos que en vez de agua parecía lleno de entrerrianos.
Estuvimos cerca de una hora hasta poder afirmar los pies en el
barro. Dicen que el General se fue por una hondonada y por poco
se ahoga. Que manoteó feo y terminó prendido a un tronco. Eso
dicen, pero algunos lo vieron del otro lado, lo más calmo y no
sofocado como nosotros, que respirábamos abriendo la boca,
porque el que más el que menos había sentido el gusto a aceite
tibio del agua revolviéndole las tripas. Por
eso los que hablan que tuvimos miedo no saben nada y seguro son
porteños. No conocen el orgullo que da ser los mejores. No saben
que todo pasó por ese mismo orgullo. Aquella alegría que nos dio
la vez que hicimos las cien leguas que van de Ubajay a Pago
Largo en un solo galope que duró nueve días enteros. Fue cuando
Oribe y hubo que domar potros en el camino porque la mitad se
nos reventó en la galopada aquella, con el sol siempre encima y
uno corría y corría, como para escaparle. Eso nos pareció, que
le disparábamos al sol que se nos metía adentro de la piel, que
nos llenaba la cabeza de polvo y de cansancio y seguro que fue
lo que nos hizo andar tan ligero. Cuando llegamos, el Uruguay
estaba en crecida. Debía estar lloviendo lejos, porque ahí el
cielo lastimaba de tan claro mientras nos amontonábamos en la
orilla y el río estaba tan ancho que no se alcanzaba a divisar
más que la sombra de los sauces del otro lado. Estaba lleno de
troncos y basura que cruzaban saltando, y cuando no había
troncos el agua se quedaba quieta y marrón, parecida a la
tierra. Nos quedamos mirando y mirando, hasta que el sargento
Reyes fue y le dijo al General lo que pensábamos todos. Se
acercó y sin bajarse del caballo, se lo dijo. El General galopó
de una punta a otra y levantaba el sombrero en la mano, como
agradeciendo. El agua empujaba que metía miedo y había que
afirmarse despacio y era jodido nadar llevando el caballo del
maneador, y el agua estaba tibia y de galope cortaba de tan fría
y cada tanto alguno daba un grito y una voltereta y aparecían
las patas del caballo y la panza y era que se lo llevaba la
correntada y ése no salía más, por lo menos hasta el Salado.
Cuentan que el río estaba gris porque nosotros lo cubríamos;
tantos éramos que en vez de agua parecía lleno de entrerrianos.
Estuvimos cerca de una hora hasta poder afirmar los pies en el
barro. Dicen que el General se fue por una hondonada y por poco
se ahoga. Que manoteó feo y terminó prendido a un tronco. Eso
dicen, pero algunos lo vieron del otro lado, lo más calmo y no
sofocado como nosotros, que respirábamos abriendo la boca,
porque el que más el que menos había sentido el gusto a aceite
tibio del agua revolviéndole las tripas.
¿Quién dice que no es de esto de lo que tengo
que hablar? Si fue por eso que yo lo hice y por estas cosas
entendió el General que no era al miedo a lo que nosotros le
cuerpeamos, la noche aquella, en los Bajos. Lo supo por estas
cosas y porque él, de nosotros, lo sabía todo. Por lo menos
mientras fue el de siempre, antes que lo cambiaran, mientras fue
el de siempre y peleó a ganar y mandó a ganar. Mientras
arremetió con nosotros, en las cargas, él también con lanza y al
galope y puteando, igual que cualquiera. Mientras lo vimos
llegarse a los festejos y entreverarse, como si le gustara. Y
uno lo sentía mandando, no porque fuera el General, sino porque
tenía un modo de mirar, con esos ojos amarillos, que ya estaba
mandando sin decir nada, a pesar de que bailara con nosotros, en
el rancherío. Me acuerdo la tarde que lo desafió a Dávila, que
tenía un alazán invicto, y la corrieron en el arroyo seco y
todos estábamos con Dávila, que entró tranquilo y el General se
reía, como si fuera un desfile. Cuando la corrieron lo único que
se supo fue que el General era mucho jinete pero que contra el
alazán de Dávila no se podía. Nadie se lo olvida aquella noche,
tan caliente con la mujer del Payo que era rubia y de ojos
parecidos a los de él y nunca se supo de dónde la había traído.
Eso le preguntó el General:
¿De dónde la sacó, Chávez? Está muy buena su mujer. Que la
quería con
él.
Es mucha mujer para vos se oyó, y dicen que
venía medio pasado de caña.
El Payo se estaba quieto y lo miraba sin
levantarse, como diciendo: "Usted dice así, mi general, porque
es el que manda", y entonces le preguntó si tenía algo que
decir.
¿Tiene algo que decir, Chávez? y la voz se
quedó como colgada en el aire porque ya no había música. Nada
más que el silencio, cuando lo dijo, con esa voz suya
acostumbrada a mandar.
Cuentan que el Payo le contestó casi en voz baja:
Usted se le anima a mi mujer porque es el que
manda, mi general.
¿Usted cree, Chávez? y que se viniera con él y
movió un brazo así, como sin ganas, señalando la oscuridad, a
ver cuál de los dos se equivocaba.
Se metieron entre los árboles. Nosotros nos
quedamos en medio de toda la luz. No se escuchaba otra cosa que
el viento moviendo las hojas y un olor a cuero sudado o a
naranjas y la mujer del Payo se retorcía las manos, y cuando el
General salió, ya era viuda del Payo y mujer del General.
No, señor. Y por eso estábamos con él. Porque
siempre hizo lo que era debido y daba gusto pelear por él, que
era como nosotros, que había empezado de abajo y lo hizo todo
con el coraje, desde el tiempo en que empezó a arrear caballos
entre los indios, cuando recién andaba por los veinte, y ya no
se le podían contar aquí ni los hijos, ni las leguas.
Seguro que sí, pero distinto. Como si le hubiera
quedado la envoltura, el cuero nada más y por adentro todo
revuelto. A nosotros nos daba como indignación. Hubo gente que
se trenzó para desagraviarlo cuando por allí empezaron a
decirlo, especialmente después de lo de Pavón. Castro fue el
primero que dejó boqueando a un correntino que había dicho que
el General estaba viejo.
Está vendido a Mitre cuentan que dijo, y
Castro, casi con desgano, lo hizo salir del boliche y el otro le
decía: Lo dije en joda, hermano, lo dije en joda con los ojos
agrandados por la falta de coraje.
Cuando lo dejó tendido a todos nos vino la
tranquilidad, pero era como si empezaran a decirnos lo que
andábamos sabiendo: que el General estaba como muerto.
Algunos dicen que todo empezó cuando le mataron
el Sauce, un tordillo que era una luz, y se lo mataron por
casualidad. Cuentan que se estuvo agachado, él que no era de
aflojar, déle mirarlo, y que le acariciaba el cogote como con
asco, mientras se le moría. Después se empezó a encorvar y de
golpe lo remató con un tiro entre los ojos.
Cuando se alzó pidiendo "Un caballo que aguante,
carajo", ya era otro y están los que dicen que lloraba, pero eso
no, porque no era hombre para eso, para cambiar porque le falta
el caballo.
En el fondo, ninguno de nosotros sabe de dónde
le nacían las ganas de hacer esas cosas que no podían gustarle
ni a él. Lo de quedarse con las tierras de las viudas. O querer
llevarnos a pelear contra los paraguayos, que nunca nos hicieron
nada, y al lado de Mitre. Y eso con los desertores de hacer que
los lanceáramos en seco, igual que a indios. Los amontonó en el
corral grande y nos hizo formar sobre la avenida, como para una
diversión. Los iba largando de a uno y después elegía a
cualquiera de nosotros, con la mirada. Nos achicábamos sobre el
caballo porque era sucio eso de verlos correr y correr solos y
al sol, en medio de la calle, despatarrados por el miedo, cada
vez más cerca, igual que si retrocedieran, hasta meterse bajo la
panza del caballo. Allí se tiraban al suelo o empezaban a
retorcerse y a gritar levantando los brazos como si uno pudiera
hacer otra cosa que partirlos de un puntazo.
Pasamos la tarde entera en esas corridas hasta
que terminamos acostumbrados a los gritos y al olor de la
sangre. Y se fueron quedando tendidos, como trapos al sol, en
una fila despareja que bordeaba la laguna.
No, señor. Ninguno de nosotros sabe. Pero se
notaba. Hasta que vino lo de Pavón, que fue como si buscara
humillarnos. Hacernos vadear el río para escapar, medio
escondidos, y dejarle a los porteños la de ganar sin ni siquiera
un apronte. Irnos así, callados y con las ganas, es lo que da
vergüenza. Eso de quedarnos viendo cuando el coronel Olmos (que
fue de los que aguantaron la vez de la emboscada en Corral
Chico) se le acerca y le dice:
Con respeto, mi general y perdone. ¿Por qué la
retirada?
Y él, con la cara hundida en las arrugas, lo hace
meter en el cepo, nada más que por la pregunta.
Ninguno de ustedes sabe lo que es andar todo el
día y toda la noche, de un tirón, hasta entrar en Entre Ríos,
como si ellos nos vinieran corriendo, siendo que veníamos
enteros y con eso adentro que nos daba vuelta de pensar que los
porteños pudieran decir que nos corrieron y nosotros ni les
vimos las caras.
Él galopaba solo y adelante y uno esperaba que se
diera vuelta con esa sonrisa que le borra las arrugas, para
explicarnos que era una trampa a los de Mitre eso de escaparnos
así, de repente. Pero cuando desmontó en el San José no había
dicho ni una palabra, nada más que aquello al coronel Olmos.
De esas cosas les quiero preguntar, a ustedes,
que son letrados, aunque se hayan juntado aquí para que sea yo
el que hable. Porque yo no puedo decir más que lo que sé y el
resto lo tienen que averiguar. Lo que yo sé es que todo lo que
hicimos fue para remediar lo que le sucedía y que nos tenía
asombrados. Que nos mandara vestir de gala y esperar la
diligencia que viene del Rosario. Estar allí, sobre el camino,
con el sol que va calentando la sangre, dele esperar. Verla
aparecer al fondo, contra los montes y después agrandarse y
agrandarse. Venimos de escolta por todo el valle para descubrir
que habíamos escoltado porteños. Lo entendimos cuando bajaron en
la Plaza, sacudiéndose la ropa como si con eso se pudiera
ahuyentar el polvo que traían pegado al sudor. Nos enteramos que
venían del otro lado del Arroyo del Medio sólo por eso de ver
cómo estaban vestidos y no por que el General nos avisara.
Después pensamos que él los iba a educar, pero los recibió como
si los necesitara, con todo embanderado y por la ventana se veía
la luz y la mesa cubierta de porteños y el General disimulando
en el medio y vestido como ellos. Cuentan que los porteños
decían las cosas, hablaban de ferrocarriles y del puerto y de la
Patria, siempre con la voz del que ordena. Y el General los
escuchó callado, como si anduviera con sueño.
Al otro día nos hizo desfilar delante de esos
soldados, que se metían el pañuelo en la boca cuando levantamos
polvareda, al galopar. Y así anduvimos de un lado a otro,
festejándolos, como si no fueran los mismos "Galerudos a los que
vamos a empujar hasta el río y a enseñar lo que somos los
entrerrianos, enseñarles qué cosa es la Patria y qué cosa es ser
Federal", como nos dijo aquella vez, tan quieto en el tordillo,
después de Caseros, antes de entrar a florearnos por Buenos
Aires, todos con la cinta puzó y al trote, despacito nomás, para
que aprendieran.
Como si no fueran los mismos.
Fue por todo eso que yo lo hice. Pero ya había
sucedido antes, la noche aquella en los Bajos de Toledo,
mientras la lluvia no nos dejaba respirar ocupando todo el aire.
Esa vez sucedió. Y no fue por divertirnos. Ni por miedo a
pelear, como andan diciendo, sino por coraje y porque el General
ya no se mandaba ni a él. Y ésa fue la vez que se lo dijimos. Lo
que pasó después, es como si no hubiera pasado. Esto de que todo
Entre Ríos ante con voluntad de guerrear y gritando ¡Muera
Urquiza! cuando para nosotros, los que peleamos al lado de él,
ya estaba muerto desde antes. Esa noche es la que importa. Con
el cielo sucio de la tierra y los esteros manchados por las
fogatas, me la acuerdo más que a la otra y me duele más, y
ninguno de nosotros, de los que estuvo, se la olvida, porque fue
como despedirse.
Soplaba un viento lleno de tormenta que traía
como una tristeza y de golpe trajo la lluvia. Una lluvia fea,
medio tibia y tan fuerte que nos fue juntando a todos en la
lomada, cerca del río. No nos veíamos ni las caras y se
escuchaba la lluvia, el olor a sudor o a cuero mojado y los
caballos sacudiéndose. Entonces alguno dijo lo de irnos. Mejor
nos volvemos para Entre Ríos, el General ya no sirve, se oyó, y
como si con eso lo mandaran a llamar, apareció, no él, sino esa
voz suya tan quieta.
¿Qué pasa acá? dijo.
Pasa que nos volvemos, mi general.
¿Y quién carajo ordenó que se vuelvan?
Se escuchó el río que estaba cerca y creciendo.
Eso como un trueno que era el río y nada más, porque ninguno
sabía contestar quién era el que mandaba volver. Nos quedamos
callados, mientras la lluvia nos obligaba a cerrar los ojos y
apretarnos en la montura como para no estar, todo en medio de
una oscuridad que aunque uno abriera los ojos igual no veía mas
que la lluvia y era como estar solo, encima del caballo, hasta
que cruzaba un relámpago como una llamarada y entonces se veía
la loma llena de hombres, igual que si brotaran. Nunca estuve
cerca del General, pero le escuché la voz mezclada con el
bochinche. Algunos dicen que nos hablaba pero no se entendía más
que la lluvia. Hasta que entramos a ladearnos despacito, para el
lado del estruendo, y nos metimos en el río que empujaba feo,
como la voz de Oribe, y en medio de aquella agua que venía de
todos lados, lo escuchamos gritar y a veces, de pronto, era como
verlo, con el poncho medio gris, color ceniza, parecido a un
tronco arrancado de la tierra, tirado en medio del río. Yo no me
acuerdo de otra cosa que del agua y de los gritos y de una vez,
en medio de la luz de un relámpago, que me pareció verlo y tuve
ganas de pedirle que se vinieran con nosotros, para Entre Ríos.
Esa fue la vez que lo hicimos.
Lo demás vino porque daba lástima verlo, tan
apagado. Hasta las mujeres empezaron a notarlo. Fue en ese
tiempo que se le desapareció la Gringa, que era la mejor mujer
de Entre Ríos, y se escapó con Olmos, sin que él hiciera más que
enterarse.
Por las tardes se paseaba cerca del río, y uno lo
miraba de lejos, y era como ver pasar el viento. Se andaba solo
y callado y daba una especie de indignación.
También por eso lo hice. Para ayudarlo.
Pero hubo otras cosas, porque si no ustedes no
armarían este bochinche y yo no estaría hablando de esto que
sólo me da pena. Alguna otra cosa anduvo pasando que no sabemos,
algo que viene de lejos y que fue lo que modificó al General. Y
de eso parece que no hay quien conozca. Ni entre ustedes.
Yo me lo malicié de entrada, aquella noche, en la
estancia de don Ricardo López Jordán, cuando me preguntaron si
me animaba. "¿Te animás, Vega?", me preguntaron, y yo me quedé
quieto y no dije nada. Pedí seis hombres y antes que clareara me
apuré a hacerlo, como quien le revienta la cabeza a un potro
quebrado.
Me acuerdo que entramos al galope y gritando,
para darnos coraje. Los caballos se refalaban en las baldosas y
los gritos iban y venían por las paredes cuando entramos sin
desmontar, atropellando. Él apareció de repente, en el fondo del
pasillo, solo y medio desnudo. contra la luz. Nos recibió igual
que si nos esperara y no se defendió. No hizo más que mirarnos
con esos ojos amarillos, como si nos estuviera aprendiendo el
alma. No sé por qué yo me acordé de esa tarde, cuando se bajó
del tordillo después de perder con Dávila. Se estuvo parado ahí,
justo bajo la luz, con esa camisa que le dejaba las piernas al
aire, hasta que lo tumbamos.
Cuando Matilde, la hija de la que había sido
mujer del Payo Chávez, se le tiró encima para defenderlo, yo
mismo le oí decir que no llorara. Y eso fue lo único que habló
esa noche y lo último que habló en su vida. "No llore m'hija,
que no hay razón", le escuché mientras le buscaba el cuerpo
entre los claros que me dejaba el de Matilde, y el General tenía
la cara escondida por las arrugas y los ojos quietos en algo, no
en mí que estaba muy cerca, en algo más lejos, en la gente de a
caballo, o en la pared medio descolorida de tanto poner y sacar
la bandera.
Y estaba así, con los ojos alzados, la cara
escondida por la muerte, la Matilde acostada encima y
manchándose de sangre, cuando lo maté:
Perdone, mi general le dije, y me apuré
buscando el medio del pecho para evitarle el sufrimiento |

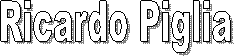
 cada vez que él se demoraba en el New Deal sin elegir o querer
admitir que iba por ella; después, en la cama, los dos se usaban
con frialdad y eficacia, lentos, perversamente. Antúnez se
despertaba pasado el mediodía y bajaba a la calle, olvidado ya
del resplandor agrio de la luz en las persianas entornadas.
Hasta que al fin una mañana, sin nada que lo hiciera prever,
ella se paró desnuda en medio del cuarto y como si hablara sola
le pidió que no se fuera. Antúnez se largó a reír: "¿Para qué?",
dijo. "¿Quedarme?", dijo él, un hombre pesado, envejecido.
"¿Para qué?", le había dicho, pero ya estaba decidido, porque en
ese momento empezaba a ser consciente de su inexorable
decadencia, de los signos de ese fracaso que él había elegido
llamar su destino. Entonces se dejó estar en esa pieza, sin nada
que hacer salvo asomarse al balconcito de fierro para mirar la
bajada de Viamonte y verla venir, lerda, envuelta en la neblina
del amanecer. Se acostumbró al modo que tenía ella de entrar
trayendo el cansancio de los hombres que le habían pagado copas
y arrimarse, como encandilada, para dejar la plata sobre la mesa
de luz. Se acostumbró también al pacto, a la secreta y querida
decisión de no hablar del dinero, como si los dos supieran que
la mujer pagaba de esa forma el modo que tenía él de protegerla
de los miedos que de golpe le daban de morirse o de volverse
loca.
cada vez que él se demoraba en el New Deal sin elegir o querer
admitir que iba por ella; después, en la cama, los dos se usaban
con frialdad y eficacia, lentos, perversamente. Antúnez se
despertaba pasado el mediodía y bajaba a la calle, olvidado ya
del resplandor agrio de la luz en las persianas entornadas.
Hasta que al fin una mañana, sin nada que lo hiciera prever,
ella se paró desnuda en medio del cuarto y como si hablara sola
le pidió que no se fuera. Antúnez se largó a reír: "¿Para qué?",
dijo. "¿Quedarme?", dijo él, un hombre pesado, envejecido.
"¿Para qué?", le había dicho, pero ya estaba decidido, porque en
ese momento empezaba a ser consciente de su inexorable
decadencia, de los signos de ese fracaso que él había elegido
llamar su destino. Entonces se dejó estar en esa pieza, sin nada
que hacer salvo asomarse al balconcito de fierro para mirar la
bajada de Viamonte y verla venir, lerda, envuelta en la neblina
del amanecer. Se acostumbró al modo que tenía ella de entrar
trayendo el cansancio de los hombres que le habían pagado copas
y arrimarse, como encandilada, para dejar la plata sobre la mesa
de luz. Se acostumbró también al pacto, a la secreta y querida
decisión de no hablar del dinero, como si los dos supieran que
la mujer pagaba de esa forma el modo que tenía él de protegerla
de los miedos que de golpe le daban de morirse o de volverse
loca.  Por
eso los que hablan que tuvimos miedo no saben nada y seguro son
porteños. No conocen el orgullo que da ser los mejores. No saben
que todo pasó por ese mismo orgullo. Aquella alegría que nos dio
la vez que hicimos las cien leguas que van de Ubajay a Pago
Largo en un solo galope que duró nueve días enteros. Fue cuando
Oribe y hubo que domar potros en el camino porque la mitad se
nos reventó en la galopada aquella, con el sol siempre encima y
uno corría y corría, como para escaparle. Eso nos pareció, que
le disparábamos al sol que se nos metía adentro de la piel, que
nos llenaba la cabeza de polvo y de cansancio y seguro que fue
lo que nos hizo andar tan ligero. Cuando llegamos, el Uruguay
estaba en crecida. Debía estar lloviendo lejos, porque ahí el
cielo lastimaba de tan claro mientras nos amontonábamos en la
orilla y el río estaba tan ancho que no se alcanzaba a divisar
más que la sombra de los sauces del otro lado. Estaba lleno de
troncos y basura que cruzaban saltando, y cuando no había
troncos el agua se quedaba quieta y marrón, parecida a la
tierra. Nos quedamos mirando y mirando, hasta que el sargento
Reyes fue y le dijo al General lo que pensábamos todos. Se
acercó y sin bajarse del caballo, se lo dijo. El General galopó
de una punta a otra y levantaba el sombrero en la mano, como
agradeciendo. El agua empujaba que metía miedo y había que
afirmarse despacio y era jodido nadar llevando el caballo del
maneador, y el agua estaba tibia y de galope cortaba de tan fría
y cada tanto alguno daba un grito y una voltereta y aparecían
las patas del caballo y la panza y era que se lo llevaba la
correntada y ése no salía más, por lo menos hasta el Salado.
Cuentan que el río estaba gris porque nosotros lo cubríamos;
tantos éramos que en vez de agua parecía lleno de entrerrianos.
Estuvimos cerca de una hora hasta poder afirmar los pies en el
barro. Dicen que el General se fue por una hondonada y por poco
se ahoga. Que manoteó feo y terminó prendido a un tronco. Eso
dicen, pero algunos lo vieron del otro lado, lo más calmo y no
sofocado como nosotros, que respirábamos abriendo la boca,
porque el que más el que menos había sentido el gusto a aceite
tibio del agua revolviéndole las tripas.
Por
eso los que hablan que tuvimos miedo no saben nada y seguro son
porteños. No conocen el orgullo que da ser los mejores. No saben
que todo pasó por ese mismo orgullo. Aquella alegría que nos dio
la vez que hicimos las cien leguas que van de Ubajay a Pago
Largo en un solo galope que duró nueve días enteros. Fue cuando
Oribe y hubo que domar potros en el camino porque la mitad se
nos reventó en la galopada aquella, con el sol siempre encima y
uno corría y corría, como para escaparle. Eso nos pareció, que
le disparábamos al sol que se nos metía adentro de la piel, que
nos llenaba la cabeza de polvo y de cansancio y seguro que fue
lo que nos hizo andar tan ligero. Cuando llegamos, el Uruguay
estaba en crecida. Debía estar lloviendo lejos, porque ahí el
cielo lastimaba de tan claro mientras nos amontonábamos en la
orilla y el río estaba tan ancho que no se alcanzaba a divisar
más que la sombra de los sauces del otro lado. Estaba lleno de
troncos y basura que cruzaban saltando, y cuando no había
troncos el agua se quedaba quieta y marrón, parecida a la
tierra. Nos quedamos mirando y mirando, hasta que el sargento
Reyes fue y le dijo al General lo que pensábamos todos. Se
acercó y sin bajarse del caballo, se lo dijo. El General galopó
de una punta a otra y levantaba el sombrero en la mano, como
agradeciendo. El agua empujaba que metía miedo y había que
afirmarse despacio y era jodido nadar llevando el caballo del
maneador, y el agua estaba tibia y de galope cortaba de tan fría
y cada tanto alguno daba un grito y una voltereta y aparecían
las patas del caballo y la panza y era que se lo llevaba la
correntada y ése no salía más, por lo menos hasta el Salado.
Cuentan que el río estaba gris porque nosotros lo cubríamos;
tantos éramos que en vez de agua parecía lleno de entrerrianos.
Estuvimos cerca de una hora hasta poder afirmar los pies en el
barro. Dicen que el General se fue por una hondonada y por poco
se ahoga. Que manoteó feo y terminó prendido a un tronco. Eso
dicen, pero algunos lo vieron del otro lado, lo más calmo y no
sofocado como nosotros, que respirábamos abriendo la boca,
porque el que más el que menos había sentido el gusto a aceite
tibio del agua revolviéndole las tripas.