|
sta tradición
no tiene otra fuente de autoridad que el relato del pueblo.
Todos la conocen en el Cuzco tal como hoy la presento. Ningún
cronista hace mención de ella, y sólo en un manuscrito de
rápidas apuntaciones, que abarca desde la época del virrey
marqués de Salinas hasta la del duque de la Palata, encuentro
las siguientes líneas:
«En este
tiempo del gobierno del príncipe de Squillace, murió malamente
en el Cuzco, a mano del diablo, el almirante de Castilla
conocido por el descomulgado».
Como se ve,
muy poca luz proporcionan estas líneas, y me afirman que en los
Anales del Cuzco, que posee inéditos el señor obispo Ochoa,
tampoco se avanza más, sino que el misterioso suceso está
colocado en época diversa a la que yo le yo le asigno.
Y he tenido
en cuenta para preferir los tiempos de don Francisco de Borja y
Aragón, no sólo la apuntación ya citada, sino la especialísima
circunstancia de que, conocido el carácter del virrey poeta, son
propias de él las espirituales palabras con que termina esta
leyenda.
Hechas las
salvedades anteriores, en descargo de mi conciencia de cronista,
pongo punto redondo y entro en materia.
I
Don Francisco
de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache y conde de Mayalde,
natural de Madrid y caballero de las órdenes de Santiago y
Montesa, contaba treinta y dos años cuando Felipe III, que lo
estimaba en mucho, lo nombró virrey del Perú. Los cortesanos
criticaron el nombramiento, porque don Francisco sólo se había
ocupado hasta entonces de escribir versos, galanteos y desafíos.
Pero Felipe III, a cuyo regio oído, y contra la costumbre,
llegaron las murmuraciones, dijo: «En verdad que es el más joven
de los virreyes que hasta hoy han ido a Indias; pero en
Esquilache hay cabeza, y más que cabeza brazo fuerte».
El monarca no
se equivocó. El Perú estaba amagado por flotas filibusteras; y
por muy buen gobernante que hiciese don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros,
faltábanle los bríos de la juventud. Jorge Spitberg, con una
escuadra holandesa, después de talar las costas de Chile, se
dirigió al Callao. La escuadra española le salió al encuentro el
22 de julio de 1615, y después de cinco horas de reñido y feroz
combate frente a Cerro Azul o Cañete, se incendió la capitana,
se fueron a pique varias naves, y los piratas vencedores pasaron
a cuchillo los prisioneros.
que hiciese don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros,
faltábanle los bríos de la juventud. Jorge Spitberg, con una
escuadra holandesa, después de talar las costas de Chile, se
dirigió al Callao. La escuadra española le salió al encuentro el
22 de julio de 1615, y después de cinco horas de reñido y feroz
combate frente a Cerro Azul o Cañete, se incendió la capitana,
se fueron a pique varias naves, y los piratas vencedores pasaron
a cuchillo los prisioneros.
El virrey
marqués de Montesclaros se constituyó en el Callao para dirigir
la resistencia, más por llenar el deber que porque tuviese la
esperanza de impedir, con los pocos y malos elementos de que
disponía, el desembarque de los piratas y el consiguiente saqueo
de Lima. En la ciudad de los Reyes dominaba un verdadero pánico;
y las iglesias no sólo se hallaban invadidas por débiles
mujeres, sino por hombres que, lejos de pensar en defender como
bravos sus hogares, invocaban la protección divina contra los
herejes holandeses. El anciano y corajudo virrey disponía
escasamente de mil hombres en el Callao, y nótese que, según el
censo de 1614, el número de habitantes de Lima ascendía a
25.454.
Pero Spitberg
se conformó con disparar algunos cañonazos, que le fueron
débilmente contestados, e hizo rumbo para Paita. Peralta en su
Lima fundada, y el conde de la Granja, en su poema de Santa
Rosa, traen detalles sobre esos luctuosos días. El sentimiento
cristiano atribuye la retirada de los piratas a milagro que
realizó la Virgen limeña, que murió dos años después, el 24 de
agosto de 1617.
Según unos el
18, y según otros el 23 de diciembre de 1615, entró en Lima el
príncipe de Esquilache, habiendo salvado providencialmente, en
la travesía de Panamá al Callao, de caer en manos de los
piratas.
El
recibimiento de este virrey fue suntuoso, y el Cabildo no se
paró en gastos para darle esplendidez.
Su primera
atención fue crear una escuadra y fortificar el puerto, lo que
mantuvo a raya la audacia de los filibusteros hasta el gobierno
de su sucesor, en que el holandés Jacobo L'Heremite acometió su
formidable empresa pirática.
Descendiente
del Papa Alejandro VI (Rodrigo Borgia) y de San Francisco de
Borja, duque de Gandía, el príncipe de Esquilache, como años más
tarde su sucesor y pariente el conde de Lemos, gobernó el Perú
bajo la influencia de los jesuitas.
Calmada la
zozobra que inspiraban los amagos filibusteros, don Francisco se
contrajo al arreglo de la hacienda pública, dictó sabias
ordenanzas para los minerales de Potosí y Huancavelica, y en 20
de diciembre de 1619 erigió el tribunal de Consulado de
Comercio.
Hombre de
letras, creó el famoso colegio del Príncipe, para educación de
los hijos de caciques, y no permitió la representación de
comedias ni autos sacramentales que no hubieran pasado antes por
su censura. «Deber del que gobierna _decía_ es ser solícito por
que no se pervierta el gusto».
La censura
que ejercía el príncipe de Esquilache era puramente literaria, y
a fe que el juez no podía ser más autorizado. En la pléyade de
poetas del siglo XVII, siglo que produjo a Cervantes, Calderón,
Lope, Quevedo, Tirso de Molina, Alarcón y Moreto, el príncipe de
Esquilache es uno de los más notables, si no por la grandeza de
la idea, por la lozanía y corrección de la forma. Sus
composiciones sueltas y su poema histórico Nápoles recuperada,
bastan para darle lugar preeminente en el español Parnaso.
No es menos
notable como prosador castizo y elegante. En uno de los
volúmenes de la obra Memorias de los virreyes se
encuentra la Relación de su época de mando, escrito que
entregó a la Audiencia para que ésta lo pasase a su sucesor don
Diego Fernández de Córdova, marqués de Guadalcázar. La pureza de
dicción y la claridad del pensamiento resaltan en este trabajo,
digno, en verdad, de juicio menos sintético.
Para dar idea
del culto que Esquilache rendía a las letras, nos será
suficiente apuntar que, en Lima, estableció una academia o club
literario, como hoy decimos, cuyas sesiones tenían lugar los
sábados en una de las salas de palacio. Según un escritor amigo
mío y que cultivó el ramo de crónicas, los asistentes no pasaban
de doce, personajes los más caracterizados en el foro, la
milicia o la iglesia. «Allí asistía el profundo teólogo y
humanista don Pedro de Yarpe Montenegro, coronel de ejército;
don Baltasar de Laza y Rebolledo, oidor de la Real Audiencia;
don Luis de la Puente, abogado insigne; fray Baldomero Illescas,
religioso franciscano, gran conocedor de los clásicos griegos y
latinos; don Baltasar Moreyra, poeta, y otros cuyos nombres no
han podido atravesar los dos siglos y medio que nos separan de
su época. El virrey los recibía con exquisita urbanidad; y los
bollos, bizcochos de garapiña, chocolate y sorbetes distraían
las conferencias literarias de sus convidados. Lástima que no se
hubieran extendido actas de aquellas sesiones, que seguramente
serían preferibles a las de nuestros Congresos».
Entre las
agudezas del príncipe de Esquilache, cuentan que le dijo a un
sujeto muy cerrado de mollera, que leía mucho y ningún fruto
sacaba de la lectura: «Déjese de libros, amigo, y persuádase que
el huevo mientras más cocido, más duro».
Esquilache,
al regresar a España en 1622, fue muy considerado del nuevo
monarca Felipe IV, y munió en 1658 en la coronada villa del oso
y el madroño.
Las armas de
la casa de Borja eran un toro de gules en campo de oro, bordura
de sinople y ocho brezos de oro.
Presentado el
virrey poeta, pasemos a la tradición popular.
II
Existe en la
ciudad del Cuzco una soberbia casa conocida por la del
Almirante; y parece que el tal almirante tuvo tanto de marino,
como alguno que yo me sé sólo ha visto el mar en pintura. La
verdad es que el título era hereditario y pasaba de padres a
hijos.
La casa era
obra notabilísima. El acueducto y el tallado de los techos, en
uno de los cuales se halla modelado el busto del almirante que
la fabricó, llaman preferentemente la atención.
Que vivieron
en el Cuzco cuatro almirantes, lo comprueba el árbol genealógico
que en 1861 presentó ante el Soberano Congreso del Perú el señor
don Sixto Laza, para que se le declarase legítimo y único
representante del Inca Huáscar, con derecho a una parte de las
huaneras, al ducado de Medina de Rioseco, al marquesado de
Oropesa y varias otras gollerías. ¡Carrillo iba a costarnos el
gusto de tener príncipe en casa! Pero conste, para cuando nos
cansemos de la república, teórica o práctica, y proclamemos, por
variar de plato, la monarquía, absoluta o constitucional, que
todo puede suceder, Dios mediante y el trotecito trajinero que
llevamos.
Refiriéndose
a ese árbol genealógico, el primer almirante fue don Manuel de
Castilla, el segundo don Cristóbal de Castilla Espinosa y Lugo,
al cual sucedió su hijo don Gabriel de Castilla Vázquez de
Vargas, siendo el cuarto y último don Juan de Castilla y
González, cuya descendencia se pierde en la rama femenina.
Cuéntase de
los Castilla, para comprobar lo ensoberbecidos que vivían de su
alcurnia, que cuando rezaban el Avemaría usaban esta frase:
Santa María, madre de Dios, parienta y señora nuestra, ruega por
nos.
Las armas de
los Castilla eran: escudo tronchado; el primer cuartel en gules
y castillo de oro aclarado de azur; el segundo en plata, con
león rampante de gules y banda de sinople con dos dragantes
también de sinople.
Aventurado
sería determinar cuál de los cuatro es el héroe de la tradición,
y en esta incertidumbre puede el lector aplicar el mochuelo a
cualquiera, que de fijo no vendrá del otro barrio a querellarse
de calumnia.
El tal
almirante era hombre de más humos que una chimenea, muy pagado
de sus pergaminos y más tieso que su almidonada gorguera. En el
patio de la casa ostentábase una magnífica fuente de piedra, a
la que el vecindario acudía para proveerse de agua, tomando al
pie de la letra el refrán de que «agua y candela a nadie se
niegan».
Pero una
mañana se levantó su señoría con un humor de todos los diablos,
y dio orden a sus fámulos para que moliesen a palos a cualquier
bicho de la canalla que fuese osado a atravesar los umbrales en
busca del elemento refrigerador.
Una de las
primeras que sufrió el castigo fue una pobre vieja, lo que
produjo algún escándalo en el pueblo.
Al otro día
el hijo de ésta, que era un joven clérigo que servía la
parroquia de San Jerónimo, a pocas leguas del Cuzco, llegó a la
ciudad y se impuso del ultraje inferido a su anciana madre.
Dirigiose inmediatamente a casa del almirante; y el hombre de
los pergaminos lo llamó hijo de cabra y vela verde, y echó
verbos y gerundios, sapos y culebras por esa aristocrática boca,
terminando por darle una soberana paliza al sacerdote.
La excitación
que causó el atentado fue inmensa. Las autoridades no se
atrevían a declararse abiertamente contra el magnate, y dieron
tiempo al tiempo, que a la postre todo lo calma. Pero la gente
de iglesia y el pueblo declararon ex comulgado al orgulloso
almirante.
El insultado
clérigo, pocas horas después de recibido el agravio, se dirigió
a la Catedral y se puso de rodillas a orar ante la imagen de
Cristo, obsequiada a la ciudad por Carlos V. Terminada su
oración, dejó a los pies del juez Supremo un memorial exponiendo
su queja y demandando la justicia de Dios, persuadido que no
había de lograrla de los hombres. Diz que volvió al templo al
siguiente día, y recogió la querella proveída con un decreto
marginal de Como se pide: se hará justicia. Y así pasaron tres
meses, hasta que un día amaneció frente a la casa una horca y
pendiente de ella el cadáver del excomulgado, sin que nadie
alcanzara a descubrir los autores del crimen, por mucho que las
sospechas recayeran sobre el clérigo, quien supo, con numerosos
testimonios, probar la coartada.
En el proceso
que se siguió declararon dos mujeres de la vecindad que habían
visto un grupo de hombres cabezones y chiquirriticos, vulgo
duendes, preparando la horca; y que cuando ésta quedó alzada,
llamaron por tres veces a la puerta de la casa, la que se abrió
al tercer aldabonazo. Poco después el almirante, vestido de
gala, salió en medio de los duendes, que sin más ceremonia lo
suspendieron como un racimo.
Con tales
declaraciones la justicia se quedó a obscuras, y no pudiendo
proceder contra los duendes, pensó que era cuerdo el
sobreseimiento.
Si el pueblo
cree como artículo de fe que los duendes dieron fin del
excomulgado almirante, no es un cronista el que ha de meterse en
atolladeros para convencerlo de lo contrario, por mucho que la
gente descreía de aquel tiempo murmurara por lo bajo que todo lo
acontecido era obra de los jesuitas, para acrecer la importancia
y respeto debidos al estado sacerdotal.
III
El intendente
y los alcaldes del Cuzco dieron cuenta de todo al virrey, quien
después de oír leer el minucioso informe le dijo a su
secretario:
_¡Pláceme el
tema para un romance moruno! ¿Qué te parece de esto, mi buen
Estúñiga?
_Que
vuecelencia debe echar una mónita a esos sandios golillas que no
han sabido hallar la pista de los fautores del crimen.
_Y entonces
se pierde lo poético del sucedido _repuso el de Esquilache
sonriéndose.
_Verdad,
señor; pero se habrá hecho justicia.
El virrey se
quedó algunos segundos pensativo; y luego, levantándose de su
asiento, puso la mano sobre el hombro de su secretario:
_Amigo mío,
lo hecho está bien hecho; y mejor andaría el mundo si, en casos
dados, no fuesen leguleyos trapisondistas y demás cuervos de
Temis, sino duendes, los que administrasen justicia. Y con esto,
buenas noches y que Dios y Santa María nos tengan en su santa
guarda y nos libren de duendes y remordimientos.
PULSA AQUÍ
PARA LEER POEMAS DEL VIRREY FRANCISCO DE BORJA |


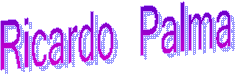



 Era
su excelencia muy gran galanteador, y mucho se hablaba en Lima
de sus buenas fortunas amorosas. A una arrogantísima figura y a
un aire marcial y desenvuelto, unía el vigor del hombre en la
plenitud de la vida, pues el de Esquilache apenas frisaba en los
treinta y cinco años. Con una imaginación ardiente, donairoso en
la expresión, valiente hasta la temeridad y generoso hasta rayar
en el derroche, era don Francisco de Borja y Aragón el tipo más
cabal de aquellos caballerosos hidalgos que se hacían matar por
su rey y por su dama.
Era
su excelencia muy gran galanteador, y mucho se hablaba en Lima
de sus buenas fortunas amorosas. A una arrogantísima figura y a
un aire marcial y desenvuelto, unía el vigor del hombre en la
plenitud de la vida, pues el de Esquilache apenas frisaba en los
treinta y cinco años. Con una imaginación ardiente, donairoso en
la expresión, valiente hasta la temeridad y generoso hasta rayar
en el derroche, era don Francisco de Borja y Aragón el tipo más
cabal de aquellos caballerosos hidalgos que se hacían matar por
su rey y por su dama. que hiciese don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros,
faltábanle los bríos de la juventud. Jorge Spitberg, con una
escuadra holandesa, después de talar las costas de Chile, se
dirigió al Callao. La escuadra española le salió al encuentro el
22 de julio de 1615, y después de cinco horas de reñido y feroz
combate frente a Cerro Azul o Cañete, se incendió la capitana,
se fueron a pique varias naves, y los piratas vencedores pasaron
a cuchillo los prisioneros.
que hiciese don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros,
faltábanle los bríos de la juventud. Jorge Spitberg, con una
escuadra holandesa, después de talar las costas de Chile, se
dirigió al Callao. La escuadra española le salió al encuentro el
22 de julio de 1615, y después de cinco horas de reñido y feroz
combate frente a Cerro Azul o Cañete, se incendió la capitana,
se fueron a pique varias naves, y los piratas vencedores pasaron
a cuchillo los prisioneros. fortunas. «Era un injerto (dice López) de Cagliostro, Mesmer y
Casanova. Mentía por los codos, y como era el único que en aquel
tiempo de la pajuela tenía fósforo en la imaginación, contaba con
las enormes tragaderas de la naciente sociedad peruana para echar a
rodar cada bola como un templo. Era además bruto de nota; porque
cuando le convenía, para entretenerse con las muchachas, hacía
dormir a las viejas, abuela, madre y tía, con un par de puñados de
aire que los echaba a la cara; anunciaba temblores y la llegada de
los galeones; hacía desaparecer y reaparecer las piochas del peinado
de las damas; se tragaba agujas, partía naranjas que en lugar de
pepitas escondían anillos; le sacaba sin que lo sintiese al mismo
virrey las onzas del chupetín, o de las narices le extraía al
alcalde de primer voto un par de huevos de gallina».
fortunas. «Era un injerto (dice López) de Cagliostro, Mesmer y
Casanova. Mentía por los codos, y como era el único que en aquel
tiempo de la pajuela tenía fósforo en la imaginación, contaba con
las enormes tragaderas de la naciente sociedad peruana para echar a
rodar cada bola como un templo. Era además bruto de nota; porque
cuando le convenía, para entretenerse con las muchachas, hacía
dormir a las viejas, abuela, madre y tía, con un par de puñados de
aire que los echaba a la cara; anunciaba temblores y la llegada de
los galeones; hacía desaparecer y reaparecer las piochas del peinado
de las damas; se tragaba agujas, partía naranjas que en lugar de
pepitas escondían anillos; le sacaba sin que lo sintiese al mismo
virrey las onzas del chupetín, o de las narices le extraía al
alcalde de primer voto un par de huevos de gallina». Histórico
es que cuando en la batalla de Junín, ganada al principio por la
caballería realista que puso en fuga a la colombiana, se cambió la
tortilla, gracias a la oportuna carga de un regimiento peruano,
varios jinetes pasaron cerca del General y, acaso por halagar su
colombianismo, gritaron: ¡Vivan los lanceros de Colombia! Bolívar,
que había presenciado las peripecias todas del combate, contestó,
dominado por justiciero impulso: ¡La pinga! ¡Vivan los lanceros del
Perú!
Histórico
es que cuando en la batalla de Junín, ganada al principio por la
caballería realista que puso en fuga a la colombiana, se cambió la
tortilla, gracias a la oportuna carga de un regimiento peruano,
varios jinetes pasaron cerca del General y, acaso por halagar su
colombianismo, gritaron: ¡Vivan los lanceros de Colombia! Bolívar,
que había presenciado las peripecias todas del combate, contestó,
dominado por justiciero impulso: ¡La pinga! ¡Vivan los lanceros del
Perú! 

