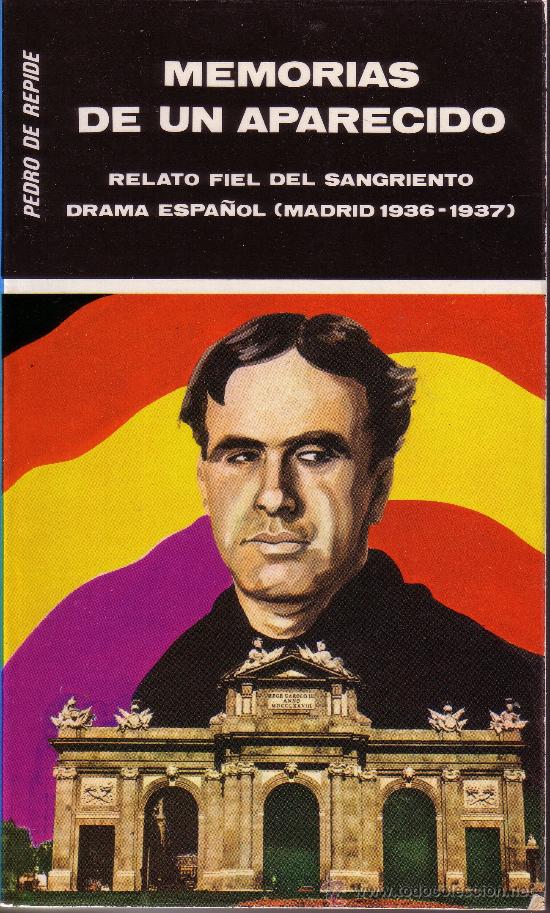 |
|
|
LAS CALLES DE MADRID |
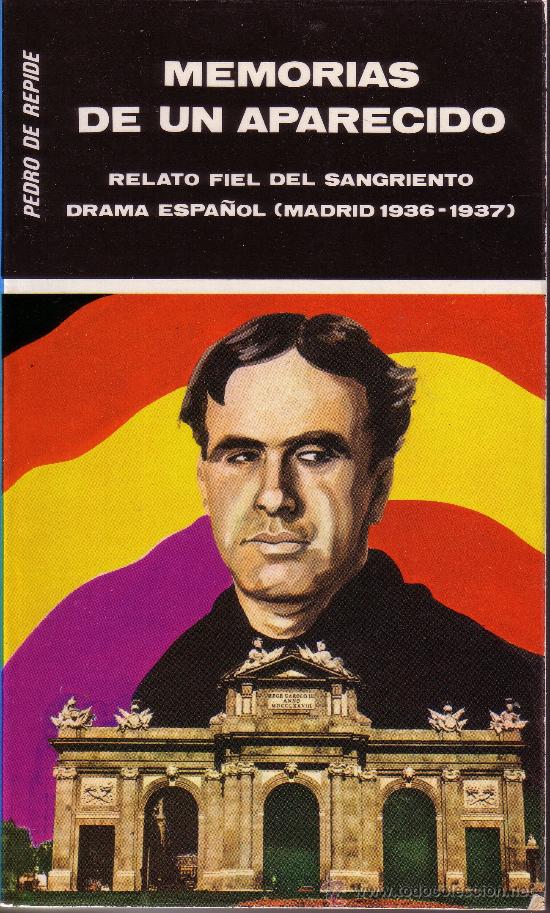 |
|
|
LAS CALLES DE MADRID |
|
Es una historia tan breve y tan sencilla, que cabe en el alvéolo del vaso donde bebe un niño. Una historia tan tierna y tan bella como la infancia misma. Tan llena de emoción como toda una vida. No es, por cierto, la única que puede guardarse en esos enormes y repletos archivos de dolor que se llaman Montes de Piedad, y que en todos los países donde se sustenta esa institución guardan muchos pequeños y grandes dramas.
Ese poema breve y tierno ha durado más de medio siglo. Trátase de una papeleta de empeño, renovada puntualmente año tras año desde 1857. ¡Oh, las cosas que han ocurrido en Francia y en el mundo desde entonces! La prenda era una breve escudilla de plata, que tenía grabadas las iniciales de su dueño. Su dueño era un niño, hijo único, que murió hacia la fecha supradícha. Y un día en que la perra Miseria mordía con sus dientes agudos a aquellos padres, macerados por un infortunio sin igual, los desdichados acudieron a lo único que podía valer algo en su hogar. Aquel cuenco de plata, en el que hubieron de fundir sus ahorros para que el níño tuviera un vaso y un juguete. Y el recuerdo, el tesoro, la escudilla breve, donde se posaron los labios del níño bien amado, fue a parar al osario de las prendas queridas. Sí el corazón fuera objeto empeñable, aquellos padres hubieran dejado los suyos sobre el mostrador del Monte de Piedad antes que el vaso de plata con las inicíales del níño. Y un año y otro año, con la misma constancia y con el mismo amor con que acudían a cubrir de flores la tumba de su hijo, llegábanse puntualmente a renovar la papeleta del recuerdo querido. Los empleados conocían a aquella pareja que ponía sobre sus amores el culto al pobre infante muerto, y ya les esperaban como a viejos amigos. En Francia y en el mundo la Historia proseguía su marcha y pasaban grandes cosas trascendentales. Y pasó del todo el segundo Imperio y cayó el trono, vino el año terrible, París se vío sitiado, el incendio de la Comuna ponía un halo gigantesco sobre la gran ciudad, hubo mortandades tremendas, surgió una nueva República. Francia, en las ciencias, y en las artes, y en la industria, daba ejemplos al universo, renovándose fecunda. Y aquellos padres seguían yendo un año y otro año a impedir que la prenda tan amada saliera a venta pública para ir a manos de cualquiera. Los empleados de la casa asistían al proceso de la edad del matrimonio ejemplar. Vieron cómo tornábanse grises sus cabellos, y luego volvíanse de plata, como el vaso del niño. Un año, ya fue la madre sola. Como siempre la vieron enlutada, sus atavíos de viuda no la diferenciaban de su aspecto de los otros años. Y la buena vieja siguió yendo sola un año y otro año... Hasta que llegó uno en que no fué. El Monte de Piedad justificó su nombre no consintiendo que el vasito de plata fuera sacado a lote. Informóse de la suerte que pudo haber corrido aquella madre, y que sólo podía ser la que se sospechaba. De no haber muerto ella también, no hubiera faltado a su ceremonia anual. Aquello que en su vida era ya como un rito sagrado e inquebrantable. La voluntad de los viejos será cumplida y la escudilla de plata cuidadosamente conservada. Esta noble historia no podía tener sino un epílogo digno de ella. Y una dama que conocía el bellísimo caso, la marquesa de Guerry, ha dado recientemente al Monte de Piedad de París la cantidad de cíen mil francos para desempeñar los empeños de los pobres... A veces, sobre el muladar de la vida florecen unas suaves, frescas y fragantes rosas. |
LA TEMACuando entré en el vestíbulo del hotel hallé que ya me esperaba el extraño personaje que, según hubieron de decirme en los lugares que yo frecuentaba, andaba a la busca de mi persona. Era un hombrecillo raído en su físico tal como en su indumento; su edad verdadera, juvenil todavía, quedaba disfrazada bajo la máscara cruel de dolores y privaciones. Menguado y desmedrado, su rostro, de aguileña nariz y mentón saliente, presentaba un perfil de ave rapaz o de bruja sabática. El cabello, ralo, blanqueaba por muchos lugares, con esa nieve prematura que las ventiscas de la vida ponen en las cabezas de los hombres, como los climas inhóspitos en los cabezos de la sierra, cuando todo es verdor y lozanía en la llanura.
Breve y cortésmente, pugnando por dibujar en su cara una sonrisa, que resultaba mueca dolorosa, hizo su presentación, que era más bien un recordatorio. Dijo su nombre, invocó pasados tiempos de compañerismo en las aulas; y cuando, después de exponer el motivo de haber llegado hasta mí, empezó en algunas frases, no muy coherentes, a dibujarme rasgos de su pasada vida, hícele penetrar en el inmediato café, a aquellas horas solitario y propicio, por su silencio, a que mi peregrino interlocutor quisiera hacerme la merced de una confidencia que pudiera ser interesante. Antes de que me lo confesara abiertamente, comprendí que aquel hombre, agobiado bajo la pesadumbre de un grande infortunio, había salido de presidio. Los años mejores de su vida, pasados en la miseria de la ergástula, habíanle acabado de destrozar, y dígase acabado, porque él, cuando entró, habíase ya empezado a destrozar a sí mismo. Otra tristísima certeza conocía desde sus palabras primeras. La de que con ese desventurado se había cometido un crimen, un crimen harto mayor que aquel de que hubo de acusársele ante la falible justicia de los hombres. —¿Por qué estuvo allí? —pregunté desbordando mi curiosidad. Y él, con su constante sonrisa–mueca, llena de inconsciencia, me respondió, como si dijese lo más sencillo, natural y aun agradable del mundo: —Crimen pasional. Esta revelación colmó mi sorpresa. ¿Qué crimen, ni qué pasión violenta, pudo agitar un alma bajo aquel cuerpecillo enteco, ni armar aquellos brazos escuálidos, que colgaban inertes? —¿No se acuerda usted? —prosiguió sin desvanecer su sonrisa—. El crimen del canalillo. Y esto lo decía como sorprendiéndose de que su oyente no recordara el hecho, y como si rememorase una fecha inolvidable. Espoleado por mis preguntas, que habían de ser constantes, porque el interrogado no coordinaba los pasajes de su relato, me describió el suceso, que era, en verdad, mucho más vulgar que su protagonista. —¿No llegó usted a terminar la carrera? —inquirí de él. —No —me respondió—. Porque unos primos míos que habían venido de Filipinas, y se habían instalado en una finca que poseían en Andalucía, me llevaron con ellos al campo. Y allí estaba yo muy bien, si no hubiese sido porque un día di a mi prima un disgusto muy grande. —¿Cuál?—pregunté alarmado. —El de que me vio escribiendo a mi novia. —Pero, hombre, no veo la razón del disgusto. —¡Ah, sí! Es que mi prima decía que ella era mi novia también. —Usted sabrá si lo sería. —No —repetía él con un gesto de candor, de inocencia y de ingenuidad admirables—. Ni la otra tampoco. Pero es que, sabe usted, es que me querían. Y mi prima se echó a llorar y se puso muy mala, y yo tuve que salir escapado, porque mis primos me querían matar, y decían que yo había engañado a su hermana. Y huí, huí. Y me encontré en Madrid. —Una familia más cercana le ofrecería a usted su cariño y sus consuelos. —Verá usted. Yo tenía como dos familias. —A ver, explíquese usted. —Sí. Una, la mía. La otra era una familia humilde que fue recogida en mi casa. Era un matrimonio con una hija, a quien yo conocí de niña. Este matrimonio prosperó repentinamente, y, al fin, marcharon a vivir a los Cuatro Caminos, donde establecieron una industria humilde. —¿Y qué tiene que ver esa niña...? —Ya lo sabrá usted luego. El caso es que mi amigo Enrique B... (y aquí citó un nombre insigne en la Marina española) me dijo un día: «En Madrid no se sabe qué hacer. La semana que viene nos iremos tú y yo al África. —¿A qué? —A descubrir minas de brillantes. Si va uno solo, los naturales del país le asesinan y le roban la pedrería. Es preciso que vayamos juntos, para que mientras uno duerma en el desierto, el otro quede en vela.» Y aquel mismo día compré un puñal arábigo admirable en una casa de préstamos de la calle de Tudescos. —¿Y partieron para la tierra del tesoro? —No pudo ser. Es decir, él no sé si se marcharía; pero a mí me fue imposible. Porque el día señalado para salir con mi amigo con dirección al África, estaba yo en la cárcel. —¿Cómo fue? —¡Si yo mismo no me lo sé explicar! Pero es que yo no me quería marchar sin despedirme de la muchachita aquella de los Cuatro Caminos. Y allá subí. Me la encontré cuando iba a llenar un cántaro de agua. Me dijo que no encontraría a sus padres en casa y que la acompañase entretanto. Era a principios de verano. Estábamos en una ladera verde que bajaba hasta el canalillo. La tierra despedía un vaho húmedo y caliente. La muchacha dejó el cántaro en el suelo, se sentó en la hierba y se echó a llorar. Entonces me dijo que había tenido un disgusto con su novio y que se quería matar. —¿Pero su novio no era usted? —No; era otro. Pero ella me dijo también que quería ser novia mía, y que la ayudara a matarse. Entonces sacó de entre sus ropas un puñal. —Que no sería el arábigo que usted había comprado. —¿Cómo? ¡Mi puñal, que era para matar árabes en el desierto y destripar leones! No. Era otro que tenía ella y que colocó contra su pecho. —Pero usted pudo impedirlo. —Eso quería, aunque ella me había dicho que hiciera el favor de matarla. Pero yo no sé qué ocurrió que cuando yo forcejeaba para quitarle el arma, el puñal se hundía más y más entre sus carnes. Ya ve usted, y mi amigo que me estaba esperando para ir a buscar las minas de brillantes. Y yo, que llegué hasta una casa, pedí agua, y dije que vinieran conmigo que había matado a mi novia. —¿Pero no se había matado ella, y, además, no hemos quedado en que no era su novia? —Es que quería serlo. Como todas. Y me cogieron, y me echaron veinte años, y ya estoy en la calle, y no sé qué hacer. Ya veré si hago algo útil, porque yo soy un hombre práctico. Yo me quedé aterrado, no por los tristes desvaríos que aquel infeliz acababa de hacer pasar ante mí, sino al pensar que hay en el mundo una justicia capaz de juzgar a aquel hombre como a un desalmado... y que en vez, de darle de por vida el amable y piadoso asilo de una casa de salud, le atormenta durante veinte años, al acabar los cuales le lanza a la calle para que cuaje su extraño tema megalómano y erótico en una nueva culpa sobre cualquier desventurada que la estúpida fatalidad ponga a su paso. Cuando yo, lleno de horror ante la lacería de aquella dolorosa desnudez moral que el pobre hombre había exhibido con la tranquilidad de la inconsciencia y sin perder por un momento su sonrisa de bienaventurado, me disponía a separarme de él, me hizo saber su domicilio. Vivía en un molino de las floridas afueras de la ciudad, en el camino de Barcelona. —Me retiro antes de que anochezca —me dijo—, porque quiero que se vea que observo buena conducta. Pero, además, le diré a usted, en secreto, por qué vivo en ese sitio y por qué quiero estar en él al obscurecer. Es que allí... hay una mujer... que me quiere. Y me estremecí al escucharle. La huerta verdecida, la primavera calurosa, el rumor de la acequia, la tierra con un vaho húmedo y caliente. La noche y el amor de un loco. ¿Cuándo? No sé. Quizá mañana. Dentro de dos días. Tal vez dentro de un mes. Pero yo espero temblando el instante de leer en un periódico la noticia del crimen del molino de S... De una carne fragante de mujer, rasgada bajo un puñal que mata, sin que la mano que lo empuña sepa cómo hiende y se hunde. La noticia de un crimen, en el que, como en muchos otros, no es el homicida el criminal mayor. PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS PROTAGONIZADOS POR LOCOS |
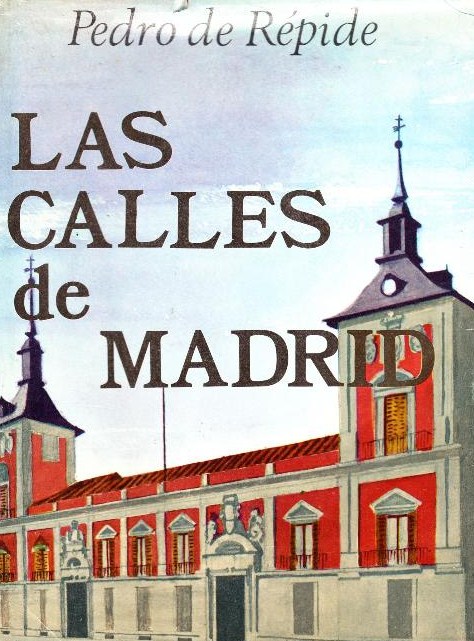
|
Su aspecto industrial era una mezcla de tiendas de libros viejos, casas de préstamos y salones de peinar. Algunas buñolerías servían durante la noche de refugio al concurso de mujercillas y rufianes, bohemios y hampones. El terreno sobre el que se edificó esta calle pertenecía, como los de todas las inmediatas, a las eras del monasterio de San Martín. En 1501, el gobernador de Java regaló a Felipe II un elefante y una abada, o rinoceronte, y una de las versiones acerca del origen del nombre de la calle de que se trata dice que se refiere a este último animal, que fue el que hubo de dibujar Juan de Cufes en su «Tratado de varia conmensuración». Pero es absurdo que Felipe II, disponiendo de tan hermosos parques como poseía, fuese a dejar el regalo del javanés en el descampado de San Martín. Más verosímil es la otra versión de los portugueses, especie de saltimbanquis, que traían una abada y la enseñaban en una barraca instalada en esas eras. No fue sólo el acontecimiento de la presencia del animal, que en estas latitudes había de parecer fabuloso, lo que motivó el recuerdo de su nombre, sino que como fuese costumbre de los chicos y mayores que acudían a verle, hostigarle con gritos y silbidos y aun acosarle de obra, un mozo del cercano horno de la Mata hubo de darle de comer, puesto en la punta de un palo, un mollete abrasando, con lo que la fiera, enfurecida al sentir aquella impresión en la boca y el gaznate, se arrojó sobre el imprudente y le trituró. El prior de San Martín expulsó a los portugueses de aquel terreno, y en la confusión de la marcha, escapose la abada, que a favor de la oscuridad de la noche, pudo desaparecer de la vista de sus exhibidores, a pesar del volumen y la pesadez de un animal de esa clase. La desaparición del rinoceronte fue otro acontecimiento que dio ocasión a lances cómicos, tales como el de llegarse las gentes alborotadas, con palos y con picas, a rodear un carro que pasaba por el Postigo de San Martín, y cuya silueta se les había antojado entre las sombras nocturnas la de la bestia perseguida, que, al fin, vino a ser encontrada a bastante distancia de aquellos lugares, en las eras de Vicálvaro. El lugar donde se enseñaba la abada y donde pereció víctima de su estúpida gracia el hornero, fue señalado con una cruz de palo, y el famoso animal dejó su nombre en esta calle, cuyas primeras casas fueron levantadas a fines del siglo XVI por don Juan Gabriel de Ocampo y doña María de Meneses, quienes compraron al prior esos terrenos. Consérvase en la calle de la Abada la casa esquina a la de Chinchilla, donde hace un siglo estaba el café de la Alegría, y más adelante se instaló la fonda de Barcelona, que ha permanecido en ella hasta hace pocos años. El café de la Alegría era, como el de Levante a la entrada de la calle de A1calá, y el de los Gorros o de la Nicolasa, en la plazuela de Santa Ana, un café neutral, un café a donde, según el precepto moratiniano, se iba solamente a tomar café. Esto le hacía ser el preferido de los extranjeros en aquellos días de 1820 a 1823, en que los cafés de Madrid, a imitación de lo que ocurría en el de Lorencini y en el de La Fontana de Oro, se convertían frecuentemente en clubs políticos. En la fonda de Barcelona, que fue de las más famosas de Madrid en el siglo XIX, vivía el gran escritor revolucionario Roberto Robert, de fuerte pluma e ingenio poderoso. Y en la casa número 2 de esta calle tuvo su comienzo una Sociedad que ahora se halla en la plenitud de su esplendor: el Círculo de Bellas Artes. |
|
En el plano de Texeira figura esta calle sin nombre, y en el de Espinosa se llama del Bonetillo hasta la costanilla de Santiago, y el resto, calle de los Tintes. Ese trozo primero ya no existe, pues la calle comenzaba en la Mayor, y en 1876 fue derribada la manzana que daba a estas dos y a la costanilla de Santiago y plaza o, más bien, calle de la Caza. Aunque existe la explicación del origen de su nombre en la muestra de la muestra de la primera fábrica de sombreros que hubo en Madrid y estaba allí establecida, la tradición de la calle del Bonetillo es una interesante leyenda romántica, en la que, como en creaciones de Espronceda y de Zorrilla, el protagonista ve pasar su propio entierro. Vivía allí don Juan Henríquez, beneficiado de la iglesia de Santa Cruz, clérigo de vida disoluta y gran amigo del príncipe don Carlos, de quien era compañero en aventuras licenciosas y en quien influía con sus consejos en contra de la autoridad regia y paterna de Felipe II. El cardenal Espinosa le prohibió que visitara al príncipe, de lo que éste recibió gran enfado y denostó como solía al cardenal, quien cansado de exhortar, sin éxito al beneficiado, al que no hacían tampoco efecto las reclusiones en San Francisco y los ejercicios que continuamente le imponía, quiso asustarle haciéndole ver su entierro en vida. Y en la noche, cuando Henríquez volvía a su casa, después de horas turbulentas, divisó unas antorchas y oyó unos cánticos lúgubres,viendo un cortejo fúnebre que se dirigía hacia Santa Cruz, con la cruz parroquial, el clero y los estandartes de algunas Cofradías a que pertenecía él. Llegose a la comitiva y preguntó quién era el muerto, a lo que le contestaron que don Juan Henríquez, el clérigo, y así cuantas personas interrogó fueron dándole la misma inquietante respuesta. Llegóse a su casa lleno de espanto, y hallola sin su criado, abierta, y en un aposento cuatro blandones y una mesa con paño negro encima. Y como se informase de los vecinos, decíanle que, en efecto, le veían y conocían; pero que no era menos cierto que de su casa había salido el entierro y que todos decían que era el de don Juan Henríquez. Fue por la mañana a Santa Cruz, donde le mostraron su partida de defunción, y cuando nuevamente tornó a su casa, la halló cerrada, sellada la puerta y clavado en un palo sobre el tejado su bonete, teñido de rojo. Para que todo no le pareciese cosa fantástica, púsole al mismo tiempo en la dolorosa realidad un familiar de la Suprema, que le redujo a prisión, llevándole a la cárcel de la Inquisición, en Toledo, donde permaneció cuatro años, al cabo de los cuales volvió a la corte bien corregido, y después de hacer ejercicios espirituales con los jesuitas, fue repuesto en su beneficio, hasta que murió de verdad y fue sepultado en la bóveda de Santa Cruz, quedando el nombre del bonetilIo a la casa y, por extensión, a la calle. |
|
BORDADORES: Va de la calle Mayor a la del Arenal, b. de San Martín, d. del Centro, p. de San Ginés.
Formaron un montepío, tomando por titular a Nuestra Señora de la Elevación, que tuvieron en la parroquia de San Ginés y luego llevaron a San Ildefonso. El gremio era rico por el lujo que había entonces en los trajes. Enrique IV les apercibió con grandes penas si bordaban un traje que la reina doña Juana les había encargado para don Beltrán de la Cueva; pero ellos discretamente negaron haber recibido dicho encargo. En el siguiente siglo Santa Teresa de Jesús estuvo en sus talleres para que le bordasen el traje de un San José que llevaba para una de sus fundaciones, y como no quisiesen cobrar nada por su trabajo, la santa, después de darles las gracias, les dijo: “No toma oro quien da oro”. A la calle de Bordadores daba la puerta de acceso a la famosa bóveda de San Ginés. A la que ya queda hecha referencia al hablar de esa iglesia en el capítulo de la calle del Arenal. En el número 9 de la calle de Bordadores nació el ilustre sainetero cuya vida prolonguen los dioses muchos años, don Tomás Luceño |
|
Da nombre a esta calle una de las tradiciones más interesantes de Madrid. En una casa de ella vivía un sacerdote, asistido probablemente de un criado, quien codicioso de los bienes de que sabía poseedor al clérigo, determinó robárselos, y una noche le asesinó, separándole la cabeza del cuerpo, y apoderándosedel oro del cura, púsose a salvo huyendo a Portugal. Viendo que no salía de su casa el prebendado a cumplir sus obligaciones, ni tampoco el criado a las suyas, recelaron los vecinos que algo grave había ocurrido en la casa: pero ninguno se atrevía a penetrar en ella, hasta que vino para el sacerdote un recado de la parroquia de San Sebastián, donde era cumplidor de unas capellanías, para que aquella noche asistiese a un enterramiento que con oficio había, con lo que el sacristán, hallando la puerta abierta y que nadie iba a su llamamiento, preguntó a la vecindad, y seguidamente dieron parte a la justicia de lo que temían. Así, vinieron los ministriles y hallaron a la víctima decapitada, y al criado, huido. Mucho se habló en Madrid de aquel crimen y acabó por olvidarse, suponiéndose que quedaría impune, como si hubiese sido cometido ahora. Pero aconteció que volvió a la corte el criado disfrazado de caballero, y una mañana, pasando por el Rastro, y recordando su antigua condición, apeteciole comprar una cabeza de carnero, que se llevó, ocultándola debajo de la capa. Y un alguacil que por allí había como notase el rastro de sangre que iba dejando aquel hombre, le paró, preguntándole qué llevaba: « ¿Qué he de llevar? Una cabeza de un carnero que he mercado ahora mismo.» Y al ir a mostrársela al ministril, vio con espanto que era la cabeza del sacerdote a quien él asesinó. Túvolo por castigo del cielo y se entregó para que le prendiesen. Fue llevado a la cárcel de la villa, juzgado y sentenciado a la pena de horca, que sufrió en la Plaza Mayor, llevándose delante de él la cabeza del clérigo, puesta en una batea de plata. El ahorcado fue llevado a enterrar al atrio de San Miguel de los Octoes y la cabeza, en cuanto se cumplió la sentencia, volvió a ser de carnero. Felipe III, en cuyo reinado aconteció este suceso, mandó que para ejemplar memoria del mismo, se pusiese en la fachada de la casa del crimen una cabeza de piedra, representando la del sacerdote. Pero los vecinos pidieron que se quitase de allí, porque les daba espanto, y se obligaron, en cambio, a edificar una capilla en honor de la imagen del Carmen, y colocando en ella un cuadro que representara el suceso, teniendo origen en ella la Venerable Orden Tercera de la Penitencia de Nuestra Señora del Carmen, que pasó a instalarse en el convento de carmelitas calzados. La capilla de la Cabeza, al ser vendida la casa donde se hizo, es decir, la del asesinato del cura, fue trasladada a la calle de la Cruz, donde hasta mediados del siglo XIX permaneció en el número 3. En la calle de la Cabeza, esquina a la de Lavapiés, estaba la cárcel eclesiástica o de la Corona, teatro de abominables sucesos en la época fernandina. Allí, en 1814, fueron presos y maltratados algunos diputados liberales, a los gritos de «iViva la religión! ¡Muera la patria!» Y allí también se dio el exceso contrario, cuando en 1821 fue atrozmente asesinado por la muchedumbre, que irrumpió en la prisión, el cura de Tamajón don Matías Vinuesa, preso en ella por los planes absolutistas que se le habían supuesto. Esta calle, a la que dan las accesorias del palacio del marqués de Perales, conserva su aspecto antiguo, con cierta fama truhanesca. A lo que ha contribuido la famosa vicaría del café de Numanda o de la Magdalena, escondrijo de galantería y tapujo, con larga historia. |
|
GALDO: De la calle del Carmen a Preciados, b. del Carmen, d. del Centro. P. Carmen y San Luis.
Esta breve calle llamábase tradicionalmente del Candil, y aunque, según algunos, no tenía otro origen esta denominación que un gran candil que tenía un candelero de muestra sobre la puerta de su taller, la tradición es más interesante y bella, remontando hasta las guerras civiles de Castilla. En el lugar donde luego se formó esta calle, abríase una atarjea o especie de mina, y junto a ella alzábase la humilde casa de una vieja hilandera. Reinaba D. Pedro I,y como Madrid le permanecía fiel contra las huestes de su hermano D. Enrique, mandó cerrar las puertas de la villa y que los madrileños se apercibiesen a la defensa contra los enriqueños que venían a sitiarla. D. Hernán Sánchez de Vargas, señor de Cobeña, hizo con otros hidalgos al frente de los sitiados, una salida para combatir a los de Trastamara; pero, a pesar de su denuedo y arrojo, hubieron de retirarse ante el empuje de los sitiadores, que eran muy superiores en número. Entonces los partidarios de D. Pedro se encerraron en el Alcázar y desde allí opusieron su resistencia. Llegó el propio D. Enrique hasta las puertas de la villa y, habiéndose acercado a la casa de la hilandera, quiso ver si sus soldados podrían introducirse por la mina y penetrar en la población. Hízole saber la vieja que el subterráneo era estrecho y tortuoso y que salía al arroyo del Arenal, en el arrabal de San Ginés, desde donde podía irse hasta el Alcázar. Mandó D. Enrique que algunos de sus soldados penetrasen por la mina y la hilandera se dispuso a guiarles, alumbrándose con su candil. Determinaron los soldados encender antorchas y la vieja les disuadió manifestándoles que estando tan cerca la villa, el fulgor de tales luminarias pondría alarma en los sitiados, y el conde de Trastamara, alabando la decisión de la mujer, hizo que con la sola luz de su candil se hiciese el reconocimiento, y hacerlo él solo con la hilandera para mayor secreto de la exploración. Hizo luego que sus tropas ocupasen el arrabal y quedose en la casa de la vieja a esperar la respuesta de los madrileños, a quienes había hecho conminaciones para que se rindieran, lo que no llegó a conseguir. Pero cuando, por el fratricidio de Montiel, llegó a reinar, aumentó el número de sus dádivas, premiando con largueza a la hilandera y mandando que sobre la puerta de su casa fuese colgado un enorme candil en recuerdo de haber estado allí su real persona. Y en tal lugar permaneció el candil hasta que, habiendo comprado aquellos terrenos los hermanos Preciados, quisieron que también les perteneciera el candil; pero por la Real Tesorería se les puso pleito y se providenció por el Consejo que el candil debía pertenecer al rey, no quedando herederos de la hilandera, y así fue quitado de tal paraje y fundido para hacer una lámpara en el santuario de la Virgen de Atocha. La tradición es interesante, aunque da una idea demasiado patriarcal de aquellos habitantes de Madrid, entre los cuales no hubo ni uno que sintiese la tentación de apoderarse del candil de plata, que estaba en una casa fuera de poblado. Por acuerdo municipal del 29 de noviembre de 1901, cambiose el nombre tan curioso y pintoresco de esta calle por el de Galdo. Bien merece aquel excelente madrileño que sea honrada su memoria; pero una vez más habremos de lamentar que no se den estos nombres a las calles nuevas, dejando los sancionados por la costumbre secular y en los que se conservaba siempre algo muy valioso del acervo histórico o poético de la villa. Nació D. Manuel María José de Galdo en Madrid el 16 de enero de 1825. Fue doctor en Ciencias, en Medicina y en Derecho, y siendo muy joven desempeñaba ya en 1845 la cátedra de Historia Natural en la Universidad, de donde pasó a explicar la misma asignatura en el Instituto del Noviciado, o del Cardenal Cisneros. Este naturalista ilustre intervino eficazmente en la política de su tiempo. Perteneció al partido progresista, haciendo grandes campañas por la libertad de la enseñanza, y después de la revolución de septiembre fue nombrado alcalde presidente del Ayuntamiento de Madrid. Figuró en la representación española que asistió a la' inauguración del Canal de Suez. Fue académico de Ciencias y senador, interviniendo siempre con muy claro criterio en las cuestiones parlamentarias que se referían a la enseñanza. Su paso por la Alcaldía de Madrid fue altamente provechoso y excelente su recuerdo en varios órdenes, quedando asociada su memoria a instituciones como la Escuela Modelo de la plaza del Dos de Mayo y el Almacén General de la Villa, en el paseo de Santa Engracia. |
|
Toma origen su nombre de que en este lugar se hallaba una de las puertas de la Villa, que daba al camino de Toledo, y aunque una tradición dice que se llamaba de moros porque sólo transitaban por ella los árabes, es lo cierto que debía su denominación a su proximidad al barrio de la Morería. Tenía la misma forma que la del Dragón o Puerta Cerrada, con vueltas y ambages, puente levadizo y fosos, y junto a ella estaba una cruz de piedra, que era una de las que fueron puestas a instancias de San Francisco de Asís en la ruta del primitivo calvario de Madrid. En esta plaza se han celebrado alguna vez representaciones teatrales públicas con motivo de la verbena de la Paloma, y una de ellas ha sido la del famoso sainete de ese mismo título. |
|
Para que nada le faltase a la Puerta del Sol, que es alegre como una mocita madrileña, riente como mañana de abril y más acogedora que fronda del Retiro en día de sol, tiene esta simpática plaza una historia que revela el profundo amor a la Libertad, siempre sentido por el pueblo de Madrid. . Era el año 1520, y los nobles y esforzados castellanos de Toledo, Segovia, Ávila y otras muchas poblaciones, capitaneados por buenos y valientes caballeros, peleaban en defensa de las libertades populares. Y como buscaran los comuneros el apoyo de los Concejos, D. Juan Padilla, por encargo de Toledo, escribió a Madrid una carta, que en el Archivo municipal debe conservarse, cuya data es la de 25 de febrero de 1520, pidiendo auxilio, que prontamente le otorgaron los generosos madrileños. Así en armas se alzó el pueblo de Madrid, en pro de las Comunidades, capitaneado por el bachiller Gregorio del Castillo, y por don Juan Negrete, diputado de la collación de San Ginés. En lo más moderno de la villa construyeron fortificaciones, barricadas y fosos, y en el oriental lindero de la población dicen unos historiadores que los rebeldes levantaron un castillo, y afirman otros que convirtieron en fortaleza la puerta allí existente, en cuyo arco representábase un Sol, tal vez porque miraba a Oriente. De cómo pelearon los comuneros de Madrid son buena prueba los combates reñidos junto a la citada puerta y la toma del alcázar, donde a la bizarría del interino alcaide D. Pedro de Toledo, y de la alcaidesa doña María de Lago, se opusieron el fiero e irresistible empuje de los madrileños, mandados por Castillo y Negrete, cuyos nombres debieran figurar en el Congreso de los Diputados, junto a los de Padilla, Bravo y Maldonado. Este castillo o puerta, que de conservarse sería un monumento a la Libertad, fue, según cuenta López de Hoyos, derribada el año 1570 para dar amplitud y desahogo a tan principal salida de Madrid. Su emplazamiento debió de ser, aproximadamente, el que hoy ocupa la estación del Metropolitano, de frente a la que es hoy la Carrera de San Jerónimo. La piedad regia, movida por una epidemia que despobló Madrid, alzó, entre la calle de Alcalá y la Carrera de San Jerónimo, un hospital, fundado no sabemos si por Enrique IV o por los Reyes Católicos, que Carlos I habilitó para soldados y criados de la real Casa, bajo la advocación del Buen Suceso, con la que se memoraba el milagroso hallazgo que en las montañas de Cataluña hicieron los hermanos obregones de una imagen de la Virgen. Este hospital fue derribado en -1854, para alzar otro con idéntica finalidad y nombre en la calle de la Princesa. Frente al Buen Suceso, de pobre y estética traza, lucía una bella fuente hasta que en 1616 fue sustituida por otra con la estatua de Diana, y a la que el zumbón vecindario bautizó con el remoquete de la «Mariblanca». Puestos de carnes y verduras contribuían a hacer poco apetecible el lugar. El espacio que actualmente ocupa el ministerio de la Gobernación era antes un amasijo de casuchas en número de treinta o cuarenta. Otras edificaciones semejantes formaban la callejuela del Cofre. La entrada de la calle de Espoz y Mina era la lonja del convento de la Victoria, y la que es ahora calle del Correo, fue antaño el comienzo de la venta de San Felipe el Real, cuyas gradas fueron escenario de no pocos famosos acontecimientos y mentidero, y muy nombradas sus covachuelas. Una estocada en San Felipe el Real probó la galantería, el valor y la destreza del inmortal Quevedo. En el solar de San Felipe el Real se construyó la casa de Cordero, donde se halla el Bazar de la Unión, que luego fue del famoso Manzanedo. A unas casuchas situadas entre las calles del Arenal y Mayor, junto al palacio de Oñate, iban de picos pardos los rijosos varones de la época, hasta que el emperador Carlos trasladó a lugar no muy lejano las mancebías públicas. Ya bien mediado el siglo XVIII, en 1768, la Puerta del Sol vio levantarse el ministerio de la Gobernación, y como en España todo es torpeza y paradoja, torpeza fue no confiar su construcción a Ventura Rodríguez, el famoso arquitecto municipal, cuyos planos eran admirables, para confiar su erección al francés Jaime Marquet, de quien se afirma que olvidó la escalera al proyectar el edificio. La paradoja fue bien patente, porque a Marquet, que venía de París a arreglar el pavimento, se le dio el edificio, y a Ventura Rodríguez se le encomendó el piso, y así el pueblo dijo: «Al arquitecto la piedra y la casa al empedrador.»
La Puerta del Sol, que pronto absorbió los callejones de la Duda y Coperos, y que para su ensanche le quitó no pequeños trozos a las calles de la Montera, Carmen, Preciados, Arenal y Mayor, fue, al correr de los años, el corazón de la corte y no acaeció suceso de importancia que en la Puerta del Sol no tuviese su desarrollo. Y así, por tan típica plaza, cruzó triunfal Felipe V, y por este mismo pasaje pasó sin gente que contemplase el cortejo, con las puertas y ventanas cerradas a piedra y lodo, el archiduque de Austria, que salió de la villa echando peste de de ella. El motín de Squilache dio ocasión a que en la Puerta del Sol se viera al «Magueño» con su chupa encarnada y blanco chambergo, arengando a las masas y a éstas arrastrando el cadáver de un soldado sin ventura. Los del Gobierno, en su afán de sofocar el movimiento, también hicieron crueldades como de cortar la lengua y ahorcar a un pobre caballero murciano, que en la Puerta del Sol tuvo la desgraciada idea de sentirse elocuente. Y cuando llegaron los tristes días de 1808, en el madrileñísimo lugar de la Puerta del Sol se congregaban chisperos y manolas, y caballeros y soldados, los primeros días del mes de mayo, y el 1 y 2 el general Grouchy, instalado con la Comisión militar en el ministerio de la Gobernación, hizo sacrificar infinidad de víctimas junto a la fachada del ministerio y en el patio del Hospital del Buen Suceso. En la plaza gallardearon los bravos madrileños contra Murat y sus soldados, y allí se ovacionó a Fernando VII y a los soldados ingleses, portugueses y españoles mandados por Wellington, como recompensa a la victoria de Salamanca. No hay, repetimos, fecha más memorable que la Puerta del Sol no conozca; en su centro se proclama la Constitución de 1812, y cuando se repatría Fernando «el Narizotas», en ella se quema tan sagrado documento. Liberales y realistas cruzan por ella, vencidos unas veces, vencedores otras. El cura Merino en la Puerta del Sol detiene el coche del rey Fernando, de triste memoria, y, enseñándole la Constitución, exclama: «Trágala, tirano.» De la Puerta del Sol, en cuyo centro se pone una fuente a cuyo surtidor llama hiperbólicamente un poeta río puesto en pie, sale el populacho, sediento de sangre a asaltar conventos, porque dice que los frailes han envenado las aguas. En 1822 y en 1835 corre la sangre: pueblo y ejército pelean, y en la Puerta del Sol tienen triste fin, o en ella inician su desgracia, los generales Canterac, Quesada y Fulgosio. iQué cosas contaría la plaza de la revolución de 1854, de los sucesos de 1856, de la noche de San Daniel, del atentado contra Isabel II en 1861, de larevolución que costó la corona a la reina de los tristes destinos, de la restauración, de los días amargos del desastre colonial, del atentado en que perdió la vida Canalejas! La Puerta del Sol, pequeña, irregular, incapaz para las necesidades de una gran ciudad que pasa con exceso del millón de habitantes, inmenso cocherón donde tranvías, carruajes y viandantes se agolpan e impiden el paso, será siempre el alma de Madrid, el lugar obligado adonde todos vamos al salir de casa, el sitio donde acuden todos para orientarse, para flanear, para perder el tiempo, como en aquella época en que el poeta Quiñones de Benavente decía: Yo soy la Puerta del Sol, que, a pesar de los paseos, me vuelven puerta cerrada la multitud de cocheros. |