|
Aventurarse perdiendo
El nombre, hermosísimas damas y
nobles caballeros, de mi maravilla es Aventurarse perdiendo,
porque en el discurso della veréis cómo para ser una mujer desdichada,
cuando su estrella la inclina a serlo, no bastan exemplos ni
escarmientos; si bien serviría el oírla de aviso para que no se arrojen
al mar de sus desenfrenados deseos, fiadas en la barquilla de su
flaqueza, temiendo que en él se aneguen, no sólo las flacas fuerzas de
las mujeres, sino los claros y heroicos entendimientos de los hombres,
cuyos engaños esrazón que se teman, como se verá en mi maravilla, cuyo
principio es éste:
 Por entre las ásperas peñas de Monserrat, suma y grandeza del poder de
Dios y milagrosa admiración de las excelencias de su divina Madre, donde
se ven en divinos misterios, efectos de sus misericordias, pues sustenta
en el aire la punta de un empinado monte, a quien han desamparado los
demás, sin más ayuda que la que le da el cielo, que no es la de menos
consideración el milagroso y sagrado templo, tan adornado de riquezas
como de maravillas; tanto, son los milagros que hay en él, y el mayor de
todos aquel verdadero retrato de la Serenísima Reina de los Ángeles y
Señora nuestra después de haberla adorado, ofreciéndola el alma llena de
devotos afectos, y mirado con atención aquellas grandiosas paredes,
cubiertas de mortaja y muletas con otras infinitas insinias de su poder,
subía Fabio, ilustre hijo de la noble villa de Madrid, lustre y adorno
de su grandeza; pues con su excelente entendimiento y conocida nobleza,
amable condición y gallarda presencia, la adorna y enriquece tanto como
cualquiera de sus valerosos fundadores, y de quien ella, corno madre, se
precia mucho.
Por entre las ásperas peñas de Monserrat, suma y grandeza del poder de
Dios y milagrosa admiración de las excelencias de su divina Madre, donde
se ven en divinos misterios, efectos de sus misericordias, pues sustenta
en el aire la punta de un empinado monte, a quien han desamparado los
demás, sin más ayuda que la que le da el cielo, que no es la de menos
consideración el milagroso y sagrado templo, tan adornado de riquezas
como de maravillas; tanto, son los milagros que hay en él, y el mayor de
todos aquel verdadero retrato de la Serenísima Reina de los Ángeles y
Señora nuestra después de haberla adorado, ofreciéndola el alma llena de
devotos afectos, y mirado con atención aquellas grandiosas paredes,
cubiertas de mortaja y muletas con otras infinitas insinias de su poder,
subía Fabio, ilustre hijo de la noble villa de Madrid, lustre y adorno
de su grandeza; pues con su excelente entendimiento y conocida nobleza,
amable condición y gallarda presencia, la adorna y enriquece tanto como
cualquiera de sus valerosos fundadores, y de quien ella, corno madre, se
precia mucho.
Llevaban a este virtuoso mancebo
por tan ásperas malezas, deseos piadosos de ver en ellas las devotas
celdas y penitentes monjes, que se han muerto al Mundo por vivir para el
cielo. Después de haber visitado algunas y recebido sustento para el
alma y cuerpo, y considerado la santidad de sus moradores, pues obligan
con ella a los fugitivos paxarillos a venir a sus manos a comer las
migajas que les ofrece, caminando a lo más remoto del monte, por ver la
nombrada cueva, que llaman de San Antón, así por ser la más áspera como
prodigiosa, respecto de las cosas que allí se ven; tanto de las
penitencias de los que las habitan, como de los asombros que les hacen
los demonios; que se puede decir que salen dellas con tanta calificación
de espíritu que cada uno por sí es un San Antón, cansado de subir por
una estrecha senda, respeto de no dar lugar su aspereza a ir de otro
modo que a pie, y haber dexado en el convento la mula y un criado que le
acompañaba, se sentó a la margen de un cristalino y pequeño arroyuelo,
que derramando sus perlas entre menudas hierbecillas, descolgándose con
sosegado rumor de una hermosa fuente, que en lo alto del monte goza
regalado asiento; pareciendo allí fabricada más por manos de ángeles que
de hombres, para recreo de los santos ermitaños, que en él habitan, cuya
sonorosa música y cristalina risa, ya que no la vían los ojos no dexaba
de agradar a los oídos. Y como el caminar a pie, el calor del Sol y la
aspereza del camino le quitasen parte del animoso brío, quiso recobrar
allí el perdido aliento.
Apenas dio vida a su
cansada respiración, cuando llegó a sus oídos una voz suave y delicada,
que en baxos acentos mostraba no estar muy lexos el dueño. La cual, tan
baxa como triste, por servirle de instrumento la humilde corriente,
pensando que nadie la escuchaba, cantó así:
¿Quién pensara que mi amor
escarmentado en mis males,
cansado de mis desdichas,
no hubiera muerto cobarde?
Quién le vio escapar huyendo
de ingratitudes tan grandes,
que crea que en nuevas penas
vuelva de nuevo a enlazarme?
¡Mal hayan de mis finezas
tan descubiertas verdades,
y mal haya quien llamó
a las mujeres mudables!
Cuando de tus sinrazones
pudiera, Celio, quexarme,
quiere amor que no te olvide,
quiere amor que más te ame.
Desde que sale la Aurora,
hasta que el Sol va a bañarse
al mar de las playas Indias,
lloro firme y siento amante.
Vuelve a salir y me halla
repasando mis pesares,
sintiendo tus sin razones,
llorando tus libertades.
Bien conozco que me canso,
sufriendo penas en balde,
que lágrimas en ausencia
cuestan mucho y poco valen.
Vine a estos montes huyendo
de que ingrato me maltrates,
pero más firme te adoro,
que en mí es sustento el amarte.
De tu vista me libré,
pero no pude librarme
de un pensamiento enemigo,
de una voluntad constante.
Quien vio cercado castillo,
quien vio combatida nave,
quien vio cautivo en Argel,
tal estoy, y sin mudarme.
Mas pues te elegí por dueño
matadme, penas, matadme,
pues por lo menos dirán:
murió, pero sin mudarse.
¡Ay bien sentidos males,
poderosos seréis para matarme,
mas no podréis hacer que amor se acabe.
Con tanto gusto escuchaba Fabio la lastimosa voz y bien
sentidas quexas, que aunque el dueño dellas no era el más diestro que
hubiese oído, casi le pesó de que acabase tan presto. El gusto, el
tiempo, el lugar y la montaña, le daban deseo de que pasara adelante; y
si algo le consoló el no hacerlo, fue el pensar que estaba en parte que
podría presto con la vista dar gusto al alma, como con la voz había dado
aliento a los oídos; pues cuando la causa fuera más humilde, oír cantar
en un monte le era de no pequeño alivio, para quien no esperaba sino el
aullido de alguna bestia fiera. En fin, Fabio, alentado más que antes,
prosiguió su camino en descubrimiento del dueño de la voz que había
oído, pareciéndole no estar en tal parte sin causa, llevándole
enternecido y lastimado oír quexas en tan áspera parte. Noble piedad y
generosa acción, enternecerse de la pasión ajena.
Iba Fabio tan deseoso de hablar
al lastimado músico, que no hay quien sepa encarecerlo; y porque no se
escondiese iba con todo el silencio posible. Siguiendo, en fin, por la
margen de la cima de cristal buscando su hermoso nacimiento,
pareciéndole que sería el lugar que atesoraba la joya, que a su parecer
buscaba con alguna sospecha de lo mismo que era.
Y no se engañó, porque acabando
de subir a un pradillo que en lo alto del monte estaba, morada sola por
la casta Diana o para alguna desesperada criatura; la cual hacía por una
parte espaldas una blanca peña, de donde salía un grueso pedazo de
cristal, sabroso sustento de las olorosas flores, verdes romeros y
graciosos tomillos. Vio recostado en ellos un mozo, que al parecer su
edad estaba en la primavera de sus años, vestido sobre un calzón pardo,
una blanca y erizada piel de algún cordero, su zurrón y cayado junto a
sí, y él con sus abarcas y montera. Apenas le vio cuando conoció ser el
dueño de los cantados versos, porque le pareció estar suspenso y triste,
llorando las pasiones que había cantado. Y si no le desengañara a Fabio
la voz que había oído, creyera ser figura desconocida, hecha para adorno
de la fuente, tan inmóvil le tenían sus cuidados. Tenía un nudo hecho de
sus blancas manos, tales que pudieran dar envidia a la nieve, si ella de
corrida no tuviera desamparada la montaña. Si su rostro se la daba al
Sol, dígalo la poca ofensa que le hacían sus rayos, pues no les había
concedido tomar posesión de su belleza, ni exercer la comisión que
tienen contra la hermosura. Tenía esparcidas por entre las olorosas
hierbas una manada de blancas ovejas, más por dar motivo a su traje, que
por el cuidado que mostraba tener con ellas, porque más eran terceras de
traerle perdido.
Era la suspensión del hermoso
mozo tal, que dio lugar a Fabio de llegarse tan cerca que pudo notar que
las doradas flores del rostro desdecían del traje, porque a ser hombre
ya había de dorar la boca el tierno vello, y para ser mujer era el lugar
tan peligroso, que casi dudó lo mismo que vía. Mas diciéndose en parte
que casi el mismo engaño le culpaba de poco atrevido, se llegó más
cerca, y le saludó con mucha cortesía. A la cual el embelesado zagal
volvió en sí, con un ¡ay! tan lastimoso, que parecía ser el último de su
vida. Y como en él aún no había la montaña quitado la cortesía, viendo a
Fabio se levantó, haciéndosela con discretas caricias preguntándole de
su venida por tal parte. A lo cual Fabio, después de agradecer sus
corteses razones, satisfizo de esta suerte:
_Yo
soy un caballero natural de Madrid; vine a negocios importantes a
Barcelona; y como les di fin y era fuerza volver a mi patria, no quise
ponerlo en execución hasta ver el milagroso templo de Monserrate.
Visitele devoto, y quise piadoso ver las ermitas que hay en esta
montaña. Y estando descansando entre esos olorosos tomillos, oí tu
lastimosa voz, que me suspendió el gusto y animó el deseo por ver el
dueño de tan bien sentidas quexas, conociendo en ellas que padeces firme
y lloras mal pagado; y viendo en tu rostro y en tu presencia que tu ser
no es lo que muestra tu traje, porque ni viene el rostro con el vestido,
ni las palabras con lo que procuras dar a entender, te he buscado, y
hallo que tu rostro desmiente a todo, pues en la edad pasas de muchacho,
y en las pocas señales de tu barba no muestras ser hombre; por lo cual
te quiero pedir en cortesía me saques desta duda, asegurándote primero
que si soy parte para tu remedio, no lo dexes por imposibles que lo
estorben, ni me envíes desconsolado, que sentiré mucho hallar una mujer
en tal parte y con ese traje y no saber la causa de su destierro, y ansí
mismo no procurarle remedio.
Atento escuchaba el mozo al
discreto Fabio, dexando de cuando en cuando caer unas cansadas perlas,
que con lento paso buscaban por centro el suelo. Y como le vio callar, y
que aguardaba respuesta, le dixo:
_No debe querer el cielo, señor
caballero, que mis pasiones estén ocultas, o porque haya quien me las
ayude a padecer, o porque se debe acercar el fin de mi cansada vida; y
pretende que queden por exemplo y escarmiento a las gentes pues cuando
creí que sólo Dios y estas peñas me escuchaban, te guió a ti, llevado de
tu devoción, a esta parte, para que oyeses mis lástimas y pasiones, que
son tantas y venidas por tan varios caminos, que tengo por cierto que te
haré más favor en callarlas que en decirlas, por no darte que sentir; de
más de que es tan larga mi historia, que perderás tiempo, si te quedas a
escucharla.
_Antes _replicó Fabio_ me has
puesto en tanto cuidado y deseo de saberla, que si me pensase quedar
hecho salvaje a morar entre estas peñas, mientras estuvieres en ellas,
no he de dexarte hasta que me la digas, y te saque, si puedo, de esta
vida, que sí podré, a lo que en ti miro, pues a quien tiene tanta
discreción, no será dificultoso persuadirle que escoxa más descansada y
menos peligrosa vida, pues no la tienes segura, respecto de las fieras
que por aquí se crían, y de los bandoleros que en esta montaña hay; que
si acaso tienen de tu hermosura el conocimiento que yo, de creer es que
no estimarán tu persona con el respeto que yo la estimo. No me dilates
este bien, que yo aguardaré los años de Ulises para gozarle.
_Pues si así es _dixo el mozo_,
siéntate, señor, y oye lo que hasta ahora no ha sabido nadie de mí, y
estima el fiar de tu discreción y entendimiento, cosas tan prodigiosas y
no sucedidas sino a quien nació para extremo de desventuras, que no hago
poco sin conocerte, supuesto que de saber quién soy, corre peligro la
opinión de muchos deudos nobles que tengo, y mi vida con ellos, pues es
fuerza que por vengarse, me la quiten.
Agradeció Fabio lo mejor que
supo, y supo bien, el quererle hacer archivo de sus secretos; y
asegurándole, después de haberle dicho su nombre, de su peligro, y
sentándose juntos cerca de la fuente, empezó el hermoso zagal su
historia desta suerte: |
|
_Mi nombre,
discreto Fabio, es Jacinta, que no se engañaron tus ojos en mi
conocimiento; mi patria Baeza, noble ciudad de la Andalucía, mis padres
nobles, y mi hacienda bastante a sustentar la opinión de su nobleza.
Nacimos en casa de mi padre un hermano y yo, él para eterna tristeza
suya, y yo para su deshonra, tal es la flaqueza en que las mujeres somos
criadas, pues no se puede fiar de nuestro valor nada, porque tenemos
ojos, que, a nacer ciegas, menos sucesos hubiera visto el mundo, que al
fin viviéramos seguras de engaños. Faltó mi madre al mejor tiempo, que
no fue pequeña falta, pues su compañía, gobierno y vigilancia fuera más
importante a mi honestidad, que los descuidos de mi padre, que le tuvo
en mirar por mí y darme estado (yerro notable de los que aguardan a que
sus hijas le tomen sin su gusto). Quería el mío a mi hermano
tiernísimamente, y esto era sólo su desvelo sin que le diese yo en cosa
ninguna, no sé qué era su pensamiento, pues había hacienda bastante para
todo lo que deseara y quisiera emprender.
Diez y seis años tenía yo cuando
una noche estando durmiendo, soñaba que iba por un bosque amenísimo, en
cuya espesura hallé un hombre tan galán, que me pareció (¡ay de mí, y
cómo hice despierta experiencia dello!) no haberle visto en mi vida tal.
Traía cubierto el rostro con el cabo de un ferreruelo leonado, con
pasamanos y alamares de plata. Pareme a mirarle, agradada del talle y
deseosa de ver si el rostro confirmaba con él; con un atrevimiento
airoso, llegué a quitarle el rebozo, y apenas lo hice, cuando sacando
una daga, me dio un golpe tan cruel por el corazón que me obligó el
dolor a dar voces, a las cuales acudieron mis criadas, y despertándome
del pesado sueño, me hallé sin la vista del que me hizo tal agravio, la
más apasionada que puedas pensar, porque su retrato se quedó estampado
en mi memoria, de suerte que en largos tiempos no se apartó ni se borró
della. Deseaba yo, noble Fabio, hallar para dueño un hombre de su talle
y gallardía, y traíame tan fuera de mí esta imaginación, que le pintaba
en ella, y después razonaba con él, de suerte que a pocos lances me
hallé enamorada sin saber de qué, porque me puedes creer que si fue
Narciso moreno, Narciso era el que vi.
Perdí con estos pensamientos el
sueño y la comida y tras esto el color de mi rostro, dando lugar a la
mayor tristeza que en mi vida tuve, tanto que casi todos reparaban en mi
mudanza. ¿Quién vio, Fabio, amar una sombra, pues, aunque se cuenta de
muchos que han amado cosas increíbles y monstruosas, por lo menos tenían
forma a quien querer. Disculpa tiene conmigo Pigmaleón que adoró la
imagen que después Júpiter le animó; y el mancebo de Atenas, y los que
amaron el árbol y el delfín; mas yo que no amaba sino una sombra y
fantasía ¿qué sentirá de mí el mundo?, ¿quién duda que no creerá lo que
digo, y si lo cree me llamará loca? Pues doyte mi palabra, a ley de
noble, que ni en esto ni en los demás que te dixere, adelanto nada más
de la verdad. Las consideraciones que hacía, las reprensiones que me
daba créeme que eran muchas, y así mismo que miraba con atención los más
galanes mozos de mi patria, con deseo de aficionarme de alguno que me
librase de mi cuidado; mas todo paraba en volverme a querer a mi amante
soñado, no hallando en ninguno la gallardía que en aquél. Llegó a tanto
mi amor, que me acuerdo que hice a mi adorada sombra unos versos, que si
no te cansases de oirlos te los diré, que aunque son de mujer, tanto que
más grandeza, porque a los hombres no es justo perdonarles los yerros
que hicieren en ellos, pues los están adornando y purificando con arte y
estudios; mas una mujer, que sólo se vale de su natural, ¿quién duda que
merece disculpa en lo malo y alabanza en lo bueno?
_Di, hermosa Jacinta, tus
versos, dixo Fabio, que serán para mí de mucho gusto, porque aunque los
sé hacer con algún acierto, préciome tan poco dellos, que te juro que
siempre me parecen mejor los ajenos que los míos.
_Pues si así es _replicó
Jacinta_ mientras durare mi historia no he menester pedirte licencia
para decir los que hicieren a propósito; y así digo que los que hice son
éstos:
Yo adoro lo que no
veo,
y no veo lo que adoro,
de mi amor la causa ignoro
y hallar la causa deseo.
Mi confuso devaneo
¿quién le acertará a entender?,
pues sin ver, vengo a querer
por sola imaginación,
inclinando mi afición
a un ser que no tiene ser.
Que enamore una pintura
no será milagro nuevo,
que aunque tal amor no apruebo,
ya en efecto es hermosura,
mas amar a una figura,
que acaso el alma fingió,
nadie tal locura vio:
porque pensar que he de hallar
causa que está por criar,
¿quién tal milagro pidió?
La herida del corazón
vierte sangre, mas no muero,
la muerte con gusto espero
por acabar mi pasión.
De estado fuera razón
cuando no muero, dormir,
¿mas cómo puedo pedir
vida ni muerte a un sujeto,
que no tuvo de perfecto,
más ser que saber herir?
Dame, cielo, si has criado
aqueste ser que deseo,
de mi voluntad empleo,
y antes que nacido, amado;
¿mas qué pide un desdichado,
cuando sin suerte nació?,
porque, ¿a quién le sucedió
de amor milagro tan nuevo,
que le ocupase el deseo
amante que en sueños vio?
¿Quién pensara, Fabio, que había
de ser el cielo tan liberal en darme aún lo que no le pedí? Porque como
deseaba imposibles no se atrevía mi libertad a tanto, sino fue en estos
versos, que fue más gala que petición. Mas cuando uno ha de ser
desdichado, también el cielo permite su desdicha.
Vivía en mi mismo lugar un
caballero natural de Sevilla, del nobilísimo linaje de los Ponce de
León, apellido tan conocido como calificado, que habiendo hecho en su
tierra algunas travesuras de mozo, se desnaturalizó della, y casó en
Baeza con una señora su igual, en quien tuvo tres hijos, la mayor y
menor hembras, y el de en medio varón. La mayor casó en Granada, y con
la más pequeña entretenía la soledad y ausencia de don Félix, que éste
era el nombre del gallardo hijo, que deseando que luciese en el valor y
valentía de sus ilustres antecesores, seguía la guerra, dando ocasión
con sus valerosos hechos a que sus deudos, que eran muchos y nobles,
como lo publican a voces las excelentes casas de los Duques de Arcos y
Condes de Bailén, le conociesen por rama de su descendencia. Llegó este
noble caballero a la florida edad de veinticuatro años, y habiendo
alcanzado por sus manos una bandera, y después de haberla servido tres
años en Flandes, dio la vuelta a España para pretender sus
acrecentamientos. Y mientras en la Corte se disponían por mano de sus
deudos, se fue a ver a sus padres, que había día que no los había visto,
y que vivían con este deseo.
Llego don Félix a Baeza al
tiempo que yo, sobre tarde ocupaba un balcón, entretenida en mis
pensamientos, y siendo forzoso haber de pasar por delante de mi casa,
por ser la suya en la misma calle, pude, dexando mis imaginaciones (que
con ellas fuera imposible), poner los ojos en las galas, criados y
gentil presencia, y deteniéndome en ella más de lo justo, vi tal
gallardía en él, que querértela significar fuera alargar esta historia y
mi tormento. Vi en efecto el mismo dueño de mi sueño, y aun de mi alma,
porque si no era él, no soy yo la misma Jacinta que le vio y le amó más
que a la misma vida que poseo. No conocía yo a don Félix ni él a mí,
respecto de que cuando fue a la guerra, quedé tan niña que era imposible
acordarme aunque su hermana doña Isabel y yo éramos muy amigas. Miró don
Félix al balcón, viendo que sólo mis ojos hacían fiesta a su venida. Y
hallando amor ocasión y tiempo, executó en él el golpe de su dorada
saeta, que en mí ya era excusado su trabajo por tenerle hecho. Y así de
paso me dixo: «Tal joya será mía, o yo perderé la vida.» Quiso el alma
decir: «Ya lo soy», mas la vergüenza fue tan grande como el amor, a
quien pedí con hartas sumisiones y humildades que diesen ocasión y
ventura, pues me había dado causa.
No dexó don Félix perder ninguna
de las que la Fortuna le dio a las manos. Y fue la primera, que habiendo
doña Isabel avisádome de la venida de su hermano, fue fuerza el
visitarle y darle el parabién ,
en cuya visita me dio don Félix en los ojos y en las palabras a conocer
su amor, tan a las claras, que pudiera yo darle albricias de mi suerte,
y como yo le amaba no pude negarle en tal ocasión justas
correspondencias. Y con esto le di ocasión para pasear mi calle de día y
de noche al son de una guitarra, con la dulce voz y algunos versos, en
que era diestro, darme mejor a conocer su voluntad. Acuérdome, Fabio,
que la primera vez que le hablé a solas por una rexa baxa, me dio causa
este soneto: ,
en cuya visita me dio don Félix en los ojos y en las palabras a conocer
su amor, tan a las claras, que pudiera yo darle albricias de mi suerte,
y como yo le amaba no pude negarle en tal ocasión justas
correspondencias. Y con esto le di ocasión para pasear mi calle de día y
de noche al son de una guitarra, con la dulce voz y algunos versos, en
que era diestro, darme mejor a conocer su voluntad. Acuérdome, Fabio,
que la primera vez que le hablé a solas por una rexa baxa, me dio causa
este soneto:
Amar el día,
aborrecer el día,
llamar la noche y despreciarla luego,
temer el fuego y acercarse al fuego,
tener a un tiempo pena y alegría.
Estar juntos valor y cobardía,
el desprecio cruel y el blando ruego,
tener valiente entendimiento ciego,
atada la razón, libre osadía.
Buscar lugar en que aliviar los males
y no querer del mal hacer mudanza,
desear sin saber que se desea.
Tener el gusto y el disgusto iguales,
y todo el bien librado en la esperanza,
si aquesto no es amor, no sé que sea.
Dispuesta tenía amor mi
perdición, y así me iba poniendo los lazos en que me enredase, y los
hoyos donde cayese, porque hallando la ocasión que yo misma buscaba
desde que oí la música, me baxé a un aposento baxo de un criado de mi
padre llamado Sarabia, más codicioso que leal, donde me era fácil hablar
por tener una rexa baxa, tanto que no era difícil tomar las manos. Y
viendo a don Félix cerca le dixe:
_Si tan acertadamente amáis como
lo decís, dichosa será la dama que mereciere vuestra voluntad.
_Bien sabéis vos, señora mía
_respondió don Félix_, de mis ojos, de mis deseos y de mis cuidados, que
siempre manifiestan mi dulce perdición; que sé mejor querer que decirlo.
Que vos sepáis que habéis de ser mi dueño mientras tuviere vida, es lo
que procuro, y no acreditarme ni por buen poeta ni mejor músico.
_¿Y paréceos _repliqué yo_ que
me estará bien creer eso que vos decís?
_Sí _respondió mi amante_,
porque hasta dexar quererse y querer al que ha de ser su marido tiene
licencia una dama.
_¿Pues quién me asegura a mí que
vos lo habéis de ser? _le torné a decir.
_Mi amor _dixo don Félix_ y esta
mano, que si la queréis en prendas de mi palabra, no será cobarde,
aunque le cueste a su dueño la vida.
¿Quién se viera rogado con lo
mismo que desea, amigo Fabio, o qué mujer despreció jamás la ocasión de
casarse, y más del mismo que ama, que no acepte luego cualquier partido?
Pues no hay tal cebo para en que pique la perdición de una mujer que
éste, y así no quise poner en condición mi dicha, que por tal la tuve, y
tendré siempre que traiga a la memoria este día. Y sacando la mano por
la rexa, tomé la que me ofrecía mi dueño, diciendo:
_Ya no es tiempo, señor don
Félix, de buscar desdenes a fuerza de engaños, ni encubrir voluntades a
costa de resistencias, disgustos, suspiros y lágrimas. Yo os quiero, no
tan sólo desde el día que os vi, sino antes. Y para que no os tengan
confuso mis palabras, os diré cosas que espanten_. Y luego le conté todo
lo que te he dicho de mi sueño.
No hacía don Félix, mientras yo
le decía estas novedades para él y para quienes lo oyen, sino besarme la
mano, que tenía entre las suyas como en agradecimiento de mis penas; en
cuya gloria nos cogiera el día, y aun el de hoy, si no hubiera llegado
nuestro amor a más atrevimiento. Despedímonos con mil ternezas, quedando
muy asentada nuestra voluntad, y con propósito de vernos todas las
noches en la misma parte, venciendo con oro el imposible del criado, y
con mi atrevimiento el poder llegar allí, respeto de haber de pasar por
delante de la cama de mi padre y hermano, para salir de mi aposento.
Visitábame muy a menudo doña
Isabel, obligándola a esto, después de su amistad, el dar gusto a su
hermano, y servirle de fiel tercera de su amor.
Vedarle que mire a
Menga,
si es cordura, no lo sé,
que una hermosura vedada
dicen que apetito es.
Sujeciones hay civiles
bastaba Antón, a mi ver,
estar sujeto a unos ojos
sin que a su engaño lo estés.
Esto es amor en los hombres,
ser su lisura doblez,
sus inocencias delitos,
¡mal haya el amor!, amén. |
|
En este
sabroso estado estaba el nuestro, sin tratar don Félix de volver por
entonces a Italia, cuando
entre las damas a quien rindió su gallarda
presencia, que eran casi todas las de la ciudad, fue una prima suya
llamada doña Adriana, la más hermosa que en toda aquella tierra se
hallaba. Era esta señora hija de una hermana de su padre de don Félix,
que como he dicho era de Sevilla, y tenía cuatro hermanas, las cuales
por muerte de su padre había traído a Baeza, poniendo las dos menores en
Religión. En la misma tierra casó la que seguía tras ellas, quedando la
mayor sin querer tomar estado, con esta hermana, ya viuda, a quien le
había quedado para heredera de más de cincuenta mil ducados esta sola
hija, a la cual amaba como puedes pensar, siendo sola y tan hermosa como
te he dicho. Pues como doña Adriana gozase muy a menudo de la
conversación de mi don Félix, respeto del parentesco, le empezó a querer
tan loca y desenfrenadamente, que no pudo ser más, como verás en lo que
sucedió.
Conocía don Félix el amor de su prima, y como tenía tan llena el alma
del mío, disimulaba cuanto podía, excusando el darle ocasión a perderse
más de lo que estaba, y así cuantas muestras doña Adriana le daba de su
voluntad, con un descuido desdeñoso se hacía desentendido. Tuvieron,
pues, tanta fuerza con ella estos desdenes, que vencida de su amor, y
combatida dellos dio consigo en la cama, dando a los médicos muy poca
seguridad de su vida, porque demás de no comer ni dormir, no quería que
se le hiciese ningún remedio. Con que tenía puesta a su madre en la
mayor tristeza del mundo, que como discreta dio en pensar si sería
alguna afición el mal de su hija, y con este pensamiento, obligando con
ruegos una criada de quien doña Adriana se fiaba, supo todo el caso, y
quiso como cuerda poner remedio.
Llamó a su sobrino, y después de
darle a entender, con lágrimas la pena que tenía del mal de su querida
hija, y la causa que la tenía en tal estado, le pidió encarecidamente
que fuese su marido, pues en toda Baeza no podía hallar casamiento más
rico; que ella alcanzaría de su hermano, que lo tuviese por bien.
No
quiso don Félix ser causa de la muerte de su prima ni dar con una
desabrida respuesta pena a su tía. Y en esta conformidad, le dixo, fiado
en el tiempo que había de pasar en tratarse y venir la dispensación, que
lo tratase con su padre, que como él quisiese, lo tendría por bien. Y
entrando a ver a su prima, le llenó el alma de esperanzas, mostrando su
contento en su mejoría, acudiendo a todas horas a su casa, que así se lo
pedía su tía, con que doña Adriana cobró entera salud.
Faltaba don Félix a mis visitas,
por acudir a las de su prima, y yo desesperada maltrataba mis ojos, y
culpaba su lealtad. Y una noche, que quiso enteramente satisfacer mis
celos, y que, por excusar murmuraciones de los vecinos, había facilitado
con Sarabia el entrar dentro, viendo mis lágrimas, mis quexas y
lastimosos sentimientos, como amante firme, inculpable en mis sospechas,
me dio cuenta de todo lo que con su prima pasaba, enamorado, mas no
cuerdo, porque si hasta allí eran sólo temores los míos, desde aquel
punto fueron celos declarados. Y con una cólera de mujer celosa, que no
lo pondero poco, le dixe que no me hablase ni viese en su vida, si no le
decía a su prima que era mi esposo, y que no lo había de ser suyo. Quise
con este enojo irme a mi aposento, y no lo consintió mi amante, mas
amoroso y humilde, me prometió que no pasaría el día que aguardaba sin
obedecerme, que ya lo hubiera hecho, si no fuera por guardarme el justo
decoro. Y habiéndome dado nuevamente palabra delante del secretario de
mis libertades, le di la posesión de mi alma y cuerpo, pareciéndome que
así le tendría más seguro.
Pasó la noche más apriesa que
nunca, porque había de seguirla el día de mis desdichas, para cuya
mañana había determinado el médico, que doña Adriana, tomando un acerado
xarabe, saliese a hacer exercicio por el campo, porque como no podía
verse el mal del alma, juzgaba por la perdida color que eran
opilaciones. Y para este tiempo llevaba también mi esposo, librado el
desengaño de su amor y la satisfacción de mis celos, porque como un
hombre no tiene más de un cuerpo y un alma, aunque tenga muchos deseos,
no puede acudir a lo uno sin hacer falta a lo otro, y la pasada noche mi
don Félix por haberlo tenido conmigo, había faltado a su prima; y lo más
cierto es que la fortuna que guiaba las cosas más a su gusto que a mi
provecho, ordenó que doña Adriana madrugase a tomar su acerada bebida, y
saliendo en compañía de su tía y criadas, la primera estación que hizo
fue a casa de su primo, y entrando en ella con alegría de todos, que le
daban como a un sol el parabién de su venida y salud, se fue con doña
Isabel al cuarto de su hermano, que estaba reposando lo que había
perdido de sueño en sus amorosos empleos, y le empezó delante de su
hermana, muy a lo de propia mujer, a pedirle cuenta de haber faltado la
noche pasada, a quien don Félix no satisfizo; mas desengañó de suerte
que en pocas palabras le dio a entender, que se cansaba en vano, porque
demás de tener puesta su voluntad en mí, estaba ya desposado conmigo, y
prendas de por medio, que si no era faltándole la vida era imposible que
faltasen.
Cubrió a estas razones un
desmayo los ojos de doña Adriana, que fue fuerza sacarla de allí y
llevarla a la cama de su prima, la cual vuelta en sí, disimulando cuanto
pudo las lágrimas, se despidió della, respondiendo a los consuelos que
doña Isabel le daba con grandísima sequedad y despego.
Llegó a su casa, donde en
venganza de su desprecio, hizo la mayor crueldad que se ha visto consigo
misma, con su primo, y conmigo. ¡Oh celos, qué no haréis y más si os
apoderáis de pecho de mujer! En lo que dio principio a su furiosa rabia
fue en escribir a mi padre un papel, en que le daba cuenta de lo que
pasaba, diciéndole que velase y tuviese cuenta con su casa, que había
quien le quitaba el honor. Y con ello aguardó la mañana, que tomando su
prima, y dando el papel a un criado que se le llevase a mi padre dándole
a entender que era una carta de Madrid, ya con el manto puesto para
salir a hacer exercicio, se llegó a su madre algo más enternecida que su
cruel corazón le daba lugar, y le dixo:
_Madre mía, al campo voy, si
volveré Dios lo sabe; por su vida, señora, que me abrace por si no la
volviere a ver.
_Calla, Adriana _dixo algo
alterada su madre_, no digas tales disparates, si no es que tienes gusto
de acabarme la vida; ¿por qué no me has de volver a ver, si ya estás tan
buena que ha muchos días que no te he visto mejor? Vete, hija mía, con
Dios y no aguardes a que entre el sol y te haga daño.
_¿Pues qué, vuestra merced no me
quiere abrazar? _replicó doña Adriana.
Y volviendo, preñados de lágrimas los
ojos, las espaldas, llegó a la puerta de la calle, y apenas salió por
ella y dio dos pasos, cuando arrojando un lastimoso ¡ay! se dexó caer en
el suelo.
Acudió su tía y sus criadas y su
madre, que venía tras ella, y pensando que era un desmayo, la llevaron a
su cama, llamando al médico para que hiciese las diligencias posibles,
mas no tuvo ninguna bastante, por ser su desmayo eterno; y declarando
que era muerta, la desnudaron para amortajarla, hundiéndose la casa a
gritos; y apenas la desabotonaron un jubón de tabí de oro azul, que
llevaba puesto, cuando entre sus hermosos pechos la hallaron un papel,
que ella misma escribía a su madre, en que le decía que ella propia se
había quitado la vida con solimán que había echado en el xarabe, porque
más quería morir que ver a su primo en brazos de otra.
Quien a este punto viera a la
triste de su madre, de creer es que se le partiera el corazón por medio
de dolor, porque ya de traspasada no podía llorar, y más cuando vieron
que después de frío el cuerpo, se puso muy hinchada, y negra, porque no
sólo consideraba el ver muerta a su hija, sino haber sido
desesperadamente. Y así, puedes considerar, Fabio, cuál estaría su casa,
y la ciudad y yo que en compañía de doña Isabel fui a ver este
espectáculo, inocente y descuidada de lo que estaba ordenado contra mí,
aunque confusa de ser yo la causa de tal suceso, porque ya sabía por un
papel de mi esposo, lo que había pasado con ella.
No se halló al entierro don
Félix por no irritar al cielo en venganza de su crueldad, aunque yo lo
eché a sentimiento, y lo uno y lo otro debía ser y era razón.
Enterraron la desgraciada y
malograda dama, facilitando su riqueza y calidad los imposibles que
pudiera haber, habiéndose ella muerto por sus manos. Y con esto yo me
torné a mi casa, deseando la noche para ver a don Félix, que apenas eran
las nueve cuando Sarabia me avisó cómo ya estaba en su aposento
(pluguiera a Dios le durara su pesar y no viniera), aunque a mi parecer
se disponía mejor el verle que otras noches, porque mi cauteloso padre,
que ya estaba avisado por el papel de doña Adriana, se acostó más
temprano que otras veces, haciendo recoger a mi hermano y a la demás
gente, y yo hice lo mismo para más disimulación, dando lugar a mi padre,
que ayudado de sus desvelos y melancolía, a pesar de su cuidado, se
durmió tan pesadamente, que le duró el sueño hasta las cuatro de la
mañana.
Yo como le vi dormido me
levanté, y descalza, con sólo un faldellín, me fui a los brazos de mi
esposo, y en ellos procuré quitarle, con caricias y ruegos el pesar que
tenía, tratando con admiraciones el suceso de doña Adriana.
Estaba Sarabia asentado en la
escalera, siendo vigilante espía de mis travesuras, a tiempo que mi
padre despavorido despertó, y levantándose, fue a mi cama y como no me
hallase en ella, tomó un pistolete y su espada, y llamando a mi hermano,
le dio cuenta del caso, breve y sucintamente_, mas no pudieron hacerlo
con tanto silencio ni tan paso que una perrilla que había en casa, no
avisase con sus voces a mi criado, el cual escuchando atento, como oyó
pasos, llegó a nosotros, y nos dixo que si queríamos vivir le
siguiésemos, porque éramos sentidos.
Hicímoslo así, aunque muy
turbados, y antes que mi padre tuviese lugar de baxar la escalera, ya
los tres estábamos en la calle, y la puerta cerrada por defuera, que
esta astucia me enseñó mi necesidad.
Considérame, Fabio, con sólo el
faldellín de damasco verde, con pasamanos de plata, y descalza, porque
así había baxado la escalera a verme con mi deseado dueño. El cual con
la mayor priesa que pudo me llevó al convento donde estaban sus tías,
siendo ya de día. Llamó a la portería, y entrando dentro al torno, y en
dándoles cuenta del suceso, en menos de una hora me hallé detrás de una
red, llena de lágrimas y cercada de confusión, aunque don Félix me
alentaba cuanto podía, y sus tías me consolaban asegurándome todas el
buen suceso, pues pasada la cólera, tendría mi padre por bien el
casamiento. Y por si le quisiese pedir a don Félix el escalamiento de la
casa, se quedó retraído él y Sarabia en el mismo monasterio, en una
sala, que para su estancia mandaron aderezar sus tías, desde donde avisó
a su padre y hermana el suceso de sus amores.
Su padre, que ya por las señales
se imaginaba que me quería, y no le pesaba dello, por conocer que en
Baeza no podría su hijo hallar más principal ni rico casamiento,
pareciéndole que todo vendría a parar en ser mi marido, fue luego a
verme en compañía de doña Isabel, que proveída de vestidos y joyas, que
supliesen la falta de las mías, mientras se hacían otras, llegó donde yo
estaba, dándome mil consuelos y esperanzas.
Esto
pasaba por mí, mientras mi padre, ofendido de acción tan escandalosa
como haberme salido de su casa, si bien lo fuera más si yo aguardara su
furia, pues por lo menos me costara la vida, remitió su venganza a sus
manos, acción noble, sin querer por la justicia hacer ninguna
diligencia, ni más alboroto ni más sentimiento, que si no le hubiera
faltado la mejor joya de su casa y la mejor prenda de su honra. Y con
este propósito honrado, puso espías a don Félix, de suerte que hasta sus
intentos no se encubrían. Y antes de muchos días halló la ocasión que
buscaba, aunque con tan poca suerte como las demás, por estar hasta
entonces la fortuna de parte de don Félix. El cual una noche cansado ya
de su reclusión, y estando cierto que yo estaba recogida en mi celda con
sus tías, que me querían como hija, venciendo con dinero la facilidad de
un mozo, que tenía las llaves de la puerta de la casa, le pidió que le
dexase salir, que quería llegar hasta la de su padre, que no estaba
lexos, que luego daría la vuelta. Hízolo el poco fiel guardador,
previniéndole su peligro, y él facilitándolo todo lleno de armas y galas
salió, y apenas puso los pies en la calle cuando dieron con él mi padre
y hermano, las espadas desnudas, que hechos vigilantes espías de su
opinión, no dormían sino a las puertas del convento. Era mi hermano
atrevido cuanto don Félix prudente, causa para que a la primera ida y
venida de las espadas, le atravesó don Félix la suya por el pecho, y sin
tener lugar ni aun de llamar a Dios, cayó en el suelo de todo punto
muerto.
El mozo que tenía las llaves,
como aún no había cerrado la puerta, por ser todo en un instante,
recogió a don Félix, antes que mi padre ni la justicia pudiesen hacer
las diligencias, que les tocaban.
Vino el día, súpose el caso,
dióse sepultura al malogrado y lugar a las murmuraciones. Y yo ignorante
del caso, salí a un locutorio a ver a doña Isabel, que me estaba
aguardando llena de lágrimas y sentimientos, porque pensaba ella, siendo
yo mujer de su hermano, serlo del mío, a quien amó tiernamente.
Prevínome del suceso y de la ausencia que don Félix quería hacer de
Baeza y de toda España, porque se decía que el Corregidor trataba de
sacarle de la Iglesia, mientras venía un Alcalde de Corte, por quien se
había enviado a toda priesa.
Considera, Fabio, mis lágrimas y
mis extremos con tan tristes nuevas, que fue mucho no costarme la vida,
y más viendo que aquella misma noche había de ser la partida de mi
querido dueño a Flandes, refugio de delincuentes y seguro de
desdichados, como lo hizo, dexando orden en mi regalo, y cuidado a su
padre de amansar las partes y negociar su vuelta.
Con esto, por una puerta falsa,
que se mandaba por la estancia de las monjas, y no se abría sino con
grande ocasión, con licencia del Vicario y Abadesa, salió, dexándome en
los brazos de su tía casi muerta, donde me trasladó de los suyos, por no
aguardar a más ternezas, tomando el camino derecho de Barcelona, donde
estaban las galeras que habían traído las compañías, que para la
expulsión de los moriscos había mandado venir la Majestad de Felipe III,
y aguardaban al Excelentísimo don Pedro Fernández de Castro, Conde de
Lemos, que iba a ser Virrey y Capitán General del Reino de Nápoles.
Supo mi padre la ausencia de don
Félix, y como discreto, trazó, ya que no se podía vengar dél hacerlo, de
mí. Y la primera traza que para esto dio fue tomar los caminos, para que
ni a su padre ni a mí viniesen cartas, tomándolas todas, que el dinero
lo puede todo, y no fue mal acuerdo, pues así sabía el camino que
llevaba, que los caballeros de la calidad de mi padre, en todas partes
tienen amigos, a quien cometer su venganza.
Pasaron quince o veinte días de
ausencia, pareciéndome a mí veinte mil años, sin haber tenido nuevas de
mi ausente. Y un día, que estaban mi suegro y cuñado, que me visitaban
por momentos, entró un cartero y dio a mi suegro una carta, diciendo ser
de Barcelona, que a lo después supe, había sido echada en el correo.
Decía así:
«Mucho siento haber de ser el primero que dé a V. m. tan malas nuevas,
mas aunque quisiera excusarme no es justo dexar de acudir a mi amistad y
obligación. Anoche, saliendo el alférez don Félix Ponce de León, su hijo
de V. m. de una casa de juego, sin saber quién ni cómo, le dieron dos
puñaladas, sin darle lugar ni aun de imaginar quién sea el agresor. Esta
mañana le enterramos, y luego despacho ésta, para que V. m. lo sepa, a
quien consuele Nuestro Señor, y dé la vida que sus servidores deseamos.
A Sarabia pasaré conmigo a Nápoles, si V. m. no manda otra cosa.
Barcelona 20 de junio. El Capitán Diego de Mesa.»
¡Ay, Fabio, y qué nuevas! No
quiero traer a la memoria mis extremos, bastará decirte que las creí,
por ser este capitán un muy particular amigo de don Félix, con quien él
tenía correspondencia, y a quien pensaba seguir en este viaje. Y pues
las creí, por esto podrás conjeturar mi sentimiento, y lágrimas. No
quieras saber más, sino que sin hacer más información, otro día tomé el
hábito de religiosa, y conmigo para consolarme y acompañarme doña
Isabel, que me quería tiernamente.
Ve prevenido, discreto Fabio, de
que mi padre fue el que hizo este engaño, y escribió esta carta, y cómo
cogía todas las que venían. Porque don Félix como llegó a Barcelona,
halló embarcado al Virrey, y sin tener lugar de escribir más que cuatro
renglones, avisando de cómo ese día partían las galeras se embarcó y con
él Sarabia, que no le había querido dexar, temeroso de su peligro. Pedía
que le escribiésemos a Nápoles, donde pensaba llegar, y desde allí dar
la vuelta a Flandes.
Pues como su padre y yo no
recebimos esta carta, pues en su lugar vino la de su muerte, y la
tuviésemos por tan cierta, no escribimos más, ni hicimos más
diligencias, que, cumplido el año, hacer doña Isabel y yo nuestra
profesión con mucho gusto, particularmente en mi pareciéndome que
faltando don Félix no quedaba en el mundo quien me mereciese.
A un mes de mi profesión murió
mi padre, dexándome heredera de cuatro mil ducados de renta, los cuales
no me pudo quitar, por no tener hijos, y ser cristiano, que, aunque
tenía enojo, en aquel punto acudió a su obligación. Estos gastaba yo
largamente en cosas del convento, y así era señora dél, sin que se
hiciese en todo más que mi gusto. |
|
Don Félix llegó a
Nápoles, y no hallando cartas allí, como pensó, enojado de mi descuido y
desamor, sin querer escribir, viendo que se partían cinco compañías a
Flandes, y que en una dellas le habían vuelto a dar la bandera, se
partió; y en Bruselas, para desapasionarse de mis cuidados, dio los
suyos a damas y juegos, en que se divirtió de manera, que en seis años
no se acordó de España ni de la triste Jacinta, que había dexado en
ella; ¡pluguiera a Dios que estuviera hasta hoy, y me hubiera dexado en
mi quietud, sin haberme sujetado a tantas desdichas! Pues para traerme a
ellas, al cabo deste tiempo, trayendo a la memoria sus obligaciones, dio
la vuelta a España y a su tierra, donde entrando al anochecer, sin ir a
la casa de sus padres, se fue derecho al convento, y llegando al torno
al tiempo que querían cerrarle, preguntó por doña Jacinta, diciendo que
le traía unas cartas de Flandes. Era tornera una de sus tías, y deseosa
de saber lo que me quería, pareciéndole novedad que me buscase nadie
fuera de su padre de don Félix, que era la visita que yo siempre tenía,
se apartó un poco, y llegándose luego, preguntó:
_¿Quién busca a doña Jacinta,
que yo soy?
_Ese engaño no a mí _dixo don
Félix_, que el soldado que me dio las cartas, me dio también a conocer
su voz.
Viendo la sutileza la mensajera,
a toda diligencia me envió a llamar por saber tales enigmas, y como
llegué, preguntando quién me buscaba, y conociese don Félix mi voz, se
llegó más cerca diciendo:
_¿Era tiempo, Jacinta mía, de
verte?
¡Oh Fabio, y qué voz para mí!
Ahora parece que la escucho, y siento lo que sintiera aquel punto. Así
como conocí en la habla a don Félix, no quieras más de que considerando
en un punto las falsas nuevas de su muerte, mi estado, y la
imposibilidad de gozarle, despertando mi amor que había estado dormido,
di un grito, formando en él un ¡ay! tan lastimoso como triste, y di
conmigo en el suelo, con un desmayo tan cruel, que me duró tres días
estar como muerta, y aunque los médicos declaraban que tenía vida, por
más remedios que se hacían no podían volverme en mi.
Recogiose don Félix en una
cuadra, dentro de la casa, que debió de ser la misma en que primero
estuvo, donde vio a su hermana, porque había en ella una rexa donde nos
hablábamos, de quien supo lo hasta allí sucedido, que viendo que estaba
profesa, fue milagro no perder la vida.
Encargole el cuidado de mi
salud, y el secreto de su venida, porque no quería que la supiese su
padre, que ya su madre era muerta.
Yo volví del desmayo, mejoré del
mal, porque guardaba el cielo mi vida para más desdichas, y salí a ver a
mi don Félix.
Lloramos los dos, y concertamos
de que Sarabia fuese a Roma por licencia para casarnos, pues la primera
palabra era la valedera.
Mientras yo juntaba dineros que
llevase, pasaron quince días, o un mes, en cuyo tiempo volvió a vivir
amor, y los deseos a reinar, y las persuasiones de don Félix a tener la
fuerza que siempre habían tenido, y mi flaqueza a rendirse. Y
pareciéndonos que el Breve del Papa estaba seguro, fiándonos en la
palabra dada antes de la profesión, di orden de haber la llave de la
puerta falsa por donde salió don Félix para ir a Flandes (el cómo no me
lo preguntes, si sabes cuánto puede el interés); la cual le di a mi
amante, hallándose más glorioso que con un reino. ¡Oh caso atroz y
riguroso! Pues todas o las más noches entraba a dormir conmigo. Esto era
fácil, por haber una celda que yo había labrado de aquella parte. Cuando
considero esto no me admiro, Fabio, de las desdichas que me siguen, y
antes alabo y engrandezco el amor y la misericordia de Dios, en no
enviar un rayo contra nosotros.
En este tiempo se partió Sarabia
a Roma, quedándose don Félix escondido, con determinación de que no se
supiese que estaba allí, hasta que el Breve viniese.
Pues como Sarabia llegó a Roma,
y presentó los papeles y un memorial que llevaba para dar a Su Santidad,
en el cual se daba cuenta de toda la sustancia del negocio, y cómo
entraba en el convento, caso tan riguroso a sus oídos, que mandó el Papa
que pena de excomunión mayor latae sententiae, pareciese don Félix ante
su tribunal, donde sabiendo el caso más por entero, daría la
dispensación, dando por ella cuatro mil ducados.
Pues cuando aguardábamos el buen
suceso, llegó Sarabia con estas nuevas; empecé con mayores extremos el
ausentarse don Félix, temiendo sus descuidos, el cual con la misma pena
me pidió me saliese del convento y fuese con él a Roma, y que juntos
alcanzaríamos más fácilmente la licencia para casarnos.
Díxolo a una mujer que amaba,
que fue facilitar el caso, porque la siguiente noche, tomando yo gran
cantidad de dineros y joyas que tenía, dexando escrita una carta a doña
Isabel, y dexándole el cuidado y gobierno de mi hacienda, me puse en
poder de don Félix, que en tres mulas que Sarabia tenía prevenidas,
cuando llegó el día ya estábamos bien apartados de Baeza, y en otros
doce nos hallábamos en Valencia; y tomando una falúa, con harto riesgo
de las vidas, y mil trabajos, llegamos a Civita Vieja, y en ella tomamos
tierra, y un coche en que llegamos a Roma.
 Tenía don Félix amistad con el Embaxador de España y algunos Cardenales
que habían estado en la insigne ciudad de Baeza, cabeza de la
Cristiandad, con cuyo favor nos atrevimos a echarnos a los pies de Su
Santidad, el cual mirando nuestro negocio con piedad, nos absolvió,
mandando que diésemos dos mil ducados al Hospital Real de España, que
hay en Roma; y luego nos desposó, con condición y en penitencia del
pecado, que no nos juntásemos en un año, y si lo hiciésemos quedase la
pena y castigo reservado a él mismo.
Tenía don Félix amistad con el Embaxador de España y algunos Cardenales
que habían estado en la insigne ciudad de Baeza, cabeza de la
Cristiandad, con cuyo favor nos atrevimos a echarnos a los pies de Su
Santidad, el cual mirando nuestro negocio con piedad, nos absolvió,
mandando que diésemos dos mil ducados al Hospital Real de España, que
hay en Roma; y luego nos desposó, con condición y en penitencia del
pecado, que no nos juntásemos en un año, y si lo hiciésemos quedase la
pena y castigo reservado a él mismo.
Estuvimos en Roma visitando
aquellos santuarios, y confesándonos generalmente algunos días, en cuyo
intermedio, supo don Félix, cómo la Condesa de Gelves, doña Leonor de
Portugal, se embarcaba para venir a Zaragoza, de donde habían hecho a
don Diego Pimentel, su marido, Virrey. Y pareciéndole famosa ocasión
para venir a España y a nuestra tierra a descansar de los trabajos
pasados, me traxo a Nápoles, y acomodó por medio del Marqués de
Santacruz, con las damas de la Condesa, y él se llegó a la tropa de los
acompañantes.
Tuvo la fortuna el fin que se
sabe, porque forzados de una cruel tormenta, nos obligó a venir por
tierra. Bastaba yo, Fabio, venir allí. Finalmente mi esposo y yo vinimos
a Madrid, y en ella me llevó a casa de una deuda suya, viuda, y que
tenía una hija tan dama como hermosa, y tan discreta como gallarda,
donde quiso que estuviese, respecto de haber de estar lo que faltaba del
año, apartados. Y él presentó los papeles de sus servicios en Consejo de
Guerra, pidiendo una compañía, pareciéndole que con título de capitán y
mi hacienda y la suya, sería rey en Baeza, premisas ciertas de su
pretensión.
Tenía mi don Félix, cuando
salió, orden de su Majestad que todos los soldados pretendientes fuesen
a servirle a la Mamora. que a la vuelta les haría mercedes. Y como a él
respecto de haber servido, también le honrasen por esta ocasión con el
deseado cargo de capitán, no le dexaron sus honrados pensamientos acudir
a las obligaciones de mi amor. Y así un día que se vio conmigo, delante
de sus parientes, me dixo:
_Amada Jacinta, ya sabes en la
ocasión que estoy, que no sólo a los caballeros obliga, más a los
humildes, si nacieron con honra. Esta empresa no puede durar mucho
tiempo, y caso que dure más de lo que agora se imagina, como un hombre
tenga lo que ama consigo, y no le falte una posada honrada, vivir en
Argel o en Constantinopla, todo es vivir, pues el amor hace los campos
ciudades, y las chozas, palacios. Dígote esto, porque mi ausencia no se
excusa por tan justos respectos, que si los atropellase, daría mucho que
decir. Tan honrosa causa disculpa mi desamor, si quieres dar este nombre
a mi partida. La confianza que tengo de ti, me excusa el llevarte, que
si no fuera esto, me animara a que en mi compañía, empezaras a padecer
de nuevo, o ya viéndome a mí cercado de trabajos, o llegando ocasión de
morir juntos. Mas será Dios servido, que, en sosegándose estas
revoluciones, yo tenga lugar de venir a gozarte, o por lo menos enviar
por ti, donde me emplee en servirte, que bien sé la deuda en que estoy a
tu amor y voluntad. Mi esposa eres, siete meses nos quedan para poder yo
libremente tenerte por mía. La honra y acrecentamiento que yo tuviere,
es tuya. Ten por, bien, señora mía, esta jornada, pues ahorrarás con
esto parte del pesar que has de tener, y yo tengo. En casa de mi tía
quedas, y con la deuda de ser quien eres, y quien soy. Lo necesario para
tu regalo no te ha de faltar. A mi padre y hermana dexo escrito,
dándoles cuenta de mis sucesos, a ti vendrán las cartas y dineros. Con
esto y las tuyas, tendré más ánimo en las ocasiones, y más esperanzas de
volverte a ver. Yo me he de partir esta tarde, que no he querido hasta
este punto decirte nada, porque no hagas el mal con vigilia. Por tu vida
y la mía, que mostrando en esta ocasión el valor que en las demás has
tenido, excuses el sentimiento, y no me niegues la licencia que te pido
con un mar de lágrimas en mis ojos.
Escuché, discreto Fabio, a mi
don Félix, pareciéndome en aquel punto más galán, más cuerdo y más
amoroso, y mi amor mayor que nunca; habíale de perder, ¡qué mucho que
para atormentarme urdiese mi mala suerte esta cautela! Queríale
responder, y no me daba lugar la pasión; y en este tiempo consideré que
tenía razón en lo que decía; y así, le dixe con muy turbadas palabras
que mis ojos respondían por mí, pues claro era que consentía el gusto y
la voluntad, pues que ellos hacían tal sentimiento, pasando entre los
dos palabras muy amorosas, mas para aumentar la pena, que para
considerarla. Llegó la hora en que le había de perder para siempre,
partiose al fin don Félix, y quedé como el que ha perdido el juicio,
porque ni podía llorar, ni hablar, ni oír los consuelos que me daba doña
Guiomar y su madre, que me decían mil cosas y consuelos para
desembelesarme. Finalmente, me costó la pérdida de mi dueño tres meses
de enfermedad, que estuve va para desamparar la vida. ¡Pluguiera al
Cielo que me hiciera este bien! ¿Mas cuando le reciben los desdichados,
ni aún de quien tiene tantos que dar?
En todo este tiempo no tuve
cartas de don Félix, y aunque pudieran consolarme las de su padre y
hermana, que alegres de saber el fin de tantas desdichas, y prevenidas
de mil regalos y dineros que me daban el parabién, pidiéndome que en
volviendo don Félix, tratásemos de irnos a descansar en su compañía, no
era posible que hinchiesen el vacío de mi cuidadosa voluntad, la cual me
daba mil sospechas de mi desdicha, porque tengo para mí, que no hay más
ciertos astrólogos que los amantes. |
|
Más habían
pasado de cuatro meses que pasaba esta vida, cuando una noche, que
parece que el sueño se había apoderado de mí más que otras (porque como
la Fortuna me dio a don Félix en sueños, quiso quitármele de la misma
suerte) soñaba que recebía una carta suya, y una caxa que a la cuenta
parecía traer algunas joyas, y en yéndola a abrir, hallé dentro la
cabeza, de mi esposo. Considera, Fabio, que fueron los gritos y las
voces que di tan grandes, despertando con tantas lágrimas y congoxas y
ansias, que parecía que se me acababa la vida, ya desmayándome, y ya
tornando en mí, a puras veces que me daba doña Guiomar, y agua que me
echaba en el rostro, que era la mayor compasión del mundo. Conteles el
sueño, y ella y su madre, y criadas no osaban apartar de mí, por el
temor con que estaba, pareciéndome que a todas partes que volvía la
cabeza, vía la de don Félix.
Hasta que se llegó la mañana,
que determinaron llevarme a mi confesor, para que me confesase, por ser
un sacerdote muy bien entendido y teólogo. Al tiempo de salir de mi
casa, oí una voz, aunque las demás no la oyeron:
_Muerto es, sin duda, don Félix,
ya es muerto.
Con tales agüeros, puedes creer
que no hallé consuelo en el confesor, ni la tenía en cosa criada.
Pasé así algunos días, al cabo
de los cuales vinieron las nuevas de lo que sucedió en la Mamora, y con
ellas la relación de los que en ella se ahogaron, viniendo casi en los
primeros don Félix. De allí algunos días llegó Sarabia, que fue la nueva
más cierta, el cual contó, cómo yendo a tomar puerto las naves, en competencia unas con otras, dos dellas se hicieron pedazos, y abriéndose
por medio, se fueron a pique, sin poderse salvar de los que iban en ella
ni tan sólo un hombre. En una de éstas iba mi don Félix, armado de unas
armas dobles, causa de que cayendo en la mar, no volvió a parecer más;
echó algunos fuera, él no fue visto; así acabó la vida en tan
desgraciada ocasión, el más galán mozo que tuvo la Andalucía, esto sin
pasión, porque a treinta y cuatro años acompañaban las más gallardas
partes que pudo formar la Naturaleza.
competencia unas con otras, dos dellas se hicieron pedazos, y abriéndose
por medio, se fueron a pique, sin poderse salvar de los que iban en ella
ni tan sólo un hombre. En una de éstas iba mi don Félix, armado de unas
armas dobles, causa de que cayendo en la mar, no volvió a parecer más;
echó algunos fuera, él no fue visto; así acabó la vida en tan
desgraciada ocasión, el más galán mozo que tuvo la Andalucía, esto sin
pasión, porque a treinta y cuatro años acompañaban las más gallardas
partes que pudo formar la Naturaleza.
Cansarte en contar mi sentimiento, mis
ansias, mi llanto, mi luto, sería pagarte mal el gusto con que me
escuchas, sólo te digo, que en tres años ni supe qué fue alegría, ni
salud.
Supieron su padre y hermana el
suceso, trataron de llevarme y restituirme a mi convento; mas yo, aunque
sentía con tantas veras la muerte de mi esposo, no lo acepté, por no
volver a los ojos de mis deudos sin su amparo, ni menos con las monjas,
respecto de haber sido causa de su escándalo; demás que mi poca salud no
me daba lugar de ponerme en camino, ni volver de nuevo a ser novicia, y
sufrir la carga de la Religión, antes di órdenes que Sarabia, a quien yo
tenía por compañero de mis fortunas, se fuese a gobernar mi hacienda, y
yo me quedé en compañía de doña Guiomar, y su madre, que me tenían en
lugar de hija, y no hacían mucho, pues yo gastaba con ellas mi renta,
bien largamente.
Aconsejábanme algunas amigas que
me casase, mas yo no hallaba otro don Félix, que satisfaciese mis ojos
ni hinchiese el vacío de mi corazón, que aunque no lo estaba de su
memoria, ni mis compañeras quisieran que le hallara; mas para mi
desdicha le hallo amor, que quizá estaba agraviado de mi descuido.
Visitaba a doña Guiomar un mancebo,
noble, rico y galán, cuyo nombre es Celio, tan cuerdo como falso, pues
sabía amar cuando quería, y olvidar cuando le daba gusto, porque en él
las virtudes y los engaños están como los ramilletes de Madrid,
mezclados ya los olorosos claveles, como hermosas mosquetas, con las
flores campesinas, sin olor ni virtud ninguna. Hablaba bien y escribía
mejor, siendo tan diestro en amar como en aborrecer. Este mancebo que
digo, en mucho tiempo que entró en mi casa, jamás se le conoció designio
ninguno, porque con llaneza y amistad entretenía la conversación, siendo
tal vez el más puntual en prevenirme consuelos a mi tristeza, unas veces
jugando con doña Guiomar, y otras diciendo algunos versos, en que era
muy diestro y acertado. Pasaba el tiempo, teniendo en todo lo que
intentaba más acierto que yo quisiera. Igualmente nos alababa, sin
ofender a ninguna nos quería, ya engrandecía la doncella, ya encarecía
la viuda; y como yo también hacía versos, competía conmigo y me
desafiaba en ellos, admirándole, no el que yo los compusiese, pues no es
milagro en una mujer, cuya alma es la misma que la del hombre, o porque
naturaleza quiso hacer esa maravilla, o porque los hombres no se
desvaneciesen, siendo ellos solos los que gozan de sus grandezas, sino
porque los hacía con algún acierto.
Jamás miré a Celio para amarle,
aunque nunca procuré aborrecerle, porque si me agradaba de sus gracias,
temía de sus despegos, de que él mismo nos daba noticia, particularmente
un día, que nos contó cómo era querido de una dama, y que la aborrecía
con las mismas veras que la amaba, gloriándose de las sinrazones con que
le pagaba mil ternezas. ¡Quién pensara, Fabio, que esto despertara mi
cuidado, no para amarle, sino para mirarle con más atención que fuera
justo! De mirar su gallardía, nació en mí un poco de deseo, y con
desear, se empezaron a enxugar mis ojos, y fui cobrando salud, porque la
memoria empezó a divertirse tanto, que del todo le vine a querer,
deseando que fuera mi marido, si bien callaba mi amor, por no parecer
liviana, hasta que él mismo traxo la ocasión por los cabellos, y fue
pedirme que hiciera un soneto a una dama, que mirándose a un espejo, dio
en el sol, y la deslumbró. Y yo aprovechándome della, hice este soneto:
En el claro cristal del desengaño
se miraba Jacinta descuidada,
contenta de no amar, ni ser amada,
viendo su bien en el ajeno daño.
Mira de los amantes el engaño,
la voluntad, por firme, despreciada,
y de haberla tenido escarmentada,
huye de amor el proceder extraño.
Celio, sol desta edad, casi envidioso,
de ver la libertad con que vivía,
exenta de ofrecer a amor despojos,
Galán, discreto, amante y dadivoso,
reflexos que animaron su osadía,
dio en el espejo, y deslumbró sus ojos.
Sintió dulces enojos,
y apartando el cristal, dixo piadosa:
Por no haber visto a Celio, fui animosa,
y aunque llegue a abrasarme,
no pienso de sus rayos apartarme.
Recibió Celio con tanto gusto
este papel, que pensé que ya mi ventura era cierta, y no fue sino que a
nadie le pesa de ser querido. Alabó su ventura, encareció su suerte,
agradeció mi amor, dando claras muestras del suyo, y dándome a entender
que me lo tenía, desde el día que me vio, solenizó la traza de darle a
entender el mío, y finalmente, armó lazos en que acabase de caer,
solenizando en un romance, mi hermosura, y su suerte. ¡Ay de mí, que
cuando considero las estratagemas y ardides con los que los hombres
rinden las mujeres y combaten su flaqueza, digo que todos son traidores,
y el amor guerra y batalla campal, donde el amor combate a sangre y
fuego al honor, alcaide de la fortaleza del alma! De mí te digo, Fabio,
que aunque ciega, y más cautiva a esta voluntad, nunca dexó de conocer
lo que he perdido por ella, pues cuando no sea, sino por haber dexado de
ser cuerda, queriendo a quien me aborrece, basta este conocimiento para
tenerme arrepentida, si durase este propósito.
En fin, Celio es el más sabio
para engañar que yo he visto, porque empezó a dar tal color de verdadero
a su amor, que le creyera, no sólo una mujer que sabía de la verdad de
un hombre, que se preció de tratarla, sino a las más astutas y matreras.
Sus visitas eran continuas, porque mañana y tarde estaba en mi casa,
tanto que sus amigos llegaron a conocer, en verle negarse a su
conversación, que la tenía con persona que lo merecía, en particular uno
de tu nombre, con quien la conservó más que ninguno, y a quien contaba
sus empleos, que según me dixo el mismo Celio, me tenía lástima, y le
rogaba que no me hablase, si me había de dar el pago que a otras que le
había conocido. Sus papeles tantos, que fueron bastantes a volverme
loca. Sus regalos tantos y tan a tiempo, que parecía tenía de su mano
los movimientos del cielo, para hacerlos a punto que me acabase de
precipitar. Yo simple, ignorante destas traiciones, no hacía sino
aumentar amor sobre amor, y si bien se le tuve siempre con propósito de
hacerle mi esposo, que de otra manera, antes me dexara morir, que darle
a entender mi voluntad; y en ello entendí hacerle harto favor, siendo
quien soy, Celio no debía de pensar esto, según pareció, aunque no
ignoraba lo que ganara con tal casamiento. Mas yo, con mi engaño, estaba
tan contenta de ser suya, que ya de todo punto no me acordaba de don
Félix; sólo en Celio estaban empleados mis sentidos, si bien temerosa de
su amor, porque desde que le empecé a querer, temí perderle; y para
asegurarme deste temor, un día que le vi más galán, y más amante que
otros, le conté mi pensamiento, diciéndole, que si como tenía cuatro mil
ducados de renta, tuviera juntas todas las que poseen todos los señores
del mundo, y con ellas la Monarquía dél de todas le hiciera señor.
Seguía Cello las letras, y en
ellas tenía más acierto que yo ventura, con lo que cortó a mi pretensión
la cabeza, diciendo que él había gastado sus años en estudios de letras
divinas, con propósito de ordenarse de sacerdote, y que en eso tenían
puesto sus padres los ojos, fuera de haber sido esta su voluntad; y que
supuesto esto, que le mandase otras cosas de mi gusto, que no siendo
esa, las demás haría, aunque fuese perder la vida, y que en razón de
asegurarme de perderle, me daba su fe y palabra de amarme mientras la
tuviese.
Lo que sentí en ver defraudada
mis esperanzas, confirmándose en todo mis temores, y recelos, pues
siendo quien soy, no era justo querer si no era al que había de ser mi
legítimo marido, y respecto desto, había de tener fin nuestra amistad.
Dieron lágrimas mis ojos, y más viendo a Celio tan cruel, que en lugar
de enxugarlas, pues no podía ignorar que nacían de amor, se levantó y se
fue, dexándome bañada en ellas, y así estuve toda aquella noche y otro
día, que de los muchos recados, que otras veces me enviaba, en ésta
faltó, no quien los traxese, sino la voluntad de enviaros. Hasta que
aquella tarde vino Celio a disculparse, con tanta tibieza, que en lugar
de enxugarlas las aumentó. Esta fue la primera ingratitud que Celio usó
conmigo; y como a una siguen muchas, empezó a descuidarse de mi amor, de
suerte que ya no me vía, sino de tarde en tarde, ni respondía a mis
papeles, siendo otras veces objeto de su alabanza. A estas tibiezas daba
por disculpas sus ocupaciones, y sus amigos, y con ellas ocasión a mis
tristezas y desasosiegos, tanto, que ya las amigas, que adoraban mis
donaires y entretenimientos, huían de mí, viéndome con tanto disgusto.
Acompañó su desamor, con darme
celos. Visitaba damas y decíalo, que era lo peor, con que, irritando mi
cólera y ocasionando mi furor, empecé a ganar en su opinión nombre de
mal acondicionada; y como su amor fue fingido, antes de seis meses se
halló tan libre dél como si nunca le hubiera tenido, y como ingrato a
mis obligaciones, dio en visitar a una dama libre, y de las que tratan
de tomar placer y dineros, y hallose tan bien con esta amistad, porque
no le celaba, ni apretaba, que no se le dio nada que yo lo supiese, ni
hacía caso de las quexas, que yo le daba por escrito y de palabra las
veces que venía, que eran pocas.
Supe el caso por una criada mía
que le siguió y supe los pasos en que andaba. Escribí a la mujer un
papel, pidiéndole no le dexase entrar en su casa. Lo que resultó desto,
fue no venir más a la mía, por darse más enteramente a la otra. Yo
triste y desesperada, me pasaba los días y las noches llorando. ¿Mas
para qué te canso en estas cosas?, pues con decir que cerró ojos a todo,
basta.
Fue fuerza en medio destos sucesos, irse a Salamanca, y por no volver a
verme se quedó allí aquel año. Lo que en esto sentí, te lo dirá este
traxe, y este monte, donde, siendo quien sabes, me has hallado. Y fue
desta suerte: a pocos días que estaba en Salamanca, supe que andaba de
amores, por nuevo, por galán y cortesano; cuyas nuevas sentí tanto que
pensé perder el juicio. Escribíle algunas cartas, no tuve respuesta de
ninguna. En fin, me determiné de ir a aquella famosa ciudad, y procurar
con caricias, volver a su gracia, y ya que no estorbase sus amores, por
lo menos llevaba determinación de quitarme la vida. Mira, Fabio, en qué
ocasiones se vía mi opinión; mas, ¿qué no hará una mujer celosa?
Comuniqué
mi pensamiento con doña Guiomar, con quien descansaba en mis desdichas,
y viendo que estaba resuelta, no quiso dexarme partir sola. Entraba en
casa un gentilhombre, cuya amistad y llaneza era de hermano, al cual
rogó doña Guiomar y su madre me acompañase. Él lo acató luego, y
alquilando dos mulas, nos pusimos en ellas, y salimos de Madrid, bien
prevenida de dineros y joyas. Y como yo sé tan poco de caminos (porque
los que había andado con don Félix habían sido con más recato), en lugar
de tomar el camino de Salamanca, el traidor que me acompañaba tomó el de
Barcelona, y antes de llegar a ella media legua, en un monte, me quitó
cuanto llevaba, y las mulas, y se volvió por do había venido.
Quedé en el campo sola y
desesperada, con intentos de hacer un disparate. En fin, a pie y sola
empecé a caminar, hasta que salí del monte al camino real, donde hallé
gente a quien pregunté, qué tanto estaba de allí Salamanca. De cuya
pregunta se rieron, respondiéndome que más cerca estaba de Barcelona, en
lo que vi el engaño del traidor, que por robarme me traxo allí. En fin,
me animé, y a pie llegué a Barcelona, donde vendiendo una sortijilla de
hasta diez ducados, que por descuido me dexó el traidor en el dedo,
compré este vestido, y me corté los cabellos, y desta suerte me vine a
Monserrate, donde estuve tres días, pidiendo a aquella santa Imagen me
ayudase en mis trabajos; y llegando a pedir a los padres alguna cosa que
comer, me preguntaron si quería servir de zagal, para traer al monte
este ganado que ves. Yo viendo tan buena ocasión, para que Celio ni
nadie sepa de mí, y pueda sin embarazo gozar sus amores y yo llorar mis
desdichas, aceté el partido, donde ha cuatro meses que estoy, con
propósito de no volver eternamente donde sus ingratos ojos me vean.
Ésta es, discreto Fabio, la
ocasión de mis desdichadas quexas, que te dieron motivo a buscarme; en
estas ocasiones me ha puesto amor, y en ellas pienso que se acabará mi
vida. |
|
Atento
había estado Fabio a las razones de Jacinta, y viendo que había dado
fin, le respondió así:
_Por no cortar el hilo, discreta
Jacinta, a tus lastimosos sucesos, tan bien sentidos, como bien dichos,
no he querido decirte, hasta que les dieses fin, que soy Fabio el amigo
de Celio que dixiste que estaba tan lastimado de tu empleo, cuanto
deseoso de conocerte. Con tales colores has pintado su retrato, que
cuando yo no supiera tus desdichas, y por ellas conociese desde que le
nombraste, que eras el dueño de las que yo tengo tan sentidas como tú,
conociera luego tu ingrato amante, a quien no culpo por ser esa su
condición, y tan sujeto a ella, que jamás en eso se valió de su
entendimiento, ni se inclina a vencerla. Muchas prendas le he conocido,
y a todas ha dado ese mismo pago, y tenido esa misma correspondencia. De
lo que puedo asegurarte, después de decirte que pienso que su estrella
le inclina a querer donde es aborrecido, y aborrecer donde le quieren,
es que siempre oí en su boca tus alabanzas, y en su veneración tu
persona, tratando de ti con aquel respeto que mereces. Señal de que te
estima, y si tú le quisieras menos de lo que le has querido, o no lo
mostraras por lo menos, ni tú estuvieras tan quexosa, ni él hubiera sido
tan ingrato. Mas ya no tiene remedio, porque si amas a Celio con
intención de hacerle tu dueño, como de ser quien eres creo, y de tu
discreción siempre presumí, ya es imposible; porque él tiene ya las
puertas cerradas a esas pretensiones y a cualesquiera que sean desta
calidad por tener ya órdenes, impedimento para casarse, como sabes. Para
su condición, sólo este estado le conviene, porque imagino que si
tuviera mujer propia, a puros rigores y desdenes la matara, por no poder
sufrir estar siempre en una misma parte, ni gozar una misma cosa. Pues
que quieras forzada de tu amor, lograrle de otra suerte, no lo
consentirá el ser cristiana, tu nobleza y opinión, que será desdecir
mucho della, pues no es justo que ni el padre de don Félix, ni su
hermana, tus deudos, y el monasterio, donde estuviste y fuiste tanto
tiempo verdadera religiosa, sepan de ti esa flaqueza, que imposible será
incubrirse; y estar aquí, donde estás a peligro de ser conocida de los
bandoleros desta montaña, y de la gente que para visitar estas Santas
Ermitas la pasan, ni es decente, ni seguro; pues como yo te conocí,
escuché y busqué, lo podrán hacer los demás. Tu hacienda está perdida,
tus deudos, y los de tu muerto esposo confusos, y quizás sospechando de
ti mayores males de los que tú piensas, ciega con la desesperación de
amor, y la pasión de tus celos, tanto, que no das lugar a tu
entendimiento para que te aconseje, y que elijas mejor modo de vida. Yo,
que miro las cosas sin pasión, te suplico que consideres y que pienses
que no me he de apartar de aquí sin llevarte conmigo, porque de lo
contrario entendiera que el cielo me había de pedir cuenta de tu vida,
pues antes que haga acción tan cruel, me quedaré aquí contigo, esto sin
más interés, que el de la obligación en que me has puesto con decirme tu
historia, y descubrirme tus pensamientos, la que tengo a ser quien soy,
y la que debo a Celio, mi amigo, del cual pienso llevar muchos
agradecimientos, si tengo suerte de apartarte deste intento, tan
contrario a tu honor y fama, porque no me quiero persuadir a que te
aborrece tanto, que no estime tu sosiego, tu vida y honra tanto como la
suya. Esto te obligue, Jacinta hermosa, a desviarte de semejante disinio.
Vamos a la Corte, donde en un Monasterio principal della estarás más
conforme a quien eres, y si acaso allí te saliese ocasión de casarte,
hacienda tienes con que poder hacerlo, y vivir descansada; y discreción
para olvidar, con las caricias verdaderas de tu legítimo esposo, las
falsas y tibias de tu amante; y si olvidándole y conociendo las
desdichas que has pasado, y las malas correspondencias de los hombres,
tomases estado de religiosa, pues ya sabes la vida que es, y conoces que
es la más perfeta, tanto más gusto darías a los que te conocemos. Ea,
bella Jacinta, vamos al convento que se viene la noche, y entregarás a
los frailes sus corderos, dichosos de ser apacentados de tal zagal,
porque mañana poniéndote en tu traxe, pues ése no es decente a lo que
mereces, recibirás una criada que te acompañe, y alquilaremos un coche
para volver a Madrid, que desde hoy, con tu licencia, quiero que corra
por mi cuenta tu opinión, y agradecerme a mí mismo el ser causa de tu
remedio. Y si no puedes vivir sin Celio, yo haré que Celio te visite,
trocando el amor imperfecto en amor de hermanos. Y mientras con esto
entretienes tu amorosa pasión, querrá el cielo que mudes intento, y te
envíe el remedio que yo deseo, al cual ayudaré, como si fueras mi
hermana, y como tal irás en mi compañía.
_Con estos brazos, noble y
discreto Fabio _replicó Jacinta, llenos los ojos de lágrimas,
enlazándolos al cuello del bien entendido mancebo_, quiero, si no pagar,
agradecer la merced que me haces; y pues el cielo te traxo a tal tiempo
por estos montes inhabitables, quiero pensar que no me tiene olvidada.
Iré contigo más contenta de lo que piensas, y te obedeceré en todo lo
que de mí quisieras ordenar, y no haré mucho, pues todo es tan a
provecho mío. La entrada en el Monasterio acepto; sólo en lo que no
podré obedecerte, será en tomar uno, ni otro estado, si no se muda mi
voluntad, porque para admitir esposo, me lo estorba mi amor, y para ser
de Dios, ser de Celio, porque aunque es la ganancia diferente, para dar
la voluntad a tan divino Esposo es justo que esté muy libre y
desocupada. Bien sé lo que gano por lo que pierdo, que es el cielo, o el
infierno, que tal es el de mis pasiones; mas no fuera verdadero mi amor,
si no me costara tanto. Hacienda tengo; bien podré estarme en el estado
que poseo, sin mudarme dél. Soy Fénix de amor, quise a don Félix hasta
que me le quitó la muerte, quiero y querré a Celio hasta que ella
triunfe de mi vida. Hice elección de amar y con ella acabaré. Y si tú
haces que Celio me vea, con eso estoy contenta, porque como yo vea a
Celio, eso me basta, aunque sé que ni me ha de agradecer ni premiar esta
fineza, esta voluntad, ni este amor; mas aventurareme perdiendo, no
porque crea que he de ganar, que ni él dexará de ser tan ingrato, como
yo firme, ni yo tan desdichada como he sido, mas por lo menos comerá el
alma el gusto de su vista, a pesar de sus despegos y deslealtades.
Con esto se levantaron y dieron
la vuelta a la santa Iglesia, donde reposaron aquella noche, y otro día
partieron a Barcelona, donde mudando Jacinta traje, y tomando un coche y
una criada, dieron la vuelta a la Corte, donde hoy vive en un Monasterio
della, tan contenta, que le parece que no tiene más bien que desear, ni
más gusto que pedir. Tiene consigo a doña Guiomar, porque murió su
madre, y antes desta muerte, le pidió que la amparase hasta casarse, de
quien supe esta historia, para que la pusiese en este libro por
maravilla, que lo es, y su caso tan verdadero, porque a no ser los
nombres de todos supuestos, fueran de muchos conocidos, pues viven
todos, sólo don Félix, que pagó la deuda a la muerte en lo mejor de su
vida. |
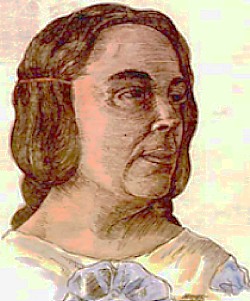

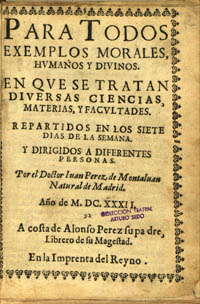
 Por entre las ásperas peñas de Monserrat, suma y grandeza del poder de
Dios y milagrosa admiración de las excelencias de su divina Madre, donde
se ven en divinos misterios, efectos de sus misericordias, pues sustenta
en el aire la punta de un empinado monte, a quien han desamparado los
demás, sin más ayuda que la que le da el cielo, que no es la de menos
consideración el milagroso y sagrado templo, tan adornado de riquezas
como de maravillas; tanto, son los milagros que hay en él, y el mayor de
todos aquel verdadero retrato de la Serenísima Reina de los Ángeles y
Señora nuestra después de haberla adorado, ofreciéndola el alma llena de
devotos afectos, y mirado con atención aquellas grandiosas paredes,
cubiertas de mortaja y muletas con otras infinitas insinias de su poder,
subía Fabio, ilustre hijo de la noble villa de Madrid, lustre y adorno
de su grandeza; pues con su excelente entendimiento y conocida nobleza,
amable condición y gallarda presencia, la adorna y enriquece tanto como
cualquiera de sus valerosos fundadores, y de quien ella, corno madre, se
precia mucho.
Por entre las ásperas peñas de Monserrat, suma y grandeza del poder de
Dios y milagrosa admiración de las excelencias de su divina Madre, donde
se ven en divinos misterios, efectos de sus misericordias, pues sustenta
en el aire la punta de un empinado monte, a quien han desamparado los
demás, sin más ayuda que la que le da el cielo, que no es la de menos
consideración el milagroso y sagrado templo, tan adornado de riquezas
como de maravillas; tanto, son los milagros que hay en él, y el mayor de
todos aquel verdadero retrato de la Serenísima Reina de los Ángeles y
Señora nuestra después de haberla adorado, ofreciéndola el alma llena de
devotos afectos, y mirado con atención aquellas grandiosas paredes,
cubiertas de mortaja y muletas con otras infinitas insinias de su poder,
subía Fabio, ilustre hijo de la noble villa de Madrid, lustre y adorno
de su grandeza; pues con su excelente entendimiento y conocida nobleza,
amable condición y gallarda presencia, la adorna y enriquece tanto como
cualquiera de sus valerosos fundadores, y de quien ella, corno madre, se
precia mucho.

 Tenía don Félix amistad con el Embaxador de España y algunos Cardenales
que habían estado en la insigne ciudad de Baeza, cabeza de la
Cristiandad, con cuyo favor nos atrevimos a echarnos a los pies de Su
Santidad, el cual mirando nuestro negocio con piedad, nos absolvió,
mandando que diésemos dos mil ducados al Hospital Real de España, que
hay en Roma; y luego nos desposó, con condición y en penitencia del
pecado, que no nos juntásemos en un año, y si lo hiciésemos quedase la
pena y castigo reservado a él mismo.
Tenía don Félix amistad con el Embaxador de España y algunos Cardenales
que habían estado en la insigne ciudad de Baeza, cabeza de la
Cristiandad, con cuyo favor nos atrevimos a echarnos a los pies de Su
Santidad, el cual mirando nuestro negocio con piedad, nos absolvió,
mandando que diésemos dos mil ducados al Hospital Real de España, que
hay en Roma; y luego nos desposó, con condición y en penitencia del
pecado, que no nos juntásemos en un año, y si lo hiciésemos quedase la
pena y castigo reservado a él mismo. competencia unas con otras, dos dellas se hicieron pedazos, y abriéndose
por medio, se fueron a pique, sin poderse salvar de los que iban en ella
ni tan sólo un hombre. En una de éstas iba mi don Félix, armado de unas
armas dobles, causa de que cayendo en la mar, no volvió a parecer más;
echó algunos fuera, él no fue visto; así acabó la vida en tan
desgraciada ocasión, el más galán mozo que tuvo la Andalucía, esto sin
pasión, porque a treinta y cuatro años acompañaban las más gallardas
partes que pudo formar la Naturaleza.
competencia unas con otras, dos dellas se hicieron pedazos, y abriéndose
por medio, se fueron a pique, sin poderse salvar de los que iban en ella
ni tan sólo un hombre. En una de éstas iba mi don Félix, armado de unas
armas dobles, causa de que cayendo en la mar, no volvió a parecer más;
echó algunos fuera, él no fue visto; así acabó la vida en tan
desgraciada ocasión, el más galán mozo que tuvo la Andalucía, esto sin
pasión, porque a treinta y cuatro años acompañaban las más gallardas
partes que pudo formar la Naturaleza.
 desnudando, y en
llegando a casa dexaba caer los vestidos, y al punto le daba la muerte.
Cuando se levantaba por la mañana tomaba un jarro que tenía sin asa, y se
salía a la puerta de la calle, esperando los aguadores, y al primero que
vía, le pedía remediase su necesidad, y esto le duraba dos o tres días,
porque lo gastaba con mucha estrecheza. Luego se llegaba donde jugaban los
muchachos, y por un cuarto llevaba uno que le hacía la cama y barría el
aposento; y si tenía criado, se concertaba con él, que no le había de dar
ración más de dos cuartos, y un pedazo de estera en que dormir. Y cuando
estas cosas le faltaban llevaba un pícaro de cocina que lo hacía todo, y
le vertiese una extraordinaria vasija en que hacía las inexcusables
necesidades; era del modo de un arcaduz de noria, porque había sido en un
tiempo jarro de miel, que hasta en verter sus excrementos guardó la regla
de la observancia. Su comida era un panecillo de un cuarto, media libra de
vaca, un cuarto de zarandajas, y otro que daba al cocinero, porque tuviese
cuidado de guisarlo limpiamente, y esto no era cada día, sino sólo los
feriados, que lo ordinario era un cuarto de pan y otro de queso.
desnudando, y en
llegando a casa dexaba caer los vestidos, y al punto le daba la muerte.
Cuando se levantaba por la mañana tomaba un jarro que tenía sin asa, y se
salía a la puerta de la calle, esperando los aguadores, y al primero que
vía, le pedía remediase su necesidad, y esto le duraba dos o tres días,
porque lo gastaba con mucha estrecheza. Luego se llegaba donde jugaban los
muchachos, y por un cuarto llevaba uno que le hacía la cama y barría el
aposento; y si tenía criado, se concertaba con él, que no le había de dar
ración más de dos cuartos, y un pedazo de estera en que dormir. Y cuando
estas cosas le faltaban llevaba un pícaro de cocina que lo hacía todo, y
le vertiese una extraordinaria vasija en que hacía las inexcusables
necesidades; era del modo de un arcaduz de noria, porque había sido en un
tiempo jarro de miel, que hasta en verter sus excrementos guardó la regla
de la observancia. Su comida era un panecillo de un cuarto, media libra de
vaca, un cuarto de zarandajas, y otro que daba al cocinero, porque tuviese
cuidado de guisarlo limpiamente, y esto no era cada día, sino sólo los
feriados, que lo ordinario era un cuarto de pan y otro de queso.
 Lo cual se
hizo con mucha fiesta y muy grande aparato y grandeza, así de galas como
en lo demás; porque don Marcos humillando su condición, y venciendo su
miseria, sacó fiado, por no descabalar los seis mil ducados, un rico
vestido y faldellín para su esposa, haciendo cuenta que con él y la
mortaja cumplía: no porque se la vino al pensamiento la muerte de doña Isidora, sino por parecerle que poniéndoselo sólo de una Navidad a otra,
habría vestido hasta el día del Juicio. Trajo asimismo de casa de su amo
padrinos, que todos alababan su elección, y engrandecían su ventura,
pareciéndoles acertamiento haber hallado una mujer de tan buen parecer y
tan rica, pues aunque doña Isidora era de más edad que el novio, contra el
parecer de Aristóteles, y otros filósofos antiguos, lo disimulaba de
suerte, que era milagro verla tan bien aderezada.
Lo cual se
hizo con mucha fiesta y muy grande aparato y grandeza, así de galas como
en lo demás; porque don Marcos humillando su condición, y venciendo su
miseria, sacó fiado, por no descabalar los seis mil ducados, un rico
vestido y faldellín para su esposa, haciendo cuenta que con él y la
mortaja cumplía: no porque se la vino al pensamiento la muerte de doña Isidora, sino por parecerle que poniéndoselo sólo de una Navidad a otra,
habría vestido hasta el día del Juicio. Trajo asimismo de casa de su amo
padrinos, que todos alababan su elección, y engrandecían su ventura,
pareciéndoles acertamiento haber hallado una mujer de tan buen parecer y
tan rica, pues aunque doña Isidora era de más edad que el novio, contra el
parecer de Aristóteles, y otros filósofos antiguos, lo disimulaba de
suerte, que era milagro verla tan bien aderezada.
 cuanto había, y
lo metieron en un carro, y ellos con ello, y se partieron de Madrid la
vuelta de Barcelona, dexando en casa las cosas, que no podían llevar, como
platos, ollas y otros trastos. Estuvo don Marcos hasta cerca de las doce
aguardando; y viendo la tardanza, dio la vuelta a su casa, y como no los
halló, preguntó a una vecina si eran idos. Ella le respondió que rato
había. Con lo que pensando que ya estarían allá, tornó aguijando, porque
no aguardasen. Llegó sudando y fatigado, y como no los halló, se quedó
medio muerto, temiendo lo mismo que era, y sin parar tornó donde venía, y
dando un puntapié a la puerta, que habían dexado cerrada. Y como la abrió
y entró dentro viese que no había más de lo que no valía nada, acabó de
tener por cierta su desdicha. Empezó a dar voces, y carreras por las
salas, dándose de camino algunas calabazadas por las paredes, decía:
«Desdichado de mí, mi mal es cierto, en mal punto se hizo este desdichado
casamiento, que tan caro me cuesta; ¿adónde estás, engañosa Sirena y
robadora de mi bien. Y de todo cuanto yo, a costa de mí mismo, tengo
granjeado, para pasar la vida con algún descanso?» Estas y otras cosas
decía, a cuyos extremos entró alguna gente de la casa, y uno de los
criados, sabiendo el caso, le dijo que tuviese por cierto el haberse ido,
porque el carro en que iba la ropa y su mujer, sobrino y criada, era de
camino, y no de mudanza, y que él preguntó que dónde se mudaba, y que le
había respondido que se iba fuera de Madrid. Acabó de rematarse don Marcos
con esto; mas como las esperanzas animan en mitad de las desdichas, salió
con propósito de ir a los mesones a saber para qué parte había ido el
carro en que iba su corazón entre seis mil ducados, que llevaban en él. Lo
cual hizo; mas el dueño dél no era cosario, sino labrador de aquí de
Madrid, que en eso eran los que le habían alquilado más astutos que era
menester, y así no pudo hallar noticia de nada; pues querer seguirlos, era
negocio cansado, no sabiendo el camino que llevaban, ni hallándose con un
cuarto, si no lo buscaba prestado, y más hallándose cargado con la deuda
del vestido y joyas de su mujer, que ni sabía cómo ni de donde pagarlo.
Dio la vuelta marchito y con mil pensamientos a casa de su amo, y viniendo
por la calle Mayor, encontró sin pensar con la cauta Marcela, y tan cara a
cara, que aunque ella quiso encubrirse fue imposible, porque habiéndola
conocido don Marcos asió della, descomponiendo su autoridad; diciéndole:
«Ahora, bellaca ladrona _decía nuestro don Marcos_, me daréis lo que me
robastes la noche que os salistes de mi casa.» «¡Ay señor mío! —dixo
Marcela llorando_, bien sabía yo que había de caer sobre mí la desdicha,
desde el punto que mi señora me obligó a esto. Óigame, por Dios, antes que
me deshonre, que estoy en buena opinión y concertada de casar, y sería
grande mal que tal se dijese de mí, y más estando como estoy inocente.
Entremos aquí en este portal, y óigame de espacio, y sabrá quién tiene su
cadena y vestidos, que ya había yo sabido cómo usted sospechaba su falta
sobre mí, y lo mismo le previne a mi señora aquella noche, pero son dueños
y yo criada. ¡Ay de los que sirven, y con qué pensión ganan un pedazo de
pan!»
cuanto había, y
lo metieron en un carro, y ellos con ello, y se partieron de Madrid la
vuelta de Barcelona, dexando en casa las cosas, que no podían llevar, como
platos, ollas y otros trastos. Estuvo don Marcos hasta cerca de las doce
aguardando; y viendo la tardanza, dio la vuelta a su casa, y como no los
halló, preguntó a una vecina si eran idos. Ella le respondió que rato
había. Con lo que pensando que ya estarían allá, tornó aguijando, porque
no aguardasen. Llegó sudando y fatigado, y como no los halló, se quedó
medio muerto, temiendo lo mismo que era, y sin parar tornó donde venía, y
dando un puntapié a la puerta, que habían dexado cerrada. Y como la abrió
y entró dentro viese que no había más de lo que no valía nada, acabó de
tener por cierta su desdicha. Empezó a dar voces, y carreras por las
salas, dándose de camino algunas calabazadas por las paredes, decía:
«Desdichado de mí, mi mal es cierto, en mal punto se hizo este desdichado
casamiento, que tan caro me cuesta; ¿adónde estás, engañosa Sirena y
robadora de mi bien. Y de todo cuanto yo, a costa de mí mismo, tengo
granjeado, para pasar la vida con algún descanso?» Estas y otras cosas
decía, a cuyos extremos entró alguna gente de la casa, y uno de los
criados, sabiendo el caso, le dijo que tuviese por cierto el haberse ido,
porque el carro en que iba la ropa y su mujer, sobrino y criada, era de
camino, y no de mudanza, y que él preguntó que dónde se mudaba, y que le
había respondido que se iba fuera de Madrid. Acabó de rematarse don Marcos
con esto; mas como las esperanzas animan en mitad de las desdichas, salió
con propósito de ir a los mesones a saber para qué parte había ido el
carro en que iba su corazón entre seis mil ducados, que llevaban en él. Lo
cual hizo; mas el dueño dél no era cosario, sino labrador de aquí de
Madrid, que en eso eran los que le habían alquilado más astutos que era
menester, y así no pudo hallar noticia de nada; pues querer seguirlos, era
negocio cansado, no sabiendo el camino que llevaban, ni hallándose con un
cuarto, si no lo buscaba prestado, y más hallándose cargado con la deuda
del vestido y joyas de su mujer, que ni sabía cómo ni de donde pagarlo.
Dio la vuelta marchito y con mil pensamientos a casa de su amo, y viniendo
por la calle Mayor, encontró sin pensar con la cauta Marcela, y tan cara a
cara, que aunque ella quiso encubrirse fue imposible, porque habiéndola
conocido don Marcos asió della, descomponiendo su autoridad; diciéndole:
«Ahora, bellaca ladrona _decía nuestro don Marcos_, me daréis lo que me
robastes la noche que os salistes de mi casa.» «¡Ay señor mío! —dixo
Marcela llorando_, bien sabía yo que había de caer sobre mí la desdicha,
desde el punto que mi señora me obligó a esto. Óigame, por Dios, antes que
me deshonre, que estoy en buena opinión y concertada de casar, y sería
grande mal que tal se dijese de mí, y más estando como estoy inocente.
Entremos aquí en este portal, y óigame de espacio, y sabrá quién tiene su
cadena y vestidos, que ya había yo sabido cómo usted sospechaba su falta
sobre mí, y lo mismo le previne a mi señora aquella noche, pero son dueños
y yo criada. ¡Ay de los que sirven, y con qué pensión ganan un pedazo de
pan!» Admirados estaban los alcaldes, hasta que
el encantador los desencantó, contándoles todo el caso como se ha dicho,
confirmando lo mismo el mozo y Marcela, y el gato que truxeron de la
calle, donde estaba abrasado y muerto. Y trayendo también dos o tres
libros que en su casa tenían, dixeron a don Marcos conociese cuál dellos
era el de los conjuros. Él tomó el mismo, y lo dio a los señores alcaldes,
y abierto vieron que era el de Amadís de Gaula, que por lo viejo y letras
antiguas había pasado por libro de encantos; con lo que, enterados del
caso, fue tanta la risa de todos, que en gran espacio no se sosegó la
sala, estando don Marcos tan corrido, que quiso mil veces matar al
encantador y luego hacer lo mismo de sí, y más cuando los Alcaldes le
dixeron que no se creyese de ligero ni se dexase engañar a cada paso. Y
así, los enviaron a todos con Dios, saliendo tal el miserable que no
parecía el que antes era, sino un loco, tantos suspiros y extremos, que
daba lástima a los que le vían. Fuese a casa de su amo, donde halló un
cartero que le buscaba, con una carta con un real de porte, que abierta
vio que decía desta manera:
Admirados estaban los alcaldes, hasta que
el encantador los desencantó, contándoles todo el caso como se ha dicho,
confirmando lo mismo el mozo y Marcela, y el gato que truxeron de la
calle, donde estaba abrasado y muerto. Y trayendo también dos o tres
libros que en su casa tenían, dixeron a don Marcos conociese cuál dellos
era el de los conjuros. Él tomó el mismo, y lo dio a los señores alcaldes,
y abierto vieron que era el de Amadís de Gaula, que por lo viejo y letras
antiguas había pasado por libro de encantos; con lo que, enterados del
caso, fue tanta la risa de todos, que en gran espacio no se sosegó la
sala, estando don Marcos tan corrido, que quiso mil veces matar al
encantador y luego hacer lo mismo de sí, y más cuando los Alcaldes le
dixeron que no se creyese de ligero ni se dexase engañar a cada paso. Y
así, los enviaron a todos con Dios, saliendo tal el miserable que no
parecía el que antes era, sino un loco, tantos suspiros y extremos, que
daba lástima a los que le vían. Fuese a casa de su amo, donde halló un
cartero que le buscaba, con una carta con un real de porte, que abierta
vio que decía desta manera:
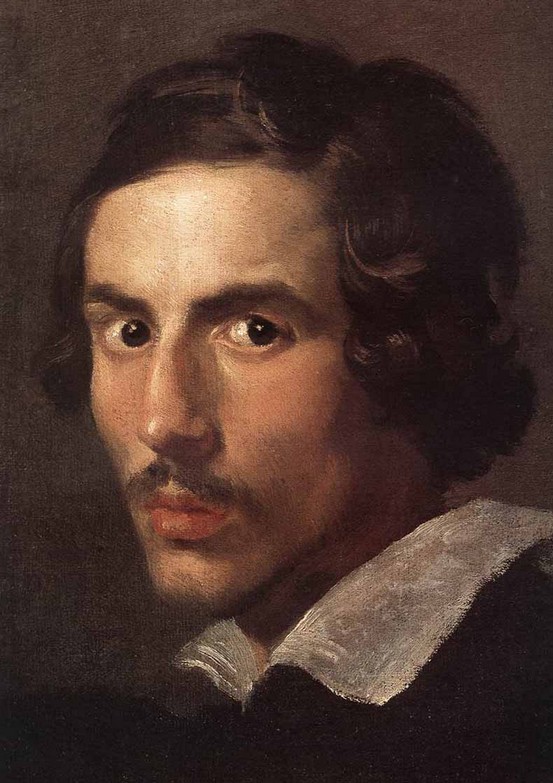

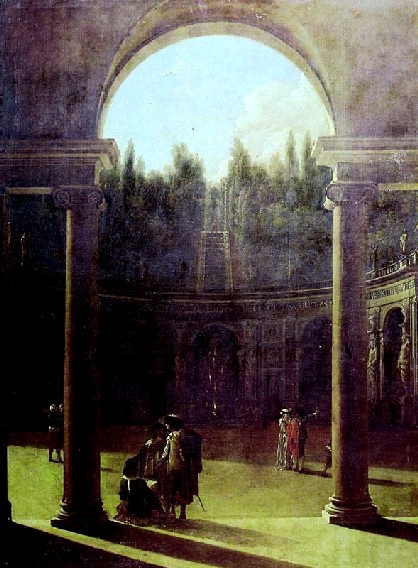 ¿Qué
espera un marido, ni un padre, ni un hermano, y hablando más comúnmente,
un galán, de una dama, si se ve aborrecida, y falta de lo que ha menester,
y tras eso, poco agasajada y estimada, sino una desdicha? ¡Oh, válgame
Dios, y qué confiados son hoy los hombres, pues no temen que lo que una
mujer desesperada hará, no lo hará el demonio! Piensan que por velarlas y
celarlas se libran y las apartan de travesuras, y se engañan. Quiéranlas,
acarícienlas y den las lo que les falta, y no las guarden ni celen, que
ellas se guardarán y celarán, cuando no sea de virtud, de obligación. ¡Y
válgame otra vez Dios, y qué moneda tan falsa es ya la voluntad, que no
pasa ni vale sino el primer día, y luego no hay quien sepa su valor!
¿Qué
espera un marido, ni un padre, ni un hermano, y hablando más comúnmente,
un galán, de una dama, si se ve aborrecida, y falta de lo que ha menester,
y tras eso, poco agasajada y estimada, sino una desdicha? ¡Oh, válgame
Dios, y qué confiados son hoy los hombres, pues no temen que lo que una
mujer desesperada hará, no lo hará el demonio! Piensan que por velarlas y
celarlas se libran y las apartan de travesuras, y se engañan. Quiéranlas,
acarícienlas y den las lo que les falta, y no las guarden ni celen, que
ellas se guardarán y celarán, cuando no sea de virtud, de obligación. ¡Y
válgame otra vez Dios, y qué moneda tan falsa es ya la voluntad, que no
pasa ni vale sino el primer día, y luego no hay quien sepa su valor!
 De
esta suerte pasó don Diego más de un mes, llevando a su dama la noche que
le daba gusto a su casa, con lo que la pobre señora andaba tan triste y
casi asombrada de ver que no se podía librar de tan descompuestos sueños,
que tal creía que eran, ni por encomendarse, como lo hacía, a Dios, ni por
acudir a menudo a su confesor, que la consolaba, cuanto era posible, y
deseaba que viniese su marido, por ver si con él podía remediar su
tristeza. Y ya determinada, o a enviarle a llamar, o a persuadirle la
diese licencia para irse con él, le sucedió lo que ahora oiréis. Y fue que
una noche, que por ser de las calurosas del verano, muy serena y apacible,
con la luna hermosa y clara, don Diego encendió su encantada vela, y doña
Inés, que por ser ya tarde estaba acostada, aunque dilataba el sujetarse
al sueño, por no rendirse a los malignos sueños que ella creía ser, lo que
no era sino la pura verdad, cansada de desvelarse, se adormeció, y obrando
en ella el encanto, despertó despavorida, y levantándose, fue a buscar el
faldellín, que no hallándole, por haber las criadas llevado los vestidos
para limpiarlos, así, en camisa como estaba, se salió a la calle, y yendo
encaminada a la casa de don Diego, encontró con ella el Corregidor, que
con todos sus ministros de justicia venía de ronda, y con él don Francisco
su hermano, que habiéndole encontrado, gustó de acompañarle, por ser su
amigo; que como viesen aquella mujer en camisa, tan a paso tirado, la
dieron voces que se detuviese; mas ella callaba y andaba a toda
diligencia, como quien era llevada por el espíritu maligno: tanto, que les
obligó a ellos a alargar el paso por diligenciar el alcanzarla; mas cuando
lo hicieron, fue cuando doña Inés estaba ya en la sala, que en entrando
los unos y los otros, ella se fue a la cama donde estaba don Diego, y
ellos a la figura que estaba en la mesa con la vela encendida en la
cabeza; que como don Diego vio el fracaso y desdicha, temeroso de que si
mataban la vela doña Inés padecería el mismo riesgo, saltando de la cama
les dio voces que no matasen la vela, que se quedaría muerta aquella
mujer, y vuelto a ella, le dijo:
De
esta suerte pasó don Diego más de un mes, llevando a su dama la noche que
le daba gusto a su casa, con lo que la pobre señora andaba tan triste y
casi asombrada de ver que no se podía librar de tan descompuestos sueños,
que tal creía que eran, ni por encomendarse, como lo hacía, a Dios, ni por
acudir a menudo a su confesor, que la consolaba, cuanto era posible, y
deseaba que viniese su marido, por ver si con él podía remediar su
tristeza. Y ya determinada, o a enviarle a llamar, o a persuadirle la
diese licencia para irse con él, le sucedió lo que ahora oiréis. Y fue que
una noche, que por ser de las calurosas del verano, muy serena y apacible,
con la luna hermosa y clara, don Diego encendió su encantada vela, y doña
Inés, que por ser ya tarde estaba acostada, aunque dilataba el sujetarse
al sueño, por no rendirse a los malignos sueños que ella creía ser, lo que
no era sino la pura verdad, cansada de desvelarse, se adormeció, y obrando
en ella el encanto, despertó despavorida, y levantándose, fue a buscar el
faldellín, que no hallándole, por haber las criadas llevado los vestidos
para limpiarlos, así, en camisa como estaba, se salió a la calle, y yendo
encaminada a la casa de don Diego, encontró con ella el Corregidor, que
con todos sus ministros de justicia venía de ronda, y con él don Francisco
su hermano, que habiéndole encontrado, gustó de acompañarle, por ser su
amigo; que como viesen aquella mujer en camisa, tan a paso tirado, la
dieron voces que se detuviese; mas ella callaba y andaba a toda
diligencia, como quien era llevada por el espíritu maligno: tanto, que les
obligó a ellos a alargar el paso por diligenciar el alcanzarla; mas cuando
lo hicieron, fue cuando doña Inés estaba ya en la sala, que en entrando
los unos y los otros, ella se fue a la cama donde estaba don Diego, y
ellos a la figura que estaba en la mesa con la vela encendida en la
cabeza; que como don Diego vio el fracaso y desdicha, temeroso de que si
mataban la vela doña Inés padecería el mismo riesgo, saltando de la cama
les dio voces que no matasen la vela, que se quedaría muerta aquella
mujer, y vuelto a ella, le dijo: