|
Jesús Ferrero |
|
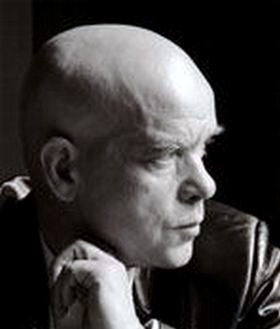 |
La calle de las luces fuminantes |
|
Jesús Ferrero |
|
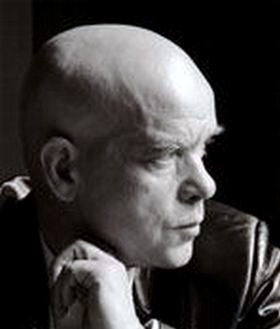 |
La calle de las luces fuminantes |
|
1. La calle de las luces fulminantes Hay conciencias que sólo hablan por la noche, que sólo por la noche se abren al ser del otro como flores devoradoras de insectos. ¿Mi memoria sólo se abre por la noche? Cinco noches fueron en el Wilmersdorf hotel, cinco noches en la calle de las Luces Fulminantes donde me vi enfrentado a las primeras visiones de este libro. Llegué a Berlín guiado por la estrella Polar, en trenes que hacían recorridos mínimos y que parecían alejarme cada vez más de mi destino como en la fábula de Aquiles y la tortuga. El hotel estaba lleno de almas perdidas que apenas hablaban y que gemían al alba como si cantasen agónicas canciones chinas. Dos mujeres regentaban el establecimiento, hermanas en la tribulación y hermanas también de sangre. Tenían más de cincuenta años pero parecían alegres chicas de San Diego con sus minifaldas y sus pantalones ajustados. A mí me daban miedo y a la vez me provocaban una gran fascinación: semejaban dos almas fieramente aferradas a una imagen de sí mismas que quizá se perdía al fondo de su noche personal. Pero en su transparencia de actrices empeñadas en darle un poco de luz al teatro de la cotidianidad te obligaban a ver de otra manera el día y guardaban en sus miradas cautivas y de una prudencia exquisita la dulzura de Alemania antes de las dos guerras. ¿Fueron ellas las que con sus brebajes provocaron aquella sucesión de mundos transparentes y abismales que tenían más consistencia que los sueños? ¿Mi cabeza era sólo el cuenco de su sabbat alucinante? Ah, qué noches más pavorosas y más radiantes y más felices aquellas de Berlín. Noches que parecían espejos de fuego rojo y de fuego negro, noches en un bosque
honduras de pesadilla. Volvieron a mí recuerdos inmensamente muertos, sueños que se habían extinguido como aerolitos pulverizados en el mar de cenizas que separa una galaxia de otra y una neurona de otra neurona, y volvieron a mí las voces más oscuras del pasado. Mi ventana daba a la calle; bajo los espesos árboles circulaban los transeúntes. El sol de oro viejo parecía un regalo tardío, pronto llegarían los fríos vientos de la estepa y el otoño dejaría de ser benigno. El aire tenía la fragancia de la hierba mojada y por encima de mi cabeza tiritaban como ínfimas y lejanísimas conciencias miríadas y miríadas de estrellas. De pronto empezó a llover y vi la luna roja tras la lluvia. La vi en una calle de Berlín este en la que había estado cuando corrían los días del telón de acero: ráfagas de ámbar velaban apenas la luna, velaban apenas las caras que me quemaban los ojos y el pensamiento. Un año después, hallándome a la sombra del monte Abantos volvió a mí el recuerdo de las noches de Berlín y otros muchos recuerdos, y otros muchos sueños que me parecían ajenos y que a la vez surgían de mi más ardiente intimidad. Estaba a punto de empezar la primavera y el viento aullaba entre los pinos atormentados que crecían al borde de las barrancas. Bajo el influjo de esos aires estremecidos empezaron a aparecer ante mis ojos las ciudades rojas, los pabellones rojos donde el agua bebe ideogramas rojos, los bosques rojos, las praderas rojas y los mares rojos. Fueron diecinueve visiones que me dejaron en otro universo, fueron diecinueve golpes en el gong de bronce de la memoria de todo lo que he sido y de lo que nunca he sido ni seré. ¿Me estaban mostrando esos sueños el camino del desvelamiento? Pero ¿de qué desvelamiento? ¿Hay algún misterio que no quepa en una molécula de hidrógeno? La noche es un espejo sin fondo en el que caben todos los incendios.
|
|
A veces tengo sueños de una transparencia diamantina. Veo islas llenas de cipreses en un mar que ni es
el del origen ni es el del fin del tiempo. Y en esas islas veo un sol lleno de sed: es la hora de los jardines rojos. Las islas se convierten en vergeles cárdenos flotando en un mar más rojo que el atardecer. Prefiero no saber qué sentido tienen esos jardines en mi mente, esos jardines de fiebre y silencio y brisas muy leves y templetes blancos y cipreses rojos. Tengo la impresión de que están deshabitados, de que nadie ha mancillado todavía los jardines del poniente que persisten al fondo de mi mente. No parecen ubicarse en el lugar de la muerte y por eso sé que ni siquiera el sueño eterno me permitirá llegar alguna vez a ellos. (Las noche rojas) |