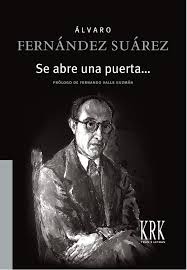 |
|
|
El angelito de los
cascabeles El laberinto de las mil puertas El desfalco del Exchange Country Bank
|
|
Quería y quería unos cascabeles dorados. Los quería con la obstinación, con el frenesí que ponen los niños en sus quereres. ¡Ay mis cascabeles dorados! Los quería para ponérselos en las alas, y en su imaginación infantil y desmesurada, los veía salpicando el satén de sus plumas, y los oía sonando un tintín de cajita de música. ¡Ay mis cascabeles dorados! Fue tan atrevido que voló hasta el trono del Señor, esquivando con la agilidad de un colibrí los manotones de Azrael, el Ángel de la Muerte, y de Azrafil, el Ángel de la Resurrección, que se concertaran, aunque contrarios, para espantar al angelito de aquellos lugares demasiado cercanos a la Luz habida cuenta de la modesta jerarquía del pequeño intruso. Pero él llegó ante la Augusta Faz, y el Señor, conmovido de su candoroso atrevimiento, extendió las manos abiertas e hizo brotar en sus palmas dos hermosos robles gemelos, cuajados y estremecidos de bellotas sonoras. Luego sacudió los dos árboles, y una lluvia de cascabeles de oro cayó en las alas del angelito impertinente. Así se convirtió el Angelito de los Cascabeles —como todos los bienaventurados le llamaron en adelante— en un sonajero del aire. Cuando pasaba con evoluciones enredadas de paloma loca haciendo sonar sus gránulos cantarines, los habitantes del cielo levantaban la cabeza y reían sabedores de la paternal condescendencia del Señor hacia el amable chicuelo, tan excesivo en osadía. Pero el glorioso San Pedro, que era muy severo y nada cortesano, no aprobaba este menudo desorden, porque los ángeles, según la tradición y los reglamentos, deben llevar sus alas limpias, sin adornos, sin fantasías, y pronosticaba que la graciosa debilidad del Señor, al consentir aquella excepción, no podía traer sino muchos males. El ilustre Portero no pudo enmendarse de su oficiosidad antigua... Empero debemos aclarar que esta vez el santo tenía razón, si bien una razón sólo humana, aunque celestial, y por eso, de todos modos, limitada e insuficiente, una razón que nada dice respecto a la última y decisiva razón, pues sólo al final de las eternidades —que por lo demás, no tienen fin— podría saberse qué estuvo bien y qué estuvo mal. Pero es el caso que desde el punto de vista de nuestro humilde entendimiento, aquella travesura del Angelito de los Cascabeles habría de ser principio de otras audacias cuyas grandes consecuencias estuvieron a punto de trastornar el orden universal. Ésta es la historia que nos habíamos propuesto contar, pero antes será menester que hablemos de una famosa carrera de caballos. Estrella Fugaz era un animal de raza, un caballo de cabeza heráldica, ojos de ónix fiero y largas patas de antílope. Se hacía tan tentadora su figura que todos apostaban por él, pero Estrella Fugaz, contra la seducción de las apariencias, no ganaba nunca. Y empezaron a motejarlo con nombres agraviantes: le llamaban Mala Estrella, le llamaban Que te Estrellas, le llamaban Tentación y Arrepentimiento. Pero el dueño de Estrella Fugaz tenía la certeza de que el hermoso caballo ganaría, no pudo desprenderse de esa certeza, y se arruinó por culpa de su fidelidad enamorada. Pero he aquí que esta fe iba a tener su recompensa: aquel día Estrella Fugaz tomó la delantera de los favoritos y, con muy holgado espacio, estaba alcanzando la meta mientras el hipódromo entero se convertía en una traca de explosivas emociones. El dueño de Estrella Fugaz, rebotaba, con un cigarro puro en la boca, como un panzudo muñeco de goma. —¡Ya llega! ¡Ya llega! Y en esto sucedió una cosa increíble, una mágica cosa: los caballos empezaron a retroceder, paso a paso, segundo por espacio, espacio por segundo, hasta volver a la línea de partida. Al propio tiempo, la multitud repetía, pero a la inversa, todos los ademanes y movimientos, y profería de nuevo todos los gritos con que acompañara la carrera. Cuando los caballos, concluido su retroceso, quedaron alineados y caracoleando, como si fueran a arrancar de nuevo —aunque en vez de partir regresaron a las cuadras—, el dueño de Estrella Fugaz se pegó un tiro. Esta desgracia era el único movimiento no reiterado, lo único nuevo, el hecho inédito de aquella doble sucesión en sentidos contrarios. Este loco volver atrás no se observó únicamente en la fiesta del hipódromo sino también en todos los demás procesos incontables, lo mismo en los astros que en los hechos humanos, en las palabras y en el aleteo de las hojas de un árbol. En el mismo instante en que Estrella Fugaz iniciaba su retroceso, el juego de carambolas sin fin, en la cadena de los fenómenos, se repitió a la inversa en todo el Universo, y el pasado empezó a reconstruirse desmintiendo su condición de irreversible, definitivo, petrificado. Parecía que la linterna mágica de que se sirvieron los dioses para proyectar el universal espectáculo hubiese revesado su movimiento, como en el cinematógrafo humano. Hubo en este tiempo muchas cosas que se frustraron cuando iban a nacer; así fracasaron esas escenas finales en que los amantes, tras muchos obstáculos vencidos y peripecias de varia fortuna, van a unir sus labios en el beso con que el Destino rector de los amables desenlaces premia los amores dificultosos... Pero he aquí que sobrevino la inversión del tiempo, el imán se quebró desfallecido, y los enamorados se separaron para alejarse uno del otro caminando de espaldas con los brazos extendidos. En cambio sanaron todos los que estaban para morir y quedaron suspendidos en el aire los suicidas que se habían arrojado desde los bordes de los precipicios y los pretiles de los puentes. El sol que había tramontado, cinco horas antes, la cresta del mediodía, empezó a retrogradar, y volvió a cénit, en camino hacia una reiterada aurora. Los habitantes de los antípodas tuvieron dos noches seguidas. Los filósofos se preguntaron, hasta fatigar su propia obstinación, si estos hechos y estas cosas que estaban llamados a producirse, a ser, tenían algún modo de substancialidad superior a la pura nada. Por vez primera, el futuro (futuro y a la vez antiguo pasado) se había hecho cierto y previsible. Tenía, por esta causa, una vocación preformada de tomar existencia, aunque como era futuro aún, no existía. No existía, pero habría de existir. Por esta causa el futuro del redrotiempo era algo más que pura inexistencia, y habitaba de antemano un territorio situado entre el "sí" y el "no". Era una expectativa, y a la vez una imagen flotante, parecida a las ideas de Platón, cuños o moldes de todas las existencias, troqueles donde la materia del porvenir tomaría forma. A este mundo que "era" sin existir, le llamaron "la esfera del hay", y se supuso que "la esfera del hay" debía se infinita en sus posibilidades. Por lo demás no se dudaba de que esta esfera inexistente influía sobre la esfera de la existencia, en todo caso a través del espíritu del hombre que miraba hacia ella fascinado y en ella vivía de hecho, porque el hombre vive siempre en futuro. Así empezó la Era que los sabios habrían de designar con el nombre —hoy conocido por los escolares— de Tiempo de Redrotiempo o tiempo de redropelo, tiempo para atrás. ¿Por qué esta repetición insensata, este volver al pasado hecho futuro? Aquí recomienza la historia del Angelito de los Cascabeles. El pueril espíritu, acrecido su apetito de travesuras, envalentonado con el favor divino, se dio a consumar y traducir sus ocurrencias en hechos. Una noche de verano, en que ningún lucero estaba empañado, descolgó la Cruz del Sur y, sin que nadie lo advirtiese, la dejó olvidada en un rincón del Oriente. Por eso hubo una noche en que se extraviaron todas las naves que surcaban los mares meridionales. Sólo en la amanecida se acordó el Ángel de volver la constelación a su sitio, y cesó aquella ocasional locura. Mucho más grave en sus consecuencias fue lo que hizo con el Camino de Santiago que guía incesantemente todo cuanto va de Oriente a los finisterres del Mar Océano. Como todas las demás cosas, el Camino de Santiago tiene además de su aparente función, otra oculta. El Camino de Santiago no es sólo ristra de nebulosas sino también la canal del tiempo, por donde fluyen todos los aconteceres de Este a Oeste, siempre adelante, nunca atrás: bastaría cambiar las palancas que rigen sus esclusas para invertir la marcha de todos los procesos. Y esto es lo que hizo el Angelito de los Cascabeles en el instante mismo en que Estrella Fugaz frisaba en la meta. Desde entonces, y mientras duró aquel escandaloso desorden, la memoria se convirtió en un don profético, ya que el pasado se hizo futuro, un futuro para atrás, un futuro a reculones. Los memoriudos vaticinaban el porvenir que era un pretérito resucitado. Y decían los guardianes de los Anales: El 3 de septiembre de 1939, a las 11 de la mañana, hora de Greenwich, estallará la segunda anteguerra mundial... Pero no se crea que todo sucedía exactamente como ya había sucedido. Al menos había la posibilidad de un albedrío y alguna invención. Lo probaba el suicidio del dueño de Estrella Fugaz. Este suicidio fue considerado como una afortunadísima experiencia: probaba que el pasado era, de todos modos, en verdad, algo nuevo, un futuro de espaldas, pero futuro, pues se podían introducir hechos nunca existentes en la cerrada cadena del acontecer. Esto permitiría enmendar la historia, rehacerla según la mejor conveniencia y entender del hombre. Sin embargo, poco pudieron hacer aún los más voluntariosos y entendidos porque en este andar retrógrado, las causas de los fenómenos venían después de los fenómenos mismos, y esto hacía imposible todo intento de cambiar la vieja obra del Destino. Así, la cosecha de trigo se recogía antes de haber sembrado, lo que hacía vanos los esfuerzos de los agricultores para aumentar los rendimientos. Uno se rompía la pierna antes de haber dado el resbalón, y las damas infieles caían en falta antes de haber encontrado y conocido a sus amantes. Las mujeres de aquel tiempo podían mentir acerca de su edad sin decir una mentira pues en rigor formulaban un vaticinio de cumplimiento seguro. Algunas, cuando eran interrogadas sobre sus años, contestaban: —Dentro de treinta abriles tendré veinte. Y era verdad. Porque se iba de la vejez a la edad adulta, de la edad adulta a la juventud, de la juventud a la adolescencia. ¡Oh, quién pudiera detener, en su punto óptimo y deseado, aquel incontenible aniñamiento! A pesar de todas las drogas inventadas, de todos los injertos y extractos biológicos, de glándulas y tejidos, el retroceso hacia la niñez seguía con inexorable constancia, paso a paso, día a día, sin remedio, y la edad de jubilación coincidía con el retorno a los juegos infantiles y el primer empacho de dulces. Al fin, el tierno infante era depositado en su cunita, y en los días postreros —que eran, de otro modo, los días primeros— le rodeaban sus padres y los amigos de sus padres para asistir al trance irremediable: —Resignación, a todos nos llegará la vez. Pero no es que hubiese muerte, propiamente, sino un esfumarse por el escotillón del desnacer, sin dejar atrás cadáver ni ceniza ni rastro. Se moría por la otra punta. Cuando llegaba el instante inaplazable —ahora inaplazable en verdad pues era una fecha de antemano conocida— el niño desaparecía de la cuna al tiempo que la madre sentía las ansias y dolores del alumbramiento. Luego, tras unos meses en que persistía aún el testimonio visible del embarazo, todo se borraba, definitivamente. Aquel morir inverso era, desde cierto punto de vista, más serio que la muerte a la moda antigua. Porque no dejaba detrás ni molde vacío ni esperanza de supervivencia, ni esperanza de futuro en la aventura de la vida... Así se entraba en el enigma insoportable de la nada. La nada llegó a ser comprendida, vista, sentida, se hizo experiencia comunal, se convirtió en general asombro, todo el mundo pudo asomarse a aquel abismo. Esto fue algo nuevo, una de las novedades que, a pesar de todas las repeticiones, hubo en el tiempo del redrotiempo. Pasó un siglo y pasó otro, minúsculos siglos para el Angelito de los Cascabeles que no hizo, en todas este tiempo, más que dormir una siesta, pequeña siesta de plácido cansancio, en una escampada de sus juegos. Volvieron las modas viejas, se inventó otra vez la máquina de vapor, escandalizó el miriñaque y fue pasmo de la época el telégrafo de señales. Pero sucedía que los inventos se hallaban con un admirable desinterés: justamente en cuanto se hacía el descubrimiento quedaba aniquilado y olvidado, dejaba de existir. Este extraño fenómeno de que las cosas pasaran de súbito a un "no haber existido nunca", pues aun no habían sido, en cuanto retornaban al futuro, y el futuro es lo que aun no es, dio mucho que pensar. Fue motivo para que se insistiera en aquella esfera del "hay" que era un algo aunque no existente. Al menos el pensamiento humano se enriqueció con esta nueva categoría, si bien no se sabía qué hacer con ella. Empero nadie sabe qué suerte tendrán las ideas, cuál será su fruto, y por de pronto, el tiempo del redrotiempo dio a conocer un campo más de expansión a la conciencia humana, el campo del "hay". Algún día se hallará, tal vez, en esa idea, alguna insospechada riqueza. Fueron consultados los sabios para ver si se podía contrarrestar de algún modo el fenómeno, reinvertir el proceso. Todos opinaron que era imposible. El tiempo no es nada, dijeron. Sólo hay fenómenos y procesos que pasan. Con lo que es nada nada se puede hacer. Pero otros replicaron que el tiempo, aunque no exista, es algo, pertenece a la esfera del "hay". Hay tiempo aunque no exista. Un físico logró medir el impulso de retroceso, y afirmó que llegaría, según sus cuentas, al Paleolítico Superior. Entonces los gobiernos decretaron medidas para entrar, con las menores perturbaciones posibles, en la Edad Media. Pero en realidad estos decretos nos tuvieron ninguna efectividad salvo el tranquilizar un poco la opinión pública. Donde hubo más alarma fue en América, condenada a desaparecer después del descubrimiento. Y en esto el Angelito de los cascabeles despertó con la desazón de que, en su infantil descuido, había olvidado volver la aguja del tiempo a su posición ordinaria. Asustábale el enojo de San Pedro que, como suelen hacer los viejos, gustosos de sentarse horas en los umbrales de sus casas para ver el ir y venir de gentes y de cosas, tenía por costumbre asomarse, todas las tardes, a una ventana del Cielo, para echarle una ojeada, a la vez curiosa y desatenta, a nuestro mundo, mientras descansaba de los quehaceres de la jornada. Los bienaventurados que pasaban por aquel lugar, saludaban al santo con respeto y solían decirle: —¿Conque tomando el fresco? Y el Apóstol, llano y bonachón, guiñaba un ojo asintiendo como si estuviera dedicado a alguna malicia, y a veces explicaba: —¿Qué quieres? A mis años no hay teatro que tanto distraiga como ver pasar el mundo por delante de la puerta. El Angelito de los Cascabeles, que conocía estas costumbres, lo primero que hizo fue echarle una ojeada a la ventana de San Pedro. —¡Qué suerte! Aun no se asomó el viejo. Y sin más corrió hacia el Camino de Santiago cuyo arco se internaba, sin fin, en las celestes lejanías. Sin tomar aliento, llegóse hasta la aguja de mando de las esclusas y le dio vuelta frunciendo el ceño pueril y con las mejillas hinchadas a causa del esfuerzo. El mundo, al cambiar de marcha, dio un respingo, y todo empezó, de nuevo, a caminar para adelante. El Angelito de los Cascabeles vigilaba la marcha de los acontecimientos inquieto de que los hombres, advertida la nueva mudanza, cambiaran el rumbo exacto antiguamente trazado por el Destino. Ahora, esto era posible porque las causas precedían a los efectos. Si la procesión de los sucesos fuese modificada, San Pedro, vigilante, lo habría advertido —tenía buena memoria— y podía descubrir la travesura. Y, en efecto, asomó San Pedro la cabeza a su mirador y se puso a observar cómo transcurrían en la tierra los siglos y sus aconteceres, como en un distante escenario.
El Angelito espiaba el ceño del santo,
impaciente, cada vez más impaciente, según se acercaba la carrera de
caballos donde empezara el desorden. Apuraba con —Juraría que ya he visto otra vez a este imbécil dando brincos... Así, la sospecha no tuvo tiempo de cuajar porque el caballo había alcanzado, en el mismo instante, la meta, y el mundo penetraba de nuevo, a través de tinieblas desde la eternidad inmóviles y vírgenes, en regiones nunca visitadas por el tiempo. La creación seguía adelante, y el existir irrumpía nuevamente en el nuevo vacío, en las anchuras invioladas, para aniquilarse instantáneamente en el pasado. También concluía el solaz vesperal del santo que se retiró a descansar murmurando con un discreto bostezo y la mano delante de la boca: —Toda va bien, gracias a Dios. El Angelito, aliviado de sus temores, voló con un aleteo de errátil mariposa, desparramando por los espacios el fresco tintín de sus cascabeles de oro, y como era un niño bueno, prometió en su corazón resistir a sus inocentes y temibles caprichos. Es justo reconocer que, por algún tiempo, cumplió su voto, enmendado de travesuras. |
|
El laberinto de las mil puertas
Es el caso que me encontré en un corredor, o acaso fuera más exacto llamarlo vestíbulo a no ser porque no había en aquel lugar mueble ni cosa donde aposentar el cuerpo o la mirada y sólo un espacio vacío y rodeado de puertas. El piso era de un material elástico y brillante, de color verde pálido; las paredes lisas, sin zócalos, sin adornos, y el techo rezumaba un fulgor húmedo de sus claros barnices. Lo despojado y limpio del lugar sugería la idea de los tránsitos de un sanatorio, y la ausencia de ventanas evocaba una situación entrañada en el edificio, una profunda interioridad, lejos del sol, y había en el aire un silencio demasiado hermético. Lo primero que hice fue dirigirme a uno de los extremos y, supuesto que se trataba de un corredor o pasillo, colegí que por ese lado debería encontrar la escalera de salida. Tenía delante de mí dos puertas, separadas por entrepaños angostos. Escogí una cualquiera, con la esperanza de desembocar en algún salón o parte del inmueble adonde llegase la luz del día y desde donde pudiera orientarme en busca del camino de escape. Por desgracia me equivoqué, porque fui a dar en un ambiente idéntico al primero. Retrocedí para evitar un irreflexivo alejamiento y un más irremediable extravío. Al repetir la tentativa por el testero opuesto me causó alguna extrañeza comprobar que también comunicaba con una estancia igual a las otras dos. Quedaba por ver a dónde conducían las puertas laterales, aun cuando había dado por hecho que sólo podían ser la entrada a sendas habitaciones, probablemente dormitorios o cosa semejante (era natural si en verdad me encontraba en un pasillo). ¿Optaría por el ala derecha o por el ala izquierda? Me decidí por la derecha. Así penetré en otra sala que en nada se diferenciaba de las anteriores, vistas o reconocidas. Entonces —un tanto alarmado, debo confesarlo— me volví apresuradamente para tentar la salida del edificio en dirección inversa. Regresé —o creía haber regresado— al primer corredor, vestíbulo o lo que fuese, y una vez más, luego de abrir una puerta de la izquierda me encontré en una estancia que era reproducción exacta de todas las demás. Tomé la resolución de no aventurarme por ninguna de aquellas puertas sin antes pensarlo bien. Procuré serenarme. Hacía mis reflexiones en alta voz como para buscar compañía en un fingido coloquio. Cuando hube llegado a una mediocre certidumbre respecto al camino que había traído, escogí una puerta. Mi proyecto consistía en seguir en línea recta, a través de cuantas salas o corredores fuere preciso, hasta dar corría salida, que debería encontrar necesariamente siempre y cuando evitara caer en el círculo vicioso. Así lo hice. Marché durante algún tiempo, confiado, a través de habitaciones que parecían siempre la misma. Al principio me daba ánimo con la certidumbre de alcanzar, cuando menos, alguna de las paredes exteriores del edificio. Perdí la cuenta de las salas recorridas, y ya no estaba cierto de haber avanzado todo derecho como me había propuesto. Caminé horas tal vez. O quizá fuese menos tiempo. El hecho es que me sentía cansado, muy cansado, y en mi cabeza flotaba un enredo inextricable, una nube que emborronaba hasta mis nociones generales. Era una sensación de perder contacto con la realidad, con mis inmediatos orígenes, con mi vida anterior, como si no hubiera en el mundo más que aquel laberinto, y yo hubiera caído en él desde siempre y para siempre. Descansé un instante, diciéndome: «No estás loco. Vamos, serenidad». Intenté recuperar los esquemas y moldes de mi personalidad y de mi circunstancia por medio de un sencillo ejercicio. Empecé por fijar mi nombre. Yo tenía un nombre. No era, pues, una entidad singular y desconectada del mundo. Necesitaba restaurar el tejido de relaciones que me sitúan entre los demás seres y también entre mis semejantes. Mi ser, aislado, único, sin el mundo y sin los demás hombres, era como un enemigo, un horror desprendido de sus amarras, algo espantoso. Me llamo Gonzalo Guzmán. Fui recorriendo mis antecedentes y recuerdos: mis padres, la casa en que nací, mis juegos infantiles, el colegio, mi primera novia, mi novia actual. Indudablemente había un universo más allá de aquel edificio. Necesitaba creer que existía ese universo. ¿O lo habría soñado? Rechazaba con energía la tentación de imaginar que lo único real —aparte de mi propia persona— era el laberinto donde me encontraba, y lo demás —el mundo donde había vivido durante cuarenta años— un sueño fraguado allí dentro, en los corredores de aquella construcción insensata. Confortado por la certeza en el orden de las cosas, seguí andando. Cuando hube entrado y salido en un número indeterminado de salas vacías y siempre idénticas —dos puertas en cada uno de los testeros, tres puertas en cada uno de los lados— ya no pude reprimir la acometida del pánico que se había ido formando, a pesar mío, en mi conciencia, como una bola creciente. La bola estalló al fin, lanzándome a una carrera loca. Abría y cerraba puertas en cualquier dirección. Tal vez regresé varias veces al mismo lugar o acaso continué verdaderamente avanzando por sitios nuevos, pero la sensación acongojante era la de haber hecho una extenuadora caminata sin salir del sitio. Un sudor frío corría por mi frente y sentía ganas de llorar. Me avergoncé de esta efusión humillante, y una vez más logré apriscar la desbandada grey de mis emociones. Trataba de persuadirme de que, sencillamente, me había alocado, y que nada de extraordinario tenía la aventura. De nuevo recurrí a mi memoria. Evoqué con ternura la oficina pública donde me ocupa en la monótona tarea de trasponer en estados las declaraciones de contribución industrial. Este dato era muy persuasivo: es imposible soñar —me decía— una oficina donde se vela por el pago de los impuestos. Mi jefe es un caballero de bigote engomado que presume de ascendencia con blasones. Esto no se sueña. No se urde de la nada. Todo aquello tenía que existir. Aun soñado, aquel universo tendría que referirse a otro universo real, pues los ensueños utilizan como material expresivo un lenguaje construido con imágenes tomadas de la experiencia acumulada en vela. Pero este camino de mis reflexiones me condujo por vericuetos peligrosos. Empecé a disponer, como en serie, los universos posibles, a la manera de un juego de espejos múltiples, en el que existe una imagen primera repetida y todas provocadas por una sola realidad. Me deslizaba hacia la concesión de que mi vida hubiera sido soñada, si bien como reflejo de otra vida real... Me metía en otro laberinto. No. Era mejor no pensar con exceso, tomar los datos de mi memoria como evidencias absolutamente seguras de una realidad, de la realidad primaria, sin análisis. Ya más apaciguado hice recapitulación de hechos. Cierto: me había perdido. ¿Y qué? Aguardaría a que viniese alguien. Quizá tuviera que pasar la noche en aquel lugar, aunque —ahora me daba cuenta— en rigor no sabía si era de noche o de día: la luz artificial, ocultas las lámparas, brillaba constante e igual. Me dejaba perplejo aquella sucesión pertinaz de habitaciones vacías que no conducían a ninguna parte y cuya finalidad racional no acertaba a descubrir. Pero era forzoso que el edificio hubiese sido construido para algún uso, pues fuera de aquel sitio existía un mundo articulado, con sus finalidades definidas, y el inmueble sólo podía existir en función de ese mundo. Cuando llegasen las personas que sin duda frecuentaban el edificio, con un propósito situado por el momento fuera del alcance de mi comprensión, les preguntaría el camino de salida. Entretanto, recuperado el ánimo, nada me impedía seguir buscando esa salida con mis propios medios. De nuevo me puse en marcha y pasé de una sala a otra —seis puertas laterales, dos puertas en cada testero— horas enteras, hasta sentirme rendido de fatiga. Me senté. Después me acosté en el suelo. Estaba resuelto a pasar el tiempo dormido hasta que llegasen quienes habían de libertarme. De este modo me ahorraría la estéril obsesión de mirar a cada instante el reloj, pues los segundos se arrastraban con sarcástica lentitud, como adrede. Resistía lo más posible la tentación de echarle una ojeada a la esfera, y cuando al fin concedí este premio a mi paciencia, las agujas estaban paradas. Debo confesar que sentí una náusea de terror. Nunca lamenté tanto como en aquella ocasión el no haberme acostumbrado a darle cuerda al reloj todos los días a la misma hora. Aunque se tache de artificiosa y poco creíble esta coincidencia, es verdad lo que voy a decir: el reloj no funcionaba. Y no era por falta de cuerda. Su máquina se había detenido. Aquel incidente, por casual que fuese, me pareció la obra de una voluntad taimada y oculta que me perseguía. Luché contra esta obsesión de una personalidad hostil y astuta que trataba de enloquecerme. De nuevo hice lo posible para restablecer el ordenado esquema donde mi personalidad había vivido hasta entonces incrustada, puesta en su sitio. Me complacía, sobre todo, evocar mis manías más comunes, mis aficiones más inocentes pero también más personales. Yo soy filatélico. Me puse a pensar en la filatelia, particularmente en un sello postal emitido en Bali que representa a una serpiente pitón fascinada por la danza de una bailarina sagrada. Eso y otros millones de millones de realidades variadísimas estaban al otro lado, del laberinto y formaban mi mundo. Pero fue entonces cuando no pude rechazar el asalto de una pregunta que, hasta entonces, no había querido —ésta es la verdad: no había querido— formularme. He aquí la pregunta: «¿Por qué he venido a este lugar?» No lo sabía. Esto era atroz. Si yo hubiese logrado reconstruir racionalmente el itinerario seguido hasta aquel sitio, si consiguiera determinar el móvil y el propósito de mi entrada en el edificio, habría tendido el puente, asegurado el enlace entre el universo de puertas donde me hallaba y el otro universo exterior. Pero mi memoria no quiso darme la respuesta deseada. Es verdad que los enormes inmuebles cuyo uso no conozco seducen en mí la infantil tentación de explorarlos. Viví algún tiempo en una casa cuyas ventanas traseras daban a un accidentado paisaje de tejados y entre ellos destacaba la gran techumbre de un edificio rojo, con muchas buhardillas, patios cubiertos de vidrios verdosos, casitas parasitarias, minúsculas, puestas sobre los lomos de aquella construcción, y una gran chimenea semejante a las chimeneas de las fábricas, siempre humeante. Aquel enigma me atraía. Imaginaba que podía ser un lugar de siniestras operaciones, poblado por gente torturada o tratada con oscuros propósitos, quizá transformada artificialmente, y cuyos cadáveres se quemaban en algún horno. Pero todo esto no pasaba de ser un juego de la imaginación, un entretenimiento no serio, y es el caso que, ya en la calle, se me olvidaban estas divagaciones y nunca me preocupé de identificar el edificio. No creía que ahora estuviese en tal lugar. Hacía años que habitaba en un barrio muy alejado de aquellos sitios y muy rara vez había vuelto —por otra parte sólo de paso— a pasar por la zona donde estaba mi antigua casa. Aquel recuerdo estaba, como los demás, situado más allá del foso de vacío que aislaba este mundo laberíntico donde me encontraba del mundo de mis antecedentes. No me servía para establecer ningún enlace. Yo había venido al laberinto no sabía cómo, ni por dónde, ni para qué. Era como si hubiese nacido en él, adulto y con una memoria sólo abastecida de sueños. Nada viviente me rodeaba. Nada se movía. Ningún objeto me ofrecía un soporte donde detener la mirada. Sólo aquella desnudez limpia y lisa y aquellas puertas incitantes y cerradas. Sentí el espanto intolerable de una vacía eternidad. Pensé: «Estoy en el Infierno». Era un infierno de perdurable tránsito, donde uno no podía instalarse, un lugar sin lucha, sin acción, sin la alternativa dramática de seres que contienden y de cosas que cambian. Era un universo transitivo que pasaba incesantemente de un término a otro término idénticos, como si fueran el mismo término, un universo de puertas, sólo de puertas.
Aquella invocación a los secretos poderes que habrían dé guiarme sólo dio por resultado invariables decepciones. Resolví detenerme de una vez, renunciar, morir, no pensar más, entregarme mansamente. Pero allí estaban siempre las puertas: tres a la derecha, tres a la izquierda, dos en cada testero, un conciliábulo de puertas en torno mío, y en todo el edificio un número incalculable de puertas. Alguna de aquellas puertas podía ser la buena, la puerta de la salvación. La esperanza picaba mi alma como un tábano impaciente, no me dejaba renunciar ni morir. Y abría una puerta. Abría otra puerta. Otra. Otra... Un vértigo de puertas. Grité de rabia, de miedo. Un grito que no parecía mío. Me asusté de la súbita compañía de aquel grito desconocido. El estupor que el grito me produjo me dejó, por el momento, atónito y aliviado. Pero en seguida recomencé mi carrera a través de las puertas, hasta que sentí mi conciencia envuelta en un torbellino, tragada por un abismo... Aquí estoy y lo cuento. Luego, debí soñar. Pero no soñé. O bien mi sueño reprodujo un suceso real que creía haber leído en un libro chino: la aventura verdadera de un ser humano cuya muerte aconteció, hace muchos siglos, en un laberinto de puertas. * * * Li Kuang Li, poderoso señor y letrado que vivió en tiempos de la dinastía Han, poseía un pájaro dorado y azul, una amante muy bella, la bailarina Fei Yen o Golondrina Voladora, y un poeta favorito llamado Chang Ling. Un día el señor Li Kuang Li sorprendió a la deliciosa Chao Fei en brazos del poeta. El señor Li Kuang Li se quedó mirando la escena sin hacer ningún movimiento que perturbase al pájaro dorado y azul cuyos ojos imparciales también contemplaban, desde el hombro de su dueño, a los amantes unidos ahora en la parálisis del terror. El señor Li Kuang Li empezó a sonreír. Y luego detuvo, en cierto punto, la sonrisa. Chao Fei fue obligada, en amable coloquio, con persuasivas sentencias tomadas de los filósofos antiguos, a beber una pócima venenosa de sabor agradable, y murió dulcemente. El joven Chang Ling, el poeta, fue conducido al Laberinto de las Mil Puertas, que tenía una salida, y era posible salvarse de sus mortales falacias si se encontraba esa salida errando inciertamente por estancias iguales. Su señor, Li Kuang Li, le acompañó cortésmente hasta la entrada del laberinto y le despidió con un ademán de elegante amistad y de odio exquisito. Chang Ling no reapareció jamás. Nadie sabe cuáles fueron sus pensamientos y sus congojas en el Laberinto de las Mil Puertas. * * * Yo creía haber leído esta historia. Me empeñaba en creer que la había leído. Pero esta historia jamás ha sido escrita, hasta hoy, y nadie me la contó tampoco. He inquirido entre los sabios, y todos niegan que esta tragedia de amor y de venganza figure en los anales de China. En cuanto al Laberinto de las Mil Puertas, ninguna mención quedó de que haya sido construido en China ni en ningún otro lugar del mundo. Sin embargo, existió realmente una bailarina cuyo nombre fue Chao Fei, la Golondrina Voladora, pero no ha sido amante de ningún letrado sino de un emperador. Y hubo en verdad un letrado, un señor Li Kuang Li, aunque su época está secularmente alejada del soberano y de la cortesana. En cuanto al poeta Chang Ling, ningún sinólogo da noticia de que haya dejado rastro alguno. Según esto, debí soñar el relato, o acaso lo viví realmente y ahora lo recuerdo como si fuera un sueño, o quizá lo viviré en tiempo futuro, y lo que hice fue presentir... ¿Presentir? ¿Pero quién se atreverá a negarme que estuve perdido en aquel edificio? En fin, no sé, no sé... Transito incesantemente, de conjetura a conjetura, en un laberinto de puertas. PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS FANTÁSTICOS |
|
El desfalco del Exchange Country Bank Dentro de unas horas el pájaro estará en la jaula, declaró a los periodistas el popular fiscal Robert Windell, el mismo día en que fue descubierto el desfalco del Exchange Country Bank, de Pamphilia (Kentucky). El gran Bob, como le llamaba todo el mundo, habló con énfasis no exento de humor, el sombrero derribado sobre la nuca y en su cara redonda la famosa sonrisa que le había valido, en buena parte, la simpatía y la popularidad de que gozaba en todo el Estado. A pesar de que la cantidad robada era bastante considerable —exactamente 300.000 dólares—, los diarios no relataron el caso en tono alarmista, porque el Banco podía soportar el contratiempo sin resentirse y porque había confianza plena en el fiscal, cuyo título de “Enemigo Número Uno del Delito” le correspondía con justicia, a causa de sus triunfos contra los enemigos de la ley durante la racha de atracos y crímenes que afligió a Pamphilia hace unos diez años. En algunos periódicos se llegó a compadecer de antemano al ladrón. Se comentaba el sentido del humor, índice de confianza en sí mismo, del gran Bob cuando, preguntado por un periodista si tenía alguna hipótesis acerca del escondite del autor del desfalco, respondió: —No se lo diga a nadie —y el fiscal hizo una cómica mueca de conspirador—, pero él mismo me contó que se iba a Florida a pasar unas vacaciones. El gran Bob podía permitirse estas bromas y aquellas afirmaciones respecto a la pronta captura del delincuente, porque el caso prometía ser, para él, un simple juego. Y, sin embargo, el modesto suceso habría de apasionar a toda la opinión pública del Estado, y, de ser conocido el lugar donde se ocultaba el ladrón, hubiera excitado al continente entero, de un océano a otro. Por primera vez vamos a revelar el misterio de la desaparición del cajero que desfalcó al Exchange Country Bank, de Pamphilia. El mismo, en una placentera e inolvidable noche, me lo contó todo. Empecemos por narrar los hechos por su orden natural. En el mismo Banco había dos cajeros: el principal y el sustituto. Este se llamaba Thomas Slippery y era un muchacho lampiño, menudo, con dulces ojos verdes que hacían soñar a la secretaria, miss Pamela Wilkinson, sin que Slippery, por cierto, se dejase seducir, a pesar de la belleza de la muchacha.
Es cierto que no faltaron críticas para la organización del Banco, estimando que si los servicios estuvieran montados con otras normas, la hazaña de Slippery habría sido imposible. Pero nuestro Banco de Pamphilia es, por decirlo así, un negocio casero, y los directores tenían una total confianza en Tom y en los demás empleados. El mismo día en que Bob Windell hizo sus declaraciones a la Prensa, el Adviser, único diario que se edita en Pamphilia —al revés de lo que sucede con los diarios únicos, el Adviser sale tradicionalmente por la tarde—, publicó, en facsímile, una carta, firmada por el ladrón y dirigida al fiscal. Decía así: “Bob, my dear, búscame cerquita.” No parecía dudosa la autenticidad del mensaje, y esto, junto con lo que sucedió y lo que no sucedió después, fue causa de que el caso tomara la forma apasionante de un desafío entre el gran Bob y el listo Slippery. Aunque la ley debe ganar siempre, cosa que nadie ignora en Pamphilia, ciudad altamente moral, de mayoría presbiteriana, no faltaron cínicos dispuestos a apostar a favor del ladrón, si bien sus contrincantes, dado el prestigio del fiscal, tomaron estas apuestas para castigar aquel cinismo, y a razón de un dólar contra diez, seguros de que, así y todo, hacían un buen negocio. Pero como los días pasaban y Slippery no aparecía, Tom subió un punto, luego otro y otro, con la cada vez más evidente rabia del gran Bob. Finalmente, las apuestas llegaron a cruzarse a la par: un dólar por el gran Bob, un dólar por el listo Slippery. El fiscal tomó esto a ofensa y hubo muchas disputas entre los que seguían teniendo fe en el fiscal y los que la habían perdido o empezaban a perderla. No se hablaba de otra cosa en Pamphilia. El dueño de la estación de servicio de automóviles del cruce de la carretera o Main Street de Pamphilia con la calle número 3 —creo que se llamaba mister Cookery— se peleó con un tal Miller o Milles, un camionero, y mister Cookery salió con la mandíbula rota y conmoción visceral. Parece ser que el Miller había sido boxeador. Además, rompieron varias mesas y no sé cuántas copas y botellas. Pero esto no era nada al lado de lo que sucedió después, cuando se mezcló la política en el asunto. El caso Slippery estaba poniendo en peligro la candidatura del gran Bob al Senado de la Unión, que antes del suceso todos creían asegurada, incluso los demócratas más obcecados. El golpe más terrible para el gran Bob vino cuando el alcalde exigió categóricamente que Slippery fuese descubierto. El alcalde empezaba a temer también por su puesto. La Policía de Pamphilia, si no se declaró a sí misma incapaz de descubrir al sutil delincuente, de hecho hubo de reconocer su fracaso, al tolerar que el alcalde hiciese venir a la ciudad algunos de los más reputados agentes federales. También esta vez hubo apuestas y discusiones: “Ahora veréis con la Policía federal...”, “la Policía federal es tan estúpida como la nuestra. ¿Por qué había de saber más? Un hombre es igual que otro hombre...” La verdad es que los detectives de Washington tampoco supieron dar una pista de Tom Slippery. Entonces el Banco ofreció una recompensa de 50.000 dólares a quien señalase el paradero del ladrón. Nuevas esperanzas y nuevas apuestas. “No hay como la iniciativa privada —decían muchos—. Si la Policía fuese un negocio particular, por contrata, marcharía mejor. El Gobierno no sirve para nada, más que para alimentar vagos y molestar a los ciudadanos decentes.” Esta vez muchos creyeron que Slippery aparecería. Cincuenta mil dólares son bastante dinero y no faltaría quien avivase el ojo para cobrarlos. Se buscó a Slippery en el país y en el extranjero, se registró el mundo entero. Detuvieron a muchas personas que tenían un parecido más o menos cercano con Tom Slippery y a no pocos sin el menor parecido. La gente andaba un poco loca en aquellos días. Nada. Al fin, empezamos a cansarnos un poco de Tom Slippery, sin por eso acabar de olvidarlo, sobre todo a causa de la explotación política del caso, realizada por los enemigos del gran Bob. Vinieron otros acontecimientos y el robo del Exchange quedó medio sumergido. Pero al aproximarse las elecciones resurgió con la propaganda electoral. Fue entonces cuando alcanzó su punto de mayor tensión. Con este motivo Pamphilia estuvo al borde de la guerra civil, por así decirlo. Al gran Bob llegaron a insultarlo en la calle individuos que habían sido, poco antes, sus más entusiastas partidarios. Y es que el fracaso del fiscal les había hecho perder mucho dinero en las apuestas. En una reunión electoral tuvo que ser protegido por la Policía. El gran Bob aún conoció un repunte en su popularidad porque, en plena campaña electoral, contrajo matrimonio con una joven forastera muy linda y atractiva. La mujer de Bob era encantadora y tan simpática que se ganó el afecto de las damas de Pamphilia, lo que es mucho decir de “la chica que se había llevado al gran Bob”. Reverdeció la sonrisa del popular fiscal, y en una fiesta que dio con motivo de su matrimonio, Robert Windell, mientras le pasaba un brazo por el hombro a su bella consorte, declaró ante los periodistas: —Esto me ha dado nuevas fuerzas y no habrá ladrón que se me resista. Luego añadió solemnemente: —Puedo asegurar a mis conciudadanos que capturaré al pillo de Slippery, aunque se esconda a cien leguas bajo tierra. La joven esposa besó a Windell delante de los amigos y de los fotógrafos, y confirmó sonriendo de la manera más encantadora y convincente: —Darling, yo te ayudaré. Todos aplaudieron. Este matrimonio fue un golpe muy hábil del gran Bob. Pero, con todo, perdió las elecciones y su fotografía, hoy, sólo aparece raras veces en el diario de Pamphilia. Políticamente es hombre acabado. En cambio ha sido muy feliz en el amor. Por eso sus adversarios le llaman “el feliz Bob”, para significar que ha dejado de ser “el gran Bob”. Pero ¿dónde se había metido, entre tanto, el escurridizo Slippery? Si esto fuera un cuento, relataríamos los hechos con una técnica y un orden mucho más astutos y afinaríamos nuestros recursos literarios. Pero se trata de una narración de hechos verídicos, y por eso vamos derechos al asunto, sin argucias ni ornamentos. Slippery, en efecto, como suponían las autoridades y los dirigentes del Banco, había preparado muy de antemano el golpe, y lo más perfecto de su plan era el modo de desaparecer sin dejar rastro. Claro está que en este caso, había circunstancias personales y, en verdad, particularísimas que le favorecían. Lo que nos interesa es saber cómo logró ocultarse con tanta perfección. Para satisfacer la curiosidad del lector, vamos a seguir a Slippery, paso a paso, desde que salió del Banco, el día del desfalco, hasta su actual escondite. Como de costumbre —tenía tiempo por delante—, Tom marchó a su casa, un cuarto de soltero que había alquilado en el Trinity Building. Entró y ya nunca más salió. Quien salió en lugar de Tom Slippery fue Bárbara Helmericks, nacida en Alaska, cuyos padres habían muerto sepultados bajo un alud de nieve, cerca de la ciudad de Seward, el año 1930, dejando a la niña de corta edad y sin más parientes que unos tíos segundos que vivían en Sparta (Winconsin). A poco de ocurrir el sonado desfalco del Exchange Country Bank, Bárbara se presentó en casa de sus tíos, que la acogieron muy bien, pues, aparte de una fortuna respetable, Bárbara era una muchacha deliciosa. Bárbara era Tom Slippery o, mejor dicho, Tom Slippery era Bárbara Helmericks. Como por casualidad, Bárbara conoció al fiscal Windell y se casaron. Pero, diréis, ¿cómo pudo Thomas Slippery convertirse en la bella Bárbara Helmericks? Muy sencillo... Decididamente, en este caso todo es muy sencillo. El difunto Helmericks (the late Helmericks, como solían recordarle sus amigos de Alaska, entre los que fue muy lamentada su muerte) era un buen hombre, pero algo extravagante. Tenía la idea fija de que su primer hijo había de ser varón. Y aunque antes del embarazo y durante el embarazo había consultado a muchos médicos, en busca de algún truco para realizar su deseo, fracasó. Mistress Helmericks dio a luz una niña. Pero el padre era famoso por su testarudez. Lo era también por su limonero... Este limonero de míster Helmericks dio mucho que hablar, porque el diablo del hombre se obstinó en aclimatarlo en su granja de Alaska y gastó en ello una fortuna. Pero contra el hecho de que había tenido una hija nada podía Helmericks, o esto se figuraban sus vecinos. Pero algo pudo. Lo que hizo fue imponerle a su mujer y a todo el mundo— incluso al pastor que no logró convencerle —la ficción de que Bárbara era un chico. En fin: lo que hizo fue educar a su hija como si fuese un varón y, en familia, lo mismo que en la escuela, la niña vestía ropas de chico y usaba un nombre de chico (no precisamente Thomas, por cierto). Cuando murieron sus padres, la niña siguió en Alaska. Le habían dejado una pequeña renta y continuó sus estudios en las escuelas locales sin cambiar de costumbres y sin que nadie la molestara, en recuerdo del viejo Helmericks que era muy querido, precisamente a causa de sus manías y de su honradez. Luego resolvió volver a los Estados Unidos y, para eludir complicaciones, adoptó el nombre de Thomas Slippery, joven aventurero a quien había conocido en Alaska, perdido, sin huella y sin familia detrás, en el helado Norte, lo que le fue de suma utilidad a Bárbara para dar forma legal a su falso estado. ¿Por qué tuvo Bárbara la idea de casarse con el gran Bob? Aparentemente, su móvil fue hallar un escondite seguro. ¿A quién se le ocurriría buscar al ladrón del Exchange Country Bank en el lecho de su perseguidor y enemigo, el dinámico fiscal de Pamphilia, el Enemigo número Uno del Delito”? Pero no seamos demasiado simples en nuestros juicios. Yo he conocido a Bárbara y puedo decir muchas cosas acerca de ella, que nadie podría sospechar. Mi idea es que, aun sin tener completa conciencia de ello, Bárbara estaba enamorada del gran Bob. Bob podía seducir, en aquellos días, a cualquier muchacha americana, nacida en Alaska o en Texas, porque era un héroe novelesco, comparable a esos jóvenes valerosos de las películas, que caen en una ciudad del Oeste, impensadamente, y hacen frente a los bandidos que asuelan la población, luchando contra los malhechores, contra los ciudadanos cobardes y contra el mundo entero, si es preciso, verdaderos leones americanos, dispuestos a rendirse sólo ante los dulces ojos de una mujer. A Bob lo presentaban entonces bajo esta figura, y en cuanto a estampa física no desmerecía de la de un actor alto, fornido, con serenos y fuertes rasgos varoniles. Que hubiese en esto mucho de apariencia —Bob era más bien hueco, aunque no le faltasen por completo o no le faltasen siempre las bellas cualidades de un héroe de película—, nada tiene que ver con la ilusión de Bárbara. Es más: sospecho que Tom Slippery cometió el desfalco del Banco con la mirada puesta en el fiscal y el robo ha sido, de algún modo, un juego astuto de enamorada. Juego y, también, una especie de venganza, pues era inteligente y, aun amándole, le gustaba castigar la fatuidad del gran Bob. Por lo demás, había en Bárbara —lo hubo siempre, aun después de estos sucesos, cuando era una dama respetable— una pasión por la intriga, por los cambios y transformaciones, por estar a un tiempo aquí y allá... Algo muy difícil de expresar. Un día me dijo: —¿No le gustaría ser otra persona, vivir otras vidas? —No sé, no había pensado en ello. —Yo, sí. Siento que pasa la vida y una deja tantas cosas que no ve, que no le es posible vivir. Es como si fuera un sueño que se escapa. Es muy rara la vida, este mundo... Me gustaría tenerlo todo, serlo todo, antes que todo se pierda y se desvanezca... Yo le decía que esas ideas le venían porque estaba necesitando tener un bebé. Pero Bárbara no tuvo nunca hijos. Debe ser eso... Con Bob se llevaba bien. Hacían una pareja muy agradable, pero Bárbara solía mirarle de soslayo, con una sonrisa protectora y algo irónica. A veces le gustaba atormentarlo y hacerle rabiar. Sin embargo, la sana virilidad de Bob la avasallaba, y en la intimidad tenía hacia él una sumisión femenina, porque él era físicamente un tipo ideal para Bárbara. Sin duda, Bárbara le hizo daño. Truncó sus ambiciones y desinfló su personalidad. No es extraño. Aunque Bárbara fuese, efectivamente, una muchacha buena en el fondo y una deliciosa criatura, diríase que tuviera la manía de amar a las personas que perjudicaba o de perjudicar a las personas que amaba. A las personas y a las instituciones también...Porque recuerdo que una tarde, discutiendo con varios amigos acerca de la seriedad y otras ventajas de los grandes Bancos, mistress Windell, o sea Bárbara, proclamó con afecto y convicción: —El mejor Banco del país es el Exchange Country Bank, de Pamphilia. Yo siempre opero con él... |
|
Lo que vi del hombre —lo que realmente puedo decir que he visto— fue el blancor de un rostro sin cuerpo, como flotante. Debía de ser porque el individuo vestía de negro, aunque —me esfuerzo en ser rigurosamente veraz— no esté en condiciones de asegurarlo, y el traje bien pudiera ser oscuro, sencillamente oscuro, y parecerme a mí negro por efecto de la sombra de una rama salediza que avanzaba sobre el banco donde él estaba sentado, mientras su cabeza —así, como cortada del cuerpo— recibía la luz de la luna por entre las hojas del árbol. Este golpe impresionista de la cara del hombre sugerirá, tal vez, la idea de que aquel rostro no es para mí sino una mancha de luz contra un fondo oscuro. Pues bien: no. Es más. A veces —en mi afán obsesivo de apresar las facciones, de rehacerlas— consigo evocar rasgos muy definidos. Pero ¿quién me dice que esos rasgos no los he inventado con el ansia —digamos el miedo— que me fuerza a reconstruir la cara del hombre? Porque yo necesito angustiosamente saber quién fue, quién era. Lo atroz es que puede haber sido alguien que sigue viviendo muy cerca de mí, alguien a quien no me atrevo siquiera a nombrar, ni aun en el silencio de mi conciencia, este silencio tumultuoso en que vivo desde entonces. El caso es que no pude verle la cara, no sólo a causa de la falta de luz, sino, también, porque me cohibía la situación, pues uno no se atreve a detener mucho los ojos en una persona desconocida, y menos cuando se topa con ella inesperadamente. Yo creía que el banco estaba desocupado. Resultó que había allí un hombre, con la cabeza echada hacia atrás, recibiendo la luz de la luna en la cara, no una luz franca, sino luz pasada por el follaje, manchas de luz, en tanto el cuerpo se fundía con la negrura del parque. Retiré la mirada avergonzado y mi primer movimiento fue marcharme. Pero como siento con frecuencia, y contra mis razonables derechos, esos movimientos de fuga, al enfrentarme con los demás, y tengo esto por cobardía, quise castigarme —aparte de que estaba muy cansado— y resolví ocupar mi parte del banco. Dije: —Con su permiso... El hombre no respondió ni hizo el menor movimiento. Yo hubiera querido sentarme lejos de él, pero como no se dignó hacerme sitio y estaba en medio del banco, aun cuando por discreción sólo ocupé el extremo del asiento, quedé demasiado cerca del desconocido. Me acomodé de espaldas a él, de medio lado, una pierna cabalgando sobre la otra, el brazo apoyado en el respaldo y la mejilla en la palma de la mano. Si doy estos detalles es porque tienen mucha importancia, tanto que sin ellos no se comprendería bien la situación, mi ulterior impotencia para levantarme, la dificultad de defenderme y de escapar, pues en esta postura los músculos quedan como trabados y sin puntos de apoyo. Si le di la espalda a mi vecino no fue con la intención de ofenderle, y aunque quería ignorarlo, quería también, más aún, hacerle a él fácil el ignorarme a mí, ya que, al parecer, tan fastidiosa le resultaba mi presencia. Era una noche pesada de este último verano, una de esas noches de calor y de humedad en las que la gente sale a buscar el fresco en los parques y todo el mundo sufre, menos los niños que, encaramados en las fuentes, en las estatuas, gritan y juegan, maravillados de estar despiertos, y en la calle, a hora tan avanzada de la noche, en un mundo cambiado, nunca visto. Recuerdo esto porque cuando atravesaba la avenida del Libertador vi a unos muchachitos que se zambullían desnudos en el pilón del monumento de los Españoles, y les tuve envidia. Yo iba cortando el parque en sesgo, lentamente. Con el cuerpo pesado y como untado de melaza, el cerebro vacío o sólo lleno de una congoja estival y sonámbula, remolcaba mi tristeza, como una bestia, una tristeza antiquísima de pantano caliente. En todos los bancos había parejas. Yo estaba avergonzado de caminar solo, extraño a aquellas efusiones, intruso, testigo aberrante. Iba con la cabeza baja, mirando al balasto que crujía al pisarlo. Anhelaba encontrar un banco libre para descansar, pues no quería sentarme en la hierba demasiado húmeda. Todo aquello era hermoso, melancólico y adhesivo como miel sucia, y las mismas escenas de amor tenían no sé qué de acongojante, torvo, como imágenes de un sueño. La luna aparecía circundada por un halo lácteo de bordes vagamente irisados. La cara del hombre me pareció lívida, e imagino que tenía los pómulos salientes, la boca grande, los labios finos. Incluso me la represento con ojos hundidos y brillantes, aunque temo que estos detalles sean una construcción posterior. Si apunto estos datos, lo hago, más que otra cosa, para no ocultar o no olvidar nada, por si fueran útiles, pero recomiendo que, de ser tenidos en cuenta, no se prescinda de su carácter dudoso. Puedo hablar de su voz con certeza. Era una voz más bien grave, bien colocada, como dicen los cantantes, lenta, persuasiva, de aire extranjero, aunque esta impresión de extranjería se deba, no en modo alguno al acento o a la articulación defectuosa sino, al contrario, a un excesivo cuidado en la dicción, una dicción muy nítida, diferente del modo común de hablar en el país. Sospecho que algo debió de influir en este efecto la circunstancia de que el desconocido procurase no elevar el tono, pues cuando se habla en voz muy baja es preciso articular con cuidado y nitidez para hacerse entender. De todos modos creo que estaba habituado a pronunciar nuestro idioma cerrando la boca más de lo corriente o—quiero decir—con vocalización apretada. Sucedió de pronto... En cualquier momento sentí la punta del arma en la espalda —era un cuchillo o un puñal: nunca vi el objeto— y me intimó su voz: —Quieto. Insinué un movimiento para levantarme, pero me retuvo el aferro de sus dedos en mi hombro, mientras la punta del puñal marcaba dolorosamente en mi carne la voluntad de penetrar. Digo “voluntad” porque era eso. No podía engañarme, desgraciadamente. No era un juego, no. Encogí la espalda, mis músculos se apretaron, desesperadamente endurecidos. —No te muevas. Había algo especialmente aterrador en este “no te muevas”, en este tuteo en boca del desconocido. No es que me sintiera humillado por este modo de tratarme. Aquel tuteo estaba más allá del agravio. No se dirigía al hombre que era yo, que sería yo en otra situación. Se dirigía al “reo”, a la criatura humana ya despojada de derechos, de honores, más allá de los derechos y de los honores, en un territorio donde lo social, el rango y aun la dignidad, quedaron atrás y carecen de sentido. Por eso aquel tuteo me produjo, no ofensa, pero sí un pavor terrible, y el sentimiento de estar avasallado, de no ser ya nadie, de haber decaído bruscamente, sin transición, tan impensadamente, en un instante, hasta la categoría elemental de un ser casi muerto. Pero había también en ello —ahora lo pienso— una cruel y agraviante intención deliberada, por su parte, de hacerme patente su dominio sobre mí. Si él me dijo “no te muevas”, en vez de decirme “no se mueva usted”, fue para eso, para simbolizar su poderío, y aterrarme más, inmovilizarme, aplastar toda veleidad de rebeldía. Pasado el primer momento, logré recuperar el gobierno de mi cuerpo e intenté descruzar las piernas muy despacio. Cualquier intento de defensa exigía este movimiento previo, pues con las piernas cruzadas nunca hubiera podido poner en juego mis músculos. Me sentía como agarrotado. Pero él estaba advertido y repitió: —Te he dicho que no te muevas. La punta del puñal me hizo sangre y estuve a punto de desmayarme. Pero el pinchazo estimuló mi propia cólera y poco después había dejado de tener miedo. Me dije: “Bueno. Es un ladrón.” Una vez clasificado el agresor, encajado en un orden, me tranquilicé. Estaba dispuesto, casi alegremente dispuesto a dejarme robar, hasta con algo de socarronería, porque no llevaba mucho dinero encima. En ese momento fue cuando hice la primera tentativa para volver la cabeza, pero él me sujetó brutalmente por el pelo y me volvió a clavar el puñal. Tenía la mano durísima. —Suélteme —dije—. No me moveré. Me soltó. Cobré ánimo y le interpelé en un tono firme, de una firmeza que me reconfortó inmediatamente: —Diga lo que quiere. Sentí su mano bruscamente en mi boca. Al mismo tiempo llevó mi cabeza para atrás y la sujetó con una fuerza terrible. —Habla bajo —susurró. En cuanto aflojó la presión de la mordaza hablé de nuevo (no estaba dispuesto a dejarme avasallar otra vez): —Si lo que quiere es dinero... Recibí un puñetazo en medio del cráneo, como dado con una maza. Quedé atontado. Me entraron ganas de defecar. En este momento oí su voz burlona: —¿Dinero? Obro por motivos desinteresados. Siguió una pausa y añadió en un tono neutro, suave: —Ayer hizo años que maté a una mujer en este mismo parque. La pobre chica trabajaba en una fábrica de cajas de cartón, en el centro y vivía en Liniers, en una pieza con derecho a cocina. Antes de matarla me estuvo contando su vida, sus penas. ¡Las miserias y tristezas que hay en el mundo! Yo callaba, atontado por el golpe, enfermo. El prosiguió: —¿Quién habrá hecho este lindo infierno? Esta vida es una pesadilla, pero el mundo es bello. ¡Qué cosas! Los envidio a ustedes. Sí. Pasan un mal momento. Pero después, la paz... Y no es tan malo en realidad. Cuando la víctima cesa de luchar y se rinde, vive un momento delicioso, como la novia cuando se entrega y se abandona. ¡Pobre muchacha! Era feílla, insignificante. Poco podía esperar de la vida. Sin embargo, cuando le dije lo que pensaba hacer con ella y vio que iba en serio se volvió una fiera. No quería morir. Llamaba a su madre. Entonces le dije que no se preocupara, que yo me ocuparía de su madre, y todos saldríamos ganando. Después, la estrangulé. Dejó el acento neutro y narrativo para preguntarme bruscamente: —¿Y tú, no tienes algún encargo que hacerme? Si quieres me ocuparé de Lucía... —¿Qué? —exclamé (había creído oír el nombre de “Lucía”, que es como se llama mi mujer). —He dicho que puedo ocuparme de Lucía. Por más que las viudas suelen salir adelante mejor que los viudos. No debes preocuparte. Mi cerebro trabajaba a velocidad vertiginosa. La mención de Lucía me hizo suponer que el asesino me conocía. ¿Quién era? Esta hipótesis, lejos de tranquilizarme, me llenaba de un nuevo pavor. Pero en seguida nació, de este dato, la esperanza. ¿No sería todo aquello una broma de alguien relacionado de cerca conmigo y con mi mujer? Esta idea me dio ánimo para intentar levantarme y desenmascarar de golpe al individuo, pero el hombre era nervudo y en un instante me sentí inmovilizado por su brazo derecho que me apretaba la garganta mientras el puñal penetraba en mi carne y su posición —y la mía, tan desfavorable —le daba una ventaja incontrastable. —Vamos, tranquilo, tranquilo... Dijo esto como si estuviera amansando a una bestezuela, y todo mi cuerpo se relajó. —La primera vez que te muevas o intentes gritar te mato sin más trámites. Ya lo sabes. No me haría ninguna gracia degollarte... Pero si no eres más razonable tendré que hacerlo. Aun me gustaría menos tener que clavarte el puñal por la espalda sin hacerte ver antes mi cara. Quiero que veas quién soy antes de morir. Por lo demás, te aseguro que no hay nada como la estrangulación. Sobre todo un cuello de mujer, frágil, suave, que palpita bajo los dedos. Pero después los tendones y los músculos se crispan con tensión desesperada... Verle a la víctima en los ojos la seguridad de la muerte, la imposibilidad de salvarse, el ansia enorme de vivir, quebrada, la impotencia, la resignación final, una resignación que acaba por ser voluptuosa. Y los ojos muy abiertos. Pero sin odio. No hay odio. No hay sitio para el odio porque todo el sitio lo ocupa en el alma la desesperación. Es muy breve. Después, el instinto en que la víctima acepta la muerte, se da a la muerte más allá de toda lucha, de toda cosa, de cualquier interés... Las inflexiones de su voz expresaban ahora una pasión intensa, una especie de voluptuosidad. Pensé: “Es un loco. ¿Dios mío, por qué me ocurre a mí esto? ¿Por qué me ocurre a mí, precisamente a mí?” Me rebelaba contra esta elección del destino, no contra el criminal sino contra el azar que me había escogido a mí para esta atroz aventura. Es, desde entonces, una pavorosa congoja que no me deja o me deja pocas veces: “¿Por qué unos son elegidos para sufrir horrorosas pruebas y otros no? ¿Por qué hay quien va al Infierno..., y vuelve? ¡Dios santo, qué misterio hay en la elección trágica! Cuando veo a unas cuantas personas reunidas, pienso: “¿Quién habrá de ser el elegido?” Y allí, el “elegido” era yo. Me parecía imposible, irreal, anhelaba desesperadamente que aquello fuese un sueño. El individuo murmuró algo como el comienzo de un poema: —Cual una virgen vencida... Una pareja venía por el sendero de guijo hacia el banco, seguramente con el deseo de encontrar asiento. Caminaban enlazados, hablando entre ellos, sin ver nada, con una indiferencia absoluta respecto a todo cuanto les rodeaba. Si me decidiera a gritar... Pero como si hubiera adivinado mi intención, el hombre me puso la mano en la boca. Estaba otra vez amordazado y siempre con la punta del puñal en la espalda, materialmente agarrotado. Si pudiera descruzar las piernas... Lo intenté una vez más con movimientos sutilísimos y lentos, pero él advirtió la maniobra y el cuchillo penetró en mi carne. Entonces sentí correr blandamente sobre mi piel, un reguero lento y silencioso de sangre. Hice un esfuerzo para no desvanecerme. La pareja continuaba acercándose y yo los llamaba ansiosamente con el pensamiento. Quisiera hacer una flecha con mi ansia, una flecha de metal, una bola, un objeto, una cosa de materia. ¡Que oyesen, Dios mío, mi llamada de socorro! Les imploraba con toda la fuerza de mi alma. Todo el universo estaba en ellos, sin saldo, sin sobrante, sin nada más. Ellos eran todo mi pasado, todo mi futuro y cuanto había en el mundo, pues yo carecía, en aquel instante, de memoria, de recuerdos y sólo tenía aquella pareja de novios distraídos —¡cómo odiaba su abstracción, su indiferencia, su sordera para mi grito mudo!— y mi miedo y mi esperanza. Creo que el criminal también estaba nervioso, pues su mano temblaba y vibraba mientras me oprimía y el puñal temblaba con la punta en mi carne. ¡Al fin! Estarían a unos tres metros cuando nos vieron. La mujer le dijo algo a su compañero y ambos giraron bruscamente. Se oyó una risita nerviosa de la muchacha. ¡Nos habían tomado quién sabe por qué o por quiénes...! Ojalá avisasen a la policía. Desaparecieron. Sentí un malestar de náusea. Mi frente estaba húmeda de sudor. Me soltó la mordaza, la mano, que olía a tabaco y a no sé qué. Escupí con asco. Estuvimos un rato en silencio y cobré ánimos de pronto. Tal vez pudiera convencerlo. Procuré adoptar un tono tranquilo y seguro. Dije: —No comprendo por qué quiere matarme. —No hace falta que comprendas. Mejor que no comprendas. Ahí está el chiste, amiguito. Nadie comprende nada. Sin embargo, el señor quería comprender, nada menos. ¿Quién te crees que eres? Los caminos del Señor son misteriosos... Ahí está la grandeza de mi trabajo, y su misterio. Soy el ministro de un Destino inexplicable que distribuye el bien y el mal sin dar ninguna razón a sus víctimas ni a sus beneficiados. Soy como Dios... ¿Y si fuera yo mismo Dios? ¿Qué te parece? —hizo una pausa—. Has caído en las manos del Altísimo. Soltó una risita. Aquel hombre estaba loco. Empezaba a desesperar. Y entonces me hizo otra revelación que me pareció igualmente aterradora: —Soy alguien que vive muy cerca de ti, a quien tratas todos los días. Quiero matarte de manera que antes de morir me veas la cara. Te quedarás pasmado. Me horrorizó la idea de verle la cara, acaso la cara de... No quiero decirlo, ni siquiera pensarlo. Era diabólico aquello de darse a conocer en el mismo momento. Me repuse y dije: —Antes de que me mate, gritaré. Voy a pelear... Me oirán. Hay mucha gente por aquí. Sonó su voz, desdeñosa y divertida: —No te hagas ilusiones. Aunque oigan. La gente nunca acude en el primer momento. Tienen miedo. Todo el mundo tiene miedo y tardan en decidirse, si es que se deciden. ¿Por qué no aceptas que no hay solución? Si lo aceptaras, todo iría mejor. Quiero verte rendido, blando, entregado... Pero tú siempre sacas una esperanza de aquí o de allá. La sucia esperanza. Voy a explicarte la cosa para que no te hagas ilusiones. Verás. Yo aprieto el puñal y tú gritas. Perfectamente. No gritarás mucho, porque el cuchillo alcanzará en seguida el corazón. Terminado el asunto, me voy tranquilamente. Pero, en el peor de los casos, pudiera suceder —no lo creo, no sucede nunca— que venga una patulea de gente. ¿Y qué? Lo tengo todo pensado. Yo me incorporo a la patulea. Seré el primero en socorrerte, y nadie sospechará de mí. Soy una persona irreprochable, incapaz de romper un plato. Ni tú mismo podrías sospechar que fuese yo el asesino... ¿Yo? Imposible. Soy la bondad misma, muchacho... —soltó su risita. Luego pareció como si hubiera reflexionado, en la pausa, pues continuó en un tono como nostálgico—: Siempre sucede lo mismo. Los diarios publican la noticia, la policía hace averiguaciones. Y se olvida. Esta ciudad olvida al instante. Esto es un océano de fango jabonoso que se traga todo. La muerte, aquí, es la caída por escotillón, sin rastro, sin memoria, sin nada. Nadie vuelve a acordarse. Y es como si todo fuese un sueño. Pienso, a veces, que si me acusara a mí mismo, no me creerían. Esto me hace sufrir. Pierdo la realidad. La realidad se me vuelve fantasmagoría, inconsistente, sin materia, sin huella. Entonces, mato otra vez, para asegurarme de que aún existo; quiero decir, para confirmar que soy yo mismo quien mató antes, pues si no, corro el peligro de diluirme... ¿Comprendes? Pero no mato a menudo. No tan a menudo. Lo de la muchacha de Liniers fue hace ya tiempo, el catorce de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve... ¿Me escuchas? —Sí. —Yo estoy solo —prosiguió—, solo con mi secreto. No se lo puedo decir a nadie. Es muy pesado estar solo. Estas pequeñas diversiones que me tomo de cuando en cuando parecen cosa de otro hombre. No puedo incorporar bien, como es debido; no puedo integrar bien, en mi historia, en mi conciencia, en mi yo, estas aventurillas. Es angustioso, muchacho. Me gustaría enseñarte mi cara, que me vieras y que después pudiéramos hablar tranquilamente y discutir esto contigo. Fue una nueva irrupción de la esperanza. Insinué: —¿Por qué no? Me doy cuenta de que usted sufre mucho. Yo comprendo todo. No diría nada a nadie... Sentí sus dedos durísimos en el hombro y la punta del puñal en mi espalda. Me enderecé, tieso. —Quieto —dijo—. Eres un pillín —rió—. Vaya, vaya, te prestas a ser mi confidente... ¡Qué canallita! Si no fuera porque me estoy divirtiendo, te liquidaría ahora mismo. Me tratas como a un loco, ¿eh? —No, señor. Yo... —Tú nada. Tú casi no existes ya... No te muevas. ¿Sabes por qué no acabo contigo? Porque en cuanto te mate volveré a la soledad, al vacío, como si todo esto fuese una fantasía... Tengo que hacer la Creación, para no estar solo. Es un trabajo duro, muchacho. Cuando mato, hago algo definitivo y perfecto, creo el Todo, sólo que al Revés... (soy yo, claro, quien pone las mayúsculas, ahora). Esta retórica metafísica acabó de inspirarme una posibilidad de escapatoria. Pero dudo de que fuese cálculo... Fue, también, entrega sumisa a un Poder, un estado de reverencia religiosa, una sublimación del terrible miedo que sentía. Dije, en un tono que a mí mismo me sorprendió o me sorprende en el recuerdo: —Señor, señor... No pude seguir. Estaba sollozando, con sollozos retenidos... Las lágrimas me mojaban la cara. Él lo notó y dijo con una voz que, por primera vez, no tenía la fría maldad irónica: —¿Lloras? Siguió un largo silencio. Cuando recuerdo aquella escena siento vergüenza. Pero en la situación de mis balbuceos —de terror, supongo, ¿qué otra cosa podía ser?— mi “oración” y mis lágrimas me parecían cosa natural y me reconfortaban, me hacían sentirme más seguro o más fuerte, ante mi extraño destino. Hoy lo veo de otro modo, claro. Era algo abyecto... De acuerdo. Me moví un poco, cautelosamente. No hubo réplica. No sentía, como otras veces, el aferro de su mano sobre mi hombro, ni la punta del puñal. Me invadió una enorme alegría. Pero tardé aún un poco en decidirme. Acumulé fuerza y fuerza... Empecé a descruzar las piernas, poco a poco, poco a poco... De pronto, casi sin que interviniera mi voluntad, como si yo fuese un resorte, di un salto. Estaba en pie. No había nadie en el banco. Corrí en dirección a la avenida de Sarmiento. En la esquina del Jardín Zoológico, junto al puesto de policía, estaba un guardia de plantón. Me acerqué a él. Saludó llevándose la mano a la gorra: —Buenas noches. Un poco desconcertado, desistí de explicarme con el guardia. Balbucí una disculpa y continué hacia la Plaza de Italia. Venía calle abajo, empujando su carrito blanco, un vendedor de refrescos. Le hice seña de que parase y pedí una botella. Bebí con mano temblorosa. Pedí otra botella y después otra. ¡Qué sed! —¡Vaya noche! —comentó el vendedor como para justificar semejante ansia de agua; pero en realidad, me parece, para expresar su sorpresa. Llegué a la Plaza de Italia, evitando las zonas sombrías. Por fin di con la comisaría que buscaba, en la calle de Santa Fe. Según se entra a la izquierda, hay un mostrador y de la parte de afuera de este mostrador discutían un oficial joven de uniforme y una rubia muy pintada. El oficial le daba una y otra vez a la rubia explicaciones, y sus palabras me sonaban como si no tuvieran sentido. Yo estaba lleno de impaciencia angustiosa y aquellos dos no acababan nunca.. Por último, me decidí a interrumpirlos y le rogué al oficial que me atendiese. Tenía que hacer una declaración muy importante. Me echó una mirada de rabia y se volvió de espaldas. Estuve dudando si marcharme o buscar a otro funcionario. Por último, me metí dentro, hasta que un guardia amable quiso escucharme y me guió a donde estaba un señor sentado delante de una máquina de escribir. Me dijo que esperase un momento y, efectivamente, poco después estaba sentado en una silla delante de él. Puso una hoja de papel en la máquina de escribir y empezó a cubrir las casillas del impreso. Después me preguntó mi nombre, estado civil, profesión, domicilio, el nombre de mi padre y el de mi madre, naturaleza... Todas esas cosas. Yo lo que quería era contarle, pero él no me dejó. Sólo cuando hubo anotado todo, y después de haberme pedido la cédula de identidad, pude contarle mi aventura. El tecleaba velozmente en la máquina, aunque escribía con dos dedos. Cuando terminé, el policía no daba ninguna muestra de emoción. Era como si le hubiese hablado de una riña de chicos. Entre tanto, me invitó a firmar el papel, señalando con el dedo donde debía hacerlo. Comentó' —Ha dicho que no sospecha de nadie. Pues verá usted cómo se trata de una broma de algún conocido suyo. No hay tal asesino. Le rogué que examinase mi espalda con la huella del puñal. —Evidentemente, evidentemente... —murmuró—. Ese individuo cometió, de todos modos, un delito, y lo buscaremos. Pero yo comprendí que no harían nada. Sin embargo, se le ocurrió una idea cuando ya iba a marcharme: —En obsequio suyo —dijo— y para que esté tranquilo, voy a pedir una información. Aguarde unos instantes. Marcó en el disco del teléfono un número mientras me miraba amistosamente de reojo: —Ya verá cómo ha sido una broma. Dice que el supuesto asesinato de la muchacha fue— buscó el dato en la declaración, torciendo el cuerpo, pero yo le ahorré el trabajo: —El catorce de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve. —Muy bien. En aquel momento debió ponerse al habla con la persona a quien iba a consultar: —Hola, sí... Soy Martínez. ¿Qué sucedió el catorce de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve? Sí, aguardo al teléfono. Tapó el micrófono con la mano y se volvió hacia mí. —En seguida lo sabremos. Le ofrecí un cigarrillo y ambos fumamos unos instantes. A poco se oyó el ronquido de una voz en el auricular. —Sí, soy yo. Dígame... No... Tampoco... Ah... ¿En Palermo? Sí, el catorce de febrero... ¿Cómo? Veintisiete años. ¿Nélida? Sí, oigo. Nélida Marco... ¿Algún indicio?... ¡Ah! Repita las señas... Gracias. Chau... Colgó mirándome atentamente, escrutador, pensativo. Dijo: —Parece que era verdad. Vi al policía muy lejos, achicado. La mesa se reblandeció y estaba como ladeada. El calendario de pared tenía un paisaje de llanura, verde suave, bajo un cielo azul, y en el campo había una carreta sin caballos. Me sentí mal. Me desmayé. Cuando recuperé el conocimiento, me rodeaban varios policías y estaba en una habitación interior, en el despacho del comisario. Quise marcharme, pero no me dejaron. Me tenían sentado en una butaca y el oficial joven de uniforme descansaba de medio lado sobre los brazos del asiento y me miraba con hostilidad. Empezaron a hacerme preguntas uno tras otro. Comprendí que estaba detenido, que sospechaban de mí. Todas las preguntas se referían a la chica asesinada el 14 de febrero de 1949... Y aquí empieza otra historia peor aún que la que les acabo de contar. La dejaremos para otro día. PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS RELACIONADOS CON CRÍMENES |