|
Dorso de diamante
Cuando
levantó el brazo para poner la estrella, supe que por primera vez
quería besar a una mujer.
—¿Estará bien aquí? —me preguntó, y yo no
miré la estrella, sino que me quedé mirando su axila blanca,
culpándome de este descubrimiento, ese sabor hipnotizado que me vino
a la boca; un ruido como de cristales rotos en el fondo horrorizado
de mi cráneo.
—Emilia, ¿la ves derecha?
Seguí mirándola sin decir palabra, y tuve
ganas de echarme a llorar. Algo subió desde mis pies a mi garganta,
un buche rápido que no era nada, o era como un vapor. Me tambaleé y
miré el sofá, quise caer en el sofá, y entonces Walter, que nos
estaba observando, corrió hacia mí y me agarró por los brazos.
—Te ha debido de marear el vino —dijo, y me
ayudó a sentar.
Marzena bajó de la escalera. Miré la
estrella, que estaba algo torcida. Toda la tarde la pasamos
adornando el arbolito. Ella y yo colocando las bolas y unos ángeles
de porcelana, y Walter organizando el resto de los adornos: nieve
falsa y cabello de ángel, y sirviéndonos copas de vino.
—A lo mejor te convendría meterte un rato
al agua —sugirió
Marzena y señaló hacia el mar. Luego se
echó a reír y yo miré sus labios, y por segunda vez en menos de un
minuto, me horroricé de mis propias ganas de besarla. Walter me
trajo un vaso de agua, preguntó que por qué no me iba un rato a
caminar por la playa y a coger el fresco. Le pidió a su mujer que me
acompañara.
—Acompaña a mi hermana —le dijo a Marzena,
y se inclinó sobre mí para besarme—. Seguramente te estás acordando
de mamá.
Dije que sí con la cabeza. «De mamá»,
susurré, y me puse a pensar en todos los años que habían pasado
desde que conocí a Marzena; de la primera vez que mi hermano la
había llevado a casa; de la primera noche que cenó con nosotras, con
mi madre y conmigo, yo recién divorciada en ese entonces, con dos
niños pequeños que se
sentaron sobre su falda y le preguntaron que por qué tenía un nombre
tan extraño. Marzena respondió que ése era el nombre que les ponían
a las niñas polacas que nacían con un dedo de más. Se sacó el zapato
y levantó su pie. Mi madre y yo miramos con el mismo asombro con que
lo hicieron mis dos hijos: Marzena nos mostró el dedito en
miniatura, inmóvil y besable, un gusanito de carne que le salía del
dedo más chiquito de su pie derecho.
Walter ya se había graduado para ese tiempo, lo contrataron como
veterinario en una finca, varias fincas para ser exactos. Marzena
estudiaba entomología y a mamá hubo que explicárselo dos veces.
«Bichitos», recuerdo que le dijo Walter,
«trabaja con insectos.» Mamá puso cara de desilusión y Marzena me
buscó con la mirada; yo le correspondí en el acto y la encontré
insondable: tenía el pelo castaño y unos ojos cambiantes, no sabría
decir si grandes o pequeños, o verdes o marrones. La boca era una
boca de lo más común, pero los colmillos le sobresalían un poco,
sólo un poquito, y en eso consistía el hechizo. No sé si era un
hechizo o qué, era un dato carnívoro que ilusionaba.
—¿Y por qué no me acompañas al laboratorio?
—me preguntó en voz baja, inclinándose sobre mi silla, pero mirando
a su marido. Al inclinarse, pude verle los pechos. En tantos años,
¿cuántos llevaba casada con mi hermano: catorce, quince tal vez?,
nunca le había visto los pechos, nunca la vi amamantar a su hija,
por ejemplo, mi sobrina, una niña de diez años que había insistido
para que pasáramos la Nochebuena en la playa, la primera Nochebuena
sin mamá y sin mis propios hijos, que estaban con su padre, y sin un
norte en mi vida, sin un refugio, sólo este espanto que me llegaba
de repente.
Marzena se inclinó más. Sentí el olor de su
perfume, que era un aroma vegetal, como jugo de berros.
—Tengo que identificar unos hongos, será
cuestión de unos minutos.
Quise saber cuál era la reacción de Walter,
pero mi hermano se me adelantó: cuando levanté la cabeza, él me
miraba fijamente.
—A lo mejor te da asco ir al laboratorio
—me dijo; era mayor que yo sólo dos años—. Tiene el estómago
revuelto —agregó, mirando a su mujer.
Lo que pasó a continuación, lo que yo dije,
no fue obra de mi boca ni de mi cerebro; mi voz no salió de ninguno
de esos dos lugares, sino de más abajo. Dije que toda la vida, desde
que conocí a Marzena, había
querido verla en el laboratorio. Marzena se echó a reír, le dio
instrucciones a su marido sobre cuándo tenía que apagar el horno, y
sobre las botellas que debía poner a enfriar. Walter nos acompañó
hasta el auto, abrió la puerta y vio que me sentaba con las piernas
muy juntas, los hombros duros, debió de ver algo forzado en mi
expresión.
—Si te vuelves a sentir mal —dijo tomándome
de un brazo—, le dices a Marzena que te traiga.
Asentí y miré a Marzena acomodarse el
cinturón. Dijo que no nos tomaría mucho tiempo llegar a la
universidad, porque en víspera de Navidad apenas había tráfico. Sin
apartar la vista de la carretera, extendió la mano y empujó un
casete. Enseguida se escuchó la música y ella subió el volumen.
—¿Conoces esa canción?
Yo no conocía canciones, no era un ser muy
cancionero. Marzena sí, se sabía muchas, en inglés y en español, y a
menudo las cantaba con su hija.
—Es Billy Joel. —dijo riéndose, y tornó a
cantar ella también—: Don't wait for answers, just take your
chances... Don't ask me why.
Cerré los ojos: una pequeña y milagrosa
emoción empezó a rondar por mi cabeza. No quería marearme, así que
los abrí de nuevo y miré a Marzena. Llevaba pantalones cortos, tenía
el dorso de los muslos enrojecidos por el sol y me entraron ganas de
poner la mano allí, en aquella piel candente y malherida. Mis manos
estaban frías, no sólo mis manos, sino también mis pies, mi frente,
mis mejillas. Noté que a veces ella olvidaba un trozo de la letra, y
entonces tarareaba. Al tararear, se le veía la punta de la lengua,
nunca antes había deseado atrapar una lengua de mujer; nunca en mi
ciega, inadvertida, desperdiciada vida.
—Ahí está mi guarida —señaló cuando
llegamos a la universidad.
Vi un edificio gris con las ventanas
cerradas, bajamos del auto y entramos por un pasillo lateral que nos
condujo a una escalera, y esa escalera a un sótano. Las puertas,
abajo, me parecieron de hierro, algunas tenían letreritos con los
nombres de sus inquilinos. Llegamos a la de Marzena. Me agradó ver
su nombre dándole nombre a la guarida.
Ella sacó la llave y entramos en el
laboratorio a oscuras; demoró unos segundos en prender la luz y esos
segundos permanecimos muy unidas, rozándonos sin intención. Luego se
iluminó el lugar y vi a mi alrededor
peceras, sin agua y sin peces; algunas estaban vacías y otras
ocupadas por insectos.
—Voy a ver esos hongos —me dijo—, a lo
mejor ya se llenaron de esporas.
Le comenté que siempre había creído que
sólo trabajaba con insectos. Respondió que con insectos, claro, y
con todo aquello que los enfermaba. Explicó que su trabajo era
buscar patógenos y reaccioné de una manera idiota:
—Tienes tú cara de buscar patógenos.
No sólo fueron las palabras, sino la forma
en que salió mi voz, la entonación acuosa, ese vulgar asomo de
varón. Ella me miró indecisa, vacilando entre si aceptar la broma
sin chistar, o preguntarme qué le quería decir con eso.
—Tengo yo cara de buscarlos, ¿no?, sí que
la tengo.
Se quitó la blusa delante de mí y descubrí
que no llevaba nada abajo. Caminó hacia el perchero y tomó una bata
azul, la tuvo entre sus manos un momento y luego se vistió con ella
sin abotonarla. Se sentó en una banqueta y me invitó a que me
sentara en otra, pero le dije que prefería estar de pie, viéndola
trabajar.
—¿Te dan asco mis bichitos? —preguntó
Marzena al cabo de un rato, señalando una especie de mariposón
inmóvil.
Me acerqué por detrás para mirar. No podía
dejar de pensar en su bata abierta, en el perfil de sus senos, en la
lengua con la que tarareaba las canciones.
—Se comen las coles —agregó riéndose. No le
vi el chiste ni le vi la gracia, vi sus manos acomodando el
microscopio y sentí un ligero olor a sudor, un suave tufo que me
estremeció. No me moví, pero ella hizo un gesto como invitándome a
que mirara mejor, y al acercarme, mi pecho y mi vientre rozaron su
espalda y sus nalgas. Mi pecho, mis pezones tensos, se arrimaron a
su espalda; mi vientre, que quedaba a la altura de su trasero,
sintió aquella presión eterna. Yo miré por encima de su hombro,
todavía no lograba precisar la forma exacta del insecto que estaba
sobre la mesa, y me pegué un poco más. Marzena no se movió un
centímetro, no hizo nada para esquivar la cercanía de mi cuerpo, que
era un cuerpo caliente y malicioso; abrumado por la novedad de
aquella
tarde, una novedad que no lo era del todo: ¿desde cuándo me habían
gustado las mujeres?
—La llaman polilla del repollo —dijo con
voz de confesión, un poco ronca.
Hubo un momento en que apoyé mi barbilla
sobre su hombro. Éramos cuñadas, casi hermanas, no eran éstas
nuestras primeras navidades juntas, sin duda no serían las últimas.
Adelanté mi brazo izquierdo y lo apoyé en la mesa; hice lo mismo con
el otro brazo. Delante de mí, de espaldas a mí, Marzena había
quedado atrapada. Y hubiera bastado un gesto de ella, un mínimo
intento por escabullirse, para que yo me hubiera retirado. Pero no
hizo nada, Marzena se quedó quieta y blandita, y por encima de su
hombro, en lugar de mirar al insecto, bajé la
vista y le miré los pechos.
—También la llaman palomilla de las coles,
gusano de la berza, oruga verde del repollo.
Lo de la oruga me llenó de ardores. Ardor
en la nuca, y un ardor absoluto en la garganta; esa impaciencia por
escapar de allí, o acaso todo lo contrario, por impedir que nadie se
escapara. Yo seguía pegada a la espalda de Marzena, pero además pasé
mi brazo alrededor de su cintura. Ella guardó silencio, siguió sin
moverse, pero endureció su cuerpo. Con la otra mano le empecé a
quitar la bata, y al mismo tiempo la besé en el cuello. Ella sacó un
gran suspiro, que fue suspiro y quejido a la vez.
—Me gusta cómo le dicen en México. —susurró
en mi oreja—: Palomilla dorso de diamante.
Recordé que alguna vez, años atrás, Marzena
había venido a visitarnos, a mi madre y a mí, toda la tarde estuvo
con nosotras. Luego mi hermano había pasado a recogerla, y al
saludar a su mujer la besó en el cuello. Fue un beso prolongado que
me causó tristeza, cierto resentimiento que entonces no me pude
explicar. Me lo explicaba ahora, a pocas horas de la Navidad, en la
penumbra de un laboratorio que olía a formol, a papel viejo y a
recortes de uñas (es el olor de los insectos), y a un extraño
perfume vegetal. Marzena se dio vuelta y la bata se escurrió
hasta el piso. No le dije una palabra, primero la besé en la boca,
un beso apresurado y frío, y luego le chupé los pezones. Miré su
cara y vi que estaba pálida, tenía una expresión hostil y yo
esperaba un empujón. Por el contrario, gimió, fue un gran gemido que
de algún modo me devolvió a la vida, pero que de algún modo me
condenó a la muerte.
No sé de dónde saqué fuerzas, yo soy una
mujer menuda, Marzena en cambio es una mujer muy alta, de huesos
bien cubiertos, para usar esa expresión que tanto le gustaba a mi
madre. La tomé en mis brazos y prácticamente la levanté en vilo,
hice un movimiento rápido y la tumbé en el suelo. Toda ella
blandita, quieta, acongojada. Ya en el suelo, tirada boca arriba,
Marzena volvió a gemir. Cerró los ojos y yo aproveché para quitarme
la blusa, me desvestí a manotazos, tan torpemente como si fuera un
niño, una criatura que no soporta más las ataduras. Las dos
suspirábamos y retiré sus pantalones cortos; mi mano, que en algún
momento fue mano de mujer, se había convertido en una garra, un
instrumento de arañar o herir, despedazar lo que se interpusiera. Al
final apareció, flotando en esa carne blanca, el sexo oscuro de
Marzena. Yo me incliné hacia allí, todavía no me atreví a pegar mi
rostro, mi nariz, mis labios. Marzena arqueó el cuerpo y me entregó
su vientre. Fue una señal y yo bajé a su carne, hundí mi cabeza,
aspiré como si descubriera que era posible vivir dentro del agua,
respirando
suavemente en la profundidad. Levanté mi rostro sólo para averiguar
si luego de aquel descubrimiento era también capaz de vivir fuera, y
entonces vi el paisaje de Marzena: sus pechos, su barbilla, el
rostro intenso como si lo lamiera el mar. Tuve la certidumbre de que
yo era anfibia, fue una certeza que significó un mazazo: perdí la
memoria, pero recobré toda mi vida en ese absurdo, solitario
instante.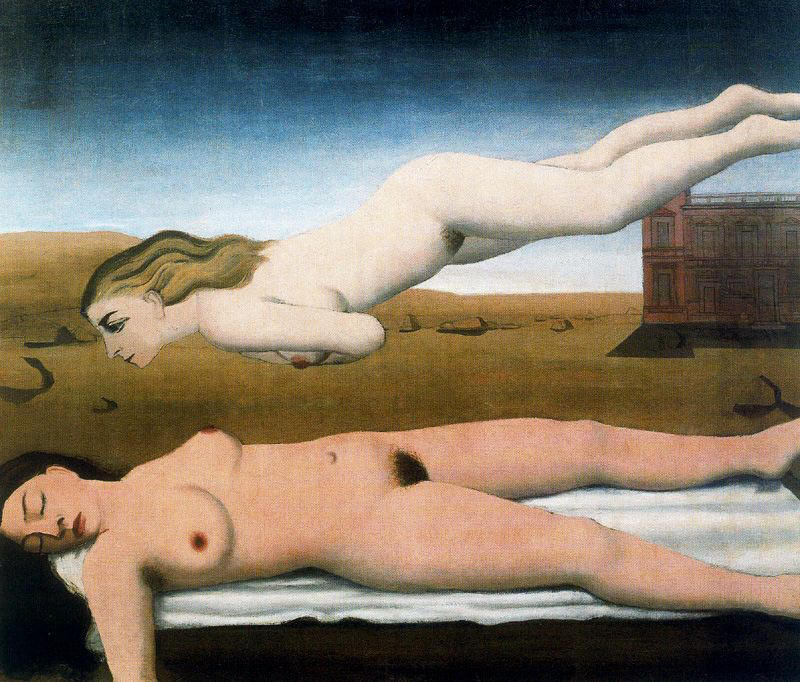
Marzena se desesperó. Yo iba absorbiendo,
chupando desde allí todo el conocimiento, pero me olvidaba de
absorberla y de chuparla a ella. Adelantó su mano y la colocó sobre
mi cabeza, era la primera vez que recibía sus órdenes, la primera
vez que me dejaba gobernar por una verdadera amante: otra mujer
desnuda. Empujó mi rostro contra su sexo y empecé a devorarlo como
si fueran coles, a dentelladas pequeñas y desordenadas. Yo era el
insecto, la palomilla cumplidora; tragaba plácida y regurgitaba el
alimento, que a su vez iba nutriendo a otra criatura enamorada y
cruel, su vulva autónoma que respiraba sola.
Luego subí, coloqué mi rostro sobre el rostro de
Marzena, y ella puso sus piernas alrededor de mi cintura. Me buscó
la oreja, solicitó mis dedos, me rogó que los hundiera entre sus
nalgas, lo repitió mientras frotaba su sexo contra el mío. Empujamos
sin querer la mesa y algo rodó, cayeron cosas al suelo y hubo un
frasco, tal vez una de las peceras, que se reventó muy cerca de mis
piernas. Sentí los vidrios que se me hincaban, pero no me importó,
más bien mordí los labios de mi cuñada, le dije que era mi mujer y
ella se echó a reír; se lo volví a decir, le dije «mujer mía», y
ella entonces me ordenó que subiera, que me sentara sobre su rostro,
nunca me había sentado sobre el rostro de nadie, hombre o mujer. Ni
siquiera el padre de mis hijos puso jamás sus labios en mi sexo, ni
el hombre que llegó después, ni tampoco el siguiente. De un modo
oscuro, redentor en su instinto, me había estado
guardando. Marzena, en cambio, me necesitaba allí, sobre sus labios
de polaca buscadora de patógenos. Y allí caí, allí quise morir, pero
también quise que se muriera. Más tarde le rogué que se diera vuelta
y fui bajando lentamente, la besé en la nuca y le lamí la
espalda. Ella suspiró
cuando abracé su cintura.
—En inglés —murmuró—, ¿sabes cómo le dicen
en inglés?
Yo me detuve un instante, no tenía la menor
idea de lo que me estaba preguntando.
—Diamondback moth —lo dijo demasiado
alto—, ¿no te parece un nombre muy bonito?
Le clavé los dientes y ella gritó una
maldición. Mordí sus muslos por detrás y regresé sigilosamente a sus
nalgas, abrí con ambas manos y me hundí sin miedo, pensé que no lo
podría hacer, pero lo hice por furia, por hambre, por amor. Marcena
siguió gritando y temí que alguien la oyera. Levanté la cabeza y
miré hacia la puerta, y ella que estaba como loca me lo suplicó, me
condenó a que no parara. Mis dedos la buscaron entonces por delante,
volvimos a empujar la mesa, pero nada cayó esta vez: todo lo que
podía rodar, había rodado ya. Al incorporarme para mirar su espalda,
noté que había sudado mucho; me convencí de que aquél, y no el de
los insectos, era el genuino dorso de diamante.
Entendí entonces su pregunta, su ciencia, su
perversidad: todo el furor que me atrapaba bajo la media tinta de
ninguna luz.
Cuando me levanté, descubrí que me
sangraban las piernas, a mi alrededor había cristales rotos y
Marzena buscó algodones y alcohol para curarme. Mientras me
limpiaba, dijo esta frase:
—Vas a pasar la Nochebuena herida...
Imagínate lo que dirá tu hermano.
Y al escuchar esa palabra, «hermano», sentí
una oleada de vergüenza y culpa. Me acababa de acostar con su mujer,
había tenido en mi boca sus pezones, su sexo, su navegable espalda,
y el mundo ardiente de sus nalgas y lo que había adentro. Devoré a
su esposa, que en cierto modo era también la mía. Marzena se me
quedó mirando. Yo
bajé la vista, la rechacé con un pequeño gesto, fue un gesto tan
inútil que estoy segura de que le hizo daño.
—¿Qué le voy a decir a mi hermano?
—balbucee.
Marzena todavía no hizo nada. Tenía los
algodones en una mano y el frasco con alcohol en la otra. Estaba
desnuda y sentí frío por ella.
—¿Te digo lo que tienes que decir? —se
adelantó y me lanzó los algodones a la cara. Fue un acto de coraje,
me empujó al pasar y susurró un insulto. Cuando volví a mirarla,
tenía una sonrisa irónica en el rostro, y con esa sonrisa se vistió.
Salimos del laboratorio y entramos al automóvil en total silencio.
Volvió a poner esa canción, «Don't ask me why», pero no la
cantó esta vez. Yo me quedé escuchando la letra, tratando de retener
alguna frase, y la vi bostezar; bostezó varias veces durante el
camino de regreso, todo el trayecto sin decir palabra.
Cuando llegamos a la casa, mi sobrina veía
la televisión. Dijo que su papá estaba durmiendo una siesta. Marzena
fue derecho a la cocina, se quedó mucho rato allí, la oímos cantar,
la niña me miró divertida:
—A mamá le gusta tanto Billy Joel... —y empezó a
cantar también, acompañando a su madre en la distancia.
Yo no me moví del sofá, tan apagada como si
hubiera muerto, y en ésas seguí, incluso cuando Marzena volvió a la
sala para anunciar que se iba a dar un baño. Al decirlo se quedó
mirándome, las dos nos miramos con curiosidad.
—Tú también deberías darte un duchazo —me
dijo—. Es Nochebuena, Emilia. —Luego se volvió hacia el arbolito—.
Tengo que enderezar esa estrella.
La niña se acercó a su madre y la abrazó
por la cintura, una cintura que era ya como de la familia: de mi
hermano, de mi sobrina, especialmente mía. Marzena volvió a subirse
a la escalera, estiró el brazo y divisé su axila. Era una axila
blanca como una palomita. Movió la estrella de un lado para otro,
miró a su hija y me hizo un gesto a mí:
—¿Alguien quiere decirme si se ve derecha?
(Atlanta, mayo de
1999) |

