|
|
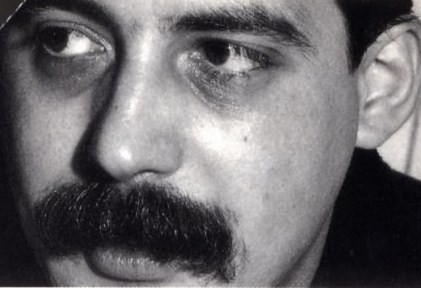 |
|
|
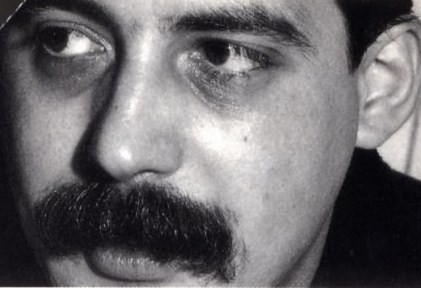 |
Para alcanzar el tranvía, al poco de salvar la bolsa donde llevaba las compras que había hecho durante dos horas en el mercado, discutiendo con otras mujeres, tuvo que disparar contra la anciana que intentaba cortarle el paso. La anciana se desplomó hacia adelante. No gritó. La bala le alcanzó el corazón y sin duda eso no le dio tiempo. Pero Solitaire no se detuvo a contemplar el cadáver. Una mancha negra caída de bruces contra el suelo. Tampoco disfrutaba demasiado recordando su puntería. En el tranvía, al que subió con alguna dificultad, golpeó al encargado de expender los billetes. El hombre, muy grueso, de cutis grasiento y mejillas inflamadas, pretendía aprovecharse de la situación. Solitaire resistió unos minutos las ofertas obscenas del encargado agarrando la barra de seguridad para soportar el vaivén. Emitía breves carcajadas frívolas, contando en su interior hasta cien. Depositó la bolsa cargada de alimentos sobre el piso del vehículo, de madera. Poco antes de la primera parada, dirigió su rodilla derecha contra los genitales del cobrador. Escuchó los horrorizados aullidos a la vez que buscaba un asiento libre para descansar. No estaba muy lleno el tranvía. A esa hora la gente se hallaba en el mercado o en las calles adyacentes a los comercios, tratando de librarse de las ancianas que con el pretexto de pedir una limosna, atracaban a las mujeres piadosas e incautas. El mercado estaba a reventar. Al sentarse y colocar la bolsa de la compra delante de sus piernas, Solitaire pensó en su marido. El hombre de los billetes chillaba todavía, junto a la entrada del tranvía, con la cabeza inclinada. Solitaire conjeturó que aún le faltaban cuatro estaciones para descender. Tiempo suficiente para recapacitar. Su marido llegaría cansado del trabajo, a la hora del almuerzo. Mientras decidía cuál era el plato que iba a preparar, Solitaire sustituyó el casquillo gastado en el tambor de su revólver por un proyectil en buenas condiciones. Se le ocurrió que podía haber golpeado al responsable de los billetes, en la cara, con la culata del arma. Le venían ganas de levantarse y llevar a la práctica su idea. Pero supuso que no le faltarían oportunidades para ello y permaneció quieta sobre el asiento. Una vez a la semana debía acudir al mercado para comprar. No era la primera ocasión en que abatía a una de esas viejas disfrazadas. Y no sería la última _tembló. Reflexionar sobre esto le producía escalofríos en la espalda. El vello de la nuca se le erizaba. Disparar contra un ser humano le producía una incomprensible e incómoda aprensión.
Incomprensible porque al
apretar el gatillo, Solitaire no se acordaba de su madre. Por el
contrario, se figuraba que Rudi, su amante esposo, se acercaba a
ella y la abrazaba con delicadeza. Rudi le había enseñado a
disparar y a leer los periódicos, él tenía mucha práctica con
las armas porque alrededor de la fábrica donde trabajaba también
abundaban los Sí; dos de ventaja _se dijo Solitaire_, la nuca sensible por un obstinado picor que en algunos momentos llegaba a parecerle dulce. Y se alegró mucho planeando una tortilla para su Rudi. Él entraría en casa sonriendo para que ella no le notara apesadumbrado, hundido, avergonzado por el sudor que le empapaba la camisa y los sobacos del mono descolorido, triste por los remordimientos. Tal vez la ventaja continuara inamovible. Tal vez Rudi hubiera tenido que matar a un muchacho que aspirase a robarle las monedas que llevaba en los bolsillos del pantalón, y una línea aumentara la cuenta particular de muertos... Pero ella le tranquilizaría, le diría que comiese y no se preocupara de nada más hasta el día siguiente. Le relataría su encuentro con la vieja del mercado. Bajó del tranvía una parada antes de la correspondiente a su barrio, para comprar el periódico. A Rudi le gustaba mucho leer el periódico y deducir qué informaciones ocultaban las hojas de papel. Nunca aparecían menciones de los cuerpos que los servicios de limpiezas de la municipalidad encontraban acribillados en las calles. Era más frecuente que figurasen extensas reseñas sobre las últimas sentencias de muerte pronunciadas por el juez Max Wainbourg, artísticos anuncios donde se enumeraban las últimas novedades de la oferta armamentista, y avisos sobre las reuniones de carácter intelectual que iban a celebrarse en Transilvana. Los despojos recogidos en las aceras, o hasta en mitad de las vías más populosas de la ciudad, no constituían noticia. Cuando algún reportero refería episodios de ese calibre en sus artículos, recibía miles de cartas de lectores indignados y furibundos que mostraban su disconformidad. El juez Wainbourg había criticado este proceder de los periodistas en varias de sus más célebres sentencias. Solitaire recordaba la condena de diez jóvenes de tupé engominado, a la máxima pena, por robar en la fábrica de tornillos donde trabajaba su Rudi, sintiendo agitada su nuca. Los muchachos habían asesinado a dos obreros. El sentimiento de culpa que las informaciones de algunos diarios crearon en ciudadanas y ciudadanos honrados y sin tacha era, en opinión del juez Wainbourg, la causa crucial de que tuvieran lugar algunas tragedias de triste memoria. Muchos ciudadanos se negaban a defenderse de atracadores y asesinos. Morían conformes con su destino, sin mover un dedo. Mientras preparaba la comida, Solitaire pensó en ello, por distracción. No podía creer lo que leía en el periódico. Y le decepcionaba que hubiera personas que justificaran su actitud pasiva arguyendo que preferían ser víctimas e inocentes, en lugar de asesinos que se defienden de otros asesinos, a cubierto por el permiso de armas. Rudi se lo explicaría todo en detalle _concluyó Solitaire al echar un poco de aceite en la sartén y colocar ésta al fuego_, porque era seguro que su marido se enteraría de todo. Llamaban a la puerta. El timbre le hizo recordar que era más tarde de lo que había pensado. Se acordó con rencor del encargado de los billetes del tranvía y de las interminables colas del mercado. Demasiado tiempo para asegurar la subsistencia _murmuró al dirigirse hacia la puerta_, demasiado tiempo gastado. Y Rudi tendrá hambre y no querrá esperar ni leer la prensa. Tomó el revólver del aparador y abrió. Dos policías se hallaban frente a la puerta. Uno de ellos sostenía entre las manos el mono de trabajo de Rudi. Aparecía salpicado por goterones sangrientos. Solitaire recapacitó, bajando el arma y empujando la puerta hacia un lado. Se sintió súbitamente cansada, y pequeña. Tartamudeó para preguntar. El agente que sostenía la ropa de Rudi tartamudeaba igual que ella. No podía escuchar. Estaba lejos, sola, recitando sus dudas y las noticias que los periódicos no incluían en sus páginas. Una voz en su interior gritaba que ella no era una asesina, que amaba la vida, que amaba la vida con Rudi. Pero sin él ya no podía saber la verdad. _Es todo lo que quedó de su marido. No había emoción en las palabras del policía, sino un cierto desprecio. Ella sostuvo la prenda y la apretó contra su pecho porque sabía que no podía acariciar. Estaba llorando. Entonces le sorprendió el olor a quemado que venía desde la cocina. (En un brindis por Eduardo Chamorro. Escuchando próxima la voz de José Antonio Martín: intensa.) (Del libro Múltiples móviles.)
PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS SOBRE CRÍMENES |