|
|
|
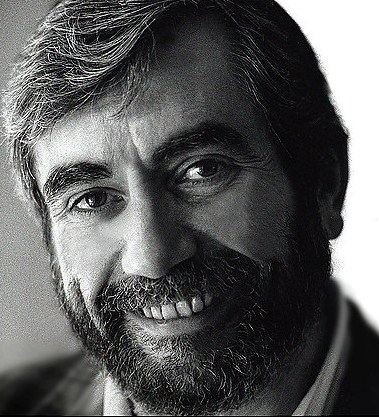 |
|
|
|
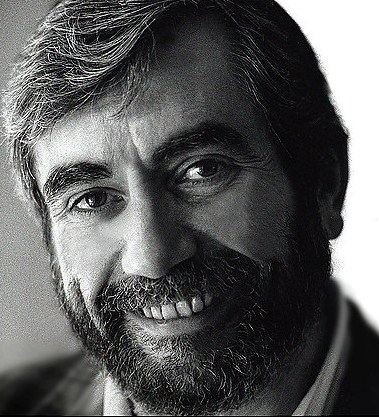 |
|
Andaba Santiago Pardo mirándose el recién peinado perfil en los espejos de las tiendas, eligiendo, alternativamente, el lado derecho o el izquierdo, y de tanto mirarse y andar solo le acabó sucediendo, como ya era su costumbre, que se imaginaba vivir dentro de una película de intriga, y que un espía o perseguidor del enemigo lo estaba siguiendo por la ciudad. Una mujer de peluca rubia y labios muy pintados lo miró un instante desde la barra de una cafetería, y Santiago Pardo sospechó que era ella, con ese aire como casual y tan atento, uno de los eslabones que iban cerrando en torno suyo la trama de la persecución. Esa tarde, apenas media hora antes de la cita, había salido del cine dispuesto a figurarse que estaba en la ciudad con el propósito clandestino y heroico de volar la fortaleza de Navarone, pero fue salir del cine y el olor del aire, que anunciaba la lluvia y la larga noche de septiembre, le trajo la memoria de Nélida, que ya estaría mirándose, como él, en los espejos de las calles, nerviosa, insatisfecha de su peinado o de su blusa, espiando en el reloj los minutos que transcurrían lenta o vertiginosamente hacia las ocho y media y el pedestal de la estatua donde al cabo de un cuarto de hora iban a encontrarse. Nélida, dijo, porque le gustaba su nombre, y quiso inútilmente recordar su voz y asignarle uno de los cuerpos que pasaban a su lado, el más hermoso y el más grácil, pero no había ninguno que mereciera a Nélida, del mismo modo que ninguna de las voces que escuchaba podía ser la suya. Con avaricia de enamorado conservaba una cinta donde estaba su voz, lenta y cándida, la voz nasal que exigía o rogaba y se quedaba algunas veces en silencio dando paso a una oscura respiración próxima a las lágrimas, sobre todo al final, aquella misma tarde, cuando dijo que era la última vez y que podía tolerarlo todo menos la mentira. «Todo _repitió_, incluso que te vayas». Así que ahora la aventura de los espías y el miedo a las patrullas alemanas que rondaban las calles de Navarone se extinguió en el recuerdo de Nélida, en las sílabas de su nombre, en su modo de andar o de quedarse quieta al pie de la estatua, mirando todas las esquinas mientras esperaba el instante en que tendrían fin la mentira y la simulación, pero no, y ella debiera saberlo, el larguísimo adiós que nunca termina cuando se dice adiós pues es entonces cuando empieza su definitiva tiranía. Cuando ella se quedó en silencio, después de precisar la hora y el lugar de la cita, Santiago Pardo quiso decirle algo y entreabrió los labios, pero era inútil hablar, pues nada hubieran podido sus palabras contra el silencio y tal vez el llanto que se emboscaba al otro lado del auricular humedecido por el aliento de Nélida, tan lejos, en el otro mundo, en una habitación y una casa que él no había visto nunca.
A Nélida algunas veces podía
verla con absoluta claridad, sobre todo después de una noche que
soñó con ella. No sus rasgos
También le debía tantas noches de espera junto al teléfono, la lealtad, casi la vida a la que lentamente había regresado desde la primera o la segunda vez que oyó su voz. Recordaba ahora el insomnio de la primera noche, turbio de alcohol, envenenado de pulpa, el desorden de las sábanas y la punta del cigarrillo que se movía ante sus ojos en la oscuridad, y luego, de pronto, el timbre del teléfono sobresaltándole el corazón a las dos de la madrugada: uno espera siempre, a cualquier hora, que alguien llame, que suenen en la escalera unos pasos imposibles. Esa noche, al apagar la luz, Santiago Pardo se disolvió en la sombra como si alguien hubiera dejado de pensar en él. Por eso cuando sonó el teléfono su cuerpo y su conciencia cobraron forma otra vez, y buscó la luz y descolgó el auricular para descubrir en seguida que se trataba de un error. «¿Mario?», dijo una voz que aún no era Nélida, y Santiago Pardo, sintiendo de un golpe toda la humillación de haber sido engañado, contestó agriamente y se dispuso a colgar, pero la mujer que hablaba no pareció escucharle. «Soy yo, Nélida», dijo, y hubo un breve silencio y acaso otra voz que Santiago Pardo no escuchaba. «Te he estado esperando hasta media noche. Imagino que se te olvidó que estábamos citados a las nueve.» No pedía, y tampoco acusaba, sólo enunciaba las cosas con una especie de irónica serenidad. El otro, Mario, debió urdir una disculpa inútil, una prolija coartada que no alcanzaba siquiera la calidad de 1a mentira, porque Nélida decía sí una y otra vez como si únicamente el desdén pudiera defenderla, y luego, abruptamente, colgó el teléfono y dejó a Santiago Pardo mirando el suyo con el estupor de quien descubre su mágico don de transmitir voces de fantasmas. A la mañana siguiente ya había olvidado a Nélida del mismo modo irrevocable que se olvidan los sueños. Pero ella volvió a llamar dos noches después para repetir frente al mismo silencio impasible donde se alojaba Mario sus palabras de acusación o fervor, su desvergonzada ternura, y Santiago Pardo, quieto y cauteloso en el dormitorio cuya luz no encendía para escuchar a Nélida, como un mirón tras una cerradura, oía la voz muy pronto reconocida y deseada imaginando que era a él a quien le hablaba para recordarle los pormenores de una caricia o de una cita clandestina. La voz de Nélida le encendía el deseo de su cuerpo invisible, y poco a poco también, los celos y un crudo rencor contra el hombre llamado Mario. Se complacía en adivinarlo insolente y turbio, minuciosamente vulgar, con anchas corbatas de colores, con pulseras de plata en las muñecas velludas. Le gustaban, sin duda, los coches extranjeros, y lucía a Nélida por los bares de los hoteles donde consumaban su citas con la petulancia de un viajante. «Ya sé que es una imprudencia _dijo ella una noche_, pero no podía estar más tiempo sin saber nada de ti». Tenía los ojos verdes algunas veces y otras grises o azules, pero siempre grandes y tan claros que las cosas se volvían transparentes si ella las miraba. Más de una noche, cuando crecía el silencio en el auricular y se escuchaba sólo la respiración de Nélida, Santiago Pardo los imaginaba húmedos y fijos, y luego andaba por la ciudad buscando unos ojos como aquéllos en los rostros de todas las mujeres, sin encontrarlos nunca, porque participaban de una calidad de indulgencia o ternura que sólo estaba en la voz de Nélida, y eran, como ella, irrepetibles. Veía, sí, sus ojos, el pelo suelto y largo, acaso su boca y su sonrisa, una falda amarilla y una blusa blanca que ella dijo una vez que acababa de comprarse, unos zapatos azules, cierto perfume cuyo nombre no alcanzó a escuchar. Buscaba en las calles a una mujer así, y una vez siguió durante toda una tarde a una muchacha porque vestía como Nélida, pero cuando vio su cara supo con absoluta certeza que no podía ser ella. Pronto renunció del todo a tales cacerías imaginarias: prefería quedarse en casa y esperarla allí incansablemente hasta que a media tarde o a la una de la madrugada, Nélida venía secreta y sola, como una amante cautiva a la que Santiago Pardo escondiera para no compartir con nadie el don de su presencia. Hubo días en que no llamó, hubo una semana sin fin en la que Santiago Pardo temió que nunca volvería a escuchar la voz de Nélida. Sabía que el azar puede ser generoso, pero no ignoraba su ilimitada crueldad. Quién sabe si alguien había desbaratado para siempre el leve roce de líneas que unía al suyo el teléfono de Nélida, o si ella había resuelto no llamar nunca más a Mario. La última vez no pudo hablarle: indudablemente, Mario la engañaba, nunca la había merecido. «¿Está Mario, por favor?», dijo, tras un instante de vacilación, como si hubiera estado a punto de colgar. Hubo un silencio corto, y luego Nélida dijo gravemente que no, que llamaría más tarde, tal vez a las once. A esa hora, Santiago Pardo montaba guardia junto al teléfono esperando la voz de Nélida y deseando que tampoco esta vez pudiera hablar con el hombre que se había convertido en su rival. Nélida llamó por fin, pero la misma voz que le había contestado antes debió decirle que Mario seguía sin venir, y ella dio las gracias y esperó un segundo antes de colgar. «La rehúye, el cobarde. Está ahí y no quiere hablar con ella, y Nélida lo sabe.» Santiago Pardo se entregaba al rencor y a los celos como si Nélida, cuando renegara de Mario, fuese a buscado a él. Y cuando al salir del cine olió el aire de septiembre y decidió que acudiría a la cita, imaginaba que era a él, y no a Mario, a quien Nélida estaba esperando al pie de la estatua. A medida que las calles y los relojes lo aproximaban a ella, Santiago Pardo percibía el temblor de sus manos y el vértigo que le trepaba del estómago al corazón, y no pudo apaciguarlo ni aun cuando se detuvo en un café y bebió de un trago una copa de coñac. Igual que en otro tiempo, el alcohol le encendía la imaginación y le otorgaba un brioso espejismo de voluntad, pero toda su audacia se deshizo en miedo cuando llegó a la plaza donde iba a surgir Nélida y vio a una mujer parada junto al pedestal de la estatua. Faltaban cinco minutos para las ocho y media y la mujer, que sólo se había detenido para mirar a las palomas, siguió caminando hacia Santiago Pardo, para convertirse en un muchacho con el pelo muy largo. «Quizá no venga _pensó_, quizá ha comprendido que Mario no va a venir o que es inútil ensañarse en la despedida, pedir cuentas, rendirse a la súplica o al perdón». Entonces vio a Nélida. Eran las ocho y media y no había nadie junto al pedestal de la estatua, pero cuando Santiago Pardo apuró la segunda copa y levantó los ojos, Nélida estaba allí, indudable, mirando su reloj y atenta a todas las esquinas donde Mario no iba a aparecer. No era alta, desde lejos, pero sí rubia y altiva y a la vez dócil a la desdicha, como a una antigua costumbre, de tal modo que cuando Santiago Pardo salió del bar y caminó hacia ella no pudo advertir señales de la inquietud y tal vez la desesperación que ya la dominaban, sólo el gesto repetido de mirar el reloj o buscar en el bolso un cigarrillo y el mechero, sólo su forma resuelta de cruzar los brazos y bajar la cabeza cuando se decidía a caminar, como si fuera a irse, y únicamente daba unos pasos alrededor de la estatua y se quedaba quieta tirando el cigarrillo y aplastándolo con la punta de su zapato azul. La falda amarilla, sí, los ojos ocultos tras unas gafas de sol, la nariz y la boca que al principio lo desconcertaron porque eran exactamente la parte de Nélida que él no había sabido imaginar. La desconocía, la iba reconociendo despacio a medida que se acercaba a ella y le añadía los pormenores delicados y precisos de la realidad. Cruzó la plaza entre las palomas y los veladores vacíos pensando, Nélida, murmurando su nombre que había sido una voz y ahora se encarnaba, sin sorpresa, en un cuerpo infinitamente inaccesible y próximo, precisando sus rasgos, las manos sin anillos, pero no los ojos ocultos que ya no miraban hacia las esquinas y que se detuvieron en él, el impostor Santiago Pardo, como si lo hubieran reconocido, cuando llegó junto a ella, casi rozando su perfume, y le pidió fuego tratando de contener el temblor de la mano que sostenía el cigarrillo. Nélida buscó el mechero, y al encenderlo miró a Santiago Pardo con una leve sonrisa que pareció invitado a decir: «Nélida», no el nombre, sino la confesión y la ternura, la mágica palabra para conjurar el desconsuelo de las citas fracasadas y los teléfonos que suenan para nadie en habitaciones vacías. «Nélida», dijo, mientras caminaba solo por las aceras iluminadas, mientras hendía la noche roja y azul con la cabeza baja y subía en el ascensor y se tapaba la cabeza con la almohada para no recordar su cobardía y su vergüenza, para no oír el teléfono que siguió sonando hasta que adelantó la mano en la oscuridad y lo dejó descolgado y muerto sobre la mesa de noche. (Del libro Nada del otro mundo.) |